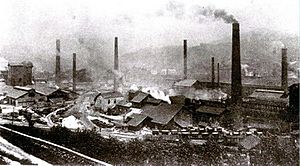Industria en España para niños
España, un país en Europa, se unió a la industrialización más tarde que otras naciones. Esto ocurrió décadas después de la primera Revolución Industrial. Entre 1840 y 1931, España fue principalmente un proveedor de materias primas para el centro de Europa. A partir de mediados del siglo XIX, empezó a producir bienes industriales de forma gradual.
España tardó casi 25 años más que los países avanzados de Europa del norte y América del Norte en entrar en la segunda fase de la revolución tecnológica. Sin embargo, recuperó este retraso rápidamente entre 1959 y 1974. Este periodo se conoce como el "milagro económico español". La crisis mundial de 1973, causada por el aumento del precio del petróleo, y la competencia de nuevos países industrializados de Asia mostraron las debilidades de la industria española. Esto llevó a una de las crisis más fuertes entre los países industrializados durante los siguientes diez años.
Hasta los años cincuenta, España dependía de otros países para obtener tecnología y capital. Esto se reflejó en la distribución de sus industrias. La industrialización de Barcelona y la zona norte del País Vasco, con sus áreas cercanas, las convirtió en los centros de la economía española. El resto del país se dedicó a proveer materias primas y energía, y a comprar los productos fabricados. Más tarde, la industrialización se extendió por la costa levantina, entre dos grandes zonas industriales: la cantábrica y la mediterránea. También surgió un eje menor en la depresión del Ebro, y Madrid se convirtió en un centro industrial importante. Durante la crisis de 1973, la zona cantábrica, especialmente Cantabria, sufrió un declive industrial. Sin embargo, el eje mediterráneo siguió creciendo, y las regiones industrializadas se adaptaron y reorganizaron.
Después de un largo periodo de ajuste (1977-1984) para muchas empresas y regiones, que estabilizó la producción y redujo el número de trabajadores, comenzó un periodo de recuperación y crecimiento (1985-1990).
El Programa de Ayudas a la Reindustrialización es una iniciativa del Ministerio de Industria y Energía. Su objetivo es impulsar el desarrollo económico y social del país. Lo hace creando nuevas industrias o ayudando a las existentes a adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto es especialmente importante en zonas con menos recursos o afectadas por cambios industriales.
Contenido
- El nacimiento de la industria moderna en España
- Recursos energéticos para la industria
- El periodo de 1830 a 1936: Crecimiento y diversificación
- La consolidación de España como país industrial
- Reconversión industrial
- La industria española en el mundo actual
- El nuevo mapa industrial español
- Programa de ayudas a la reindustrialización del Ministerio de Industria
- Galería de imágenes
- Véase también
El nacimiento de la industria moderna en España
El inicio de la industrialización en España tuvo cuatro etapas. Un plan de modernización en el siglo XVIII incluyó grandes manufacturas reales. Estas eran fábricas apoyadas por el Estado en sectores como armamento, productos de lujo (porcelana, cristal, tapices) y monopolios públicos (tabaco). En el sector del algodón, similar a la primera revolución industrial inglesa, se desarrolló en Barcelona con las fábricas de indianas. Sin embargo, este avance se detuvo por conflictos.
Entre 1830 y 1854, Cataluña introdujo innovaciones en la industria textil del algodón. En Asturias comenzó la siderurgia (producción de hierro y acero), y en Málaga se creó otra fábrica de hierro que no tuvo éxito. Entre 1854 y 1866, la construcción de gran parte de la red de ferrocarriles fue clave para unir el mercado nacional y fortalecer la industria textil catalana. Finalmente, entre 1874 y 1898, la industrialización se hizo más fuerte en los sectores textil y siderometalúrgico de Cataluña y la zona cantábrica. Esto se debió a su cercanía a Europa por la costa y, en el caso de Asturias y el País Vasco, a la abundancia de recursos como el carbón y el mineral de hierro.
El siglo XVIII: Primeros pasos industriales
Barcelona y la zona norte del País Vasco tenían una larga tradición en comercio y artesanía, y buenas relaciones con Europa y América. Esto favoreció la innovación. En la primera mitad del siglo XVIII, Cataluña adoptó nuevas técnicas para trabajar el algodón y el hierro. En Vascongadas y Asturias, estos proyectos se vieron afectados por la Guerra de la Independencia Española y las Guerras Carlistas.
Las primeras fábricas de indianas (telas estampadas) surgieron en Barcelona entre 1720 y 1730. Esto fue gracias a políticas que protegían la producción nacional, prohibiendo productos extranjeros y dando ayudas para importar algodón. En 1756, ya había 15 fábricas con permiso real y otras sin él. A finales de siglo, el número de fábricas controladas subió a 62.
En 1775, las fábricas de indianas empleaban a unas 50.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. En 1785, Cataluña era la segunda potencia algodonera, solo detrás de Inglaterra, gracias a la introducción de las primeras máquinas "Jenny". El mercado nacional y americano eran los principales clientes. Antes de la Guerra de la Independencia, más de 20.000 personas trabajaban en este sector, en pequeñas empresas familiares. La guerra destruyó gran parte de esta infraestructura.
En Vascongadas, la Real Sociedad de Amigos del País intentó modernizar el trabajo del hierro, pero la mentalidad conservadora de los dueños de las ferrerías lo impidió. La actividad vasca siguió centrada en el comercio desde Bilbao y San Sebastián. En Asturias, los esfuerzos para modernizar la extracción de carbón y empezar la siderurgia tampoco tuvieron éxito.
El siglo XIX: Desafíos y avances

En el siglo XIX, los sectores agrario y comercial en España no cambiaron mucho, a diferencia de otros países europeos. El sector agrario mantuvo sus métodos tradicionales, lo que significó poca demanda de productos de la siderurgia o la química. La tierra estaba muy concentrada en grandes propiedades en el sur y muy dividida en el norte. Los campesinos tenían ingresos muy bajos, lo que limitaba la demanda de productos industriales.
La inestabilidad política, con muchos cambios de gobierno, también dificultó la modernización. Las políticas industriales eran contradictorias, pasando de la protección a la libertad de comercio. Las guerras, como la de la Independencia y las Carlistas, y la pérdida de las colonias americanas, crearon un ambiente de inestabilidad hasta 1876.
La falta de capital y una infraestructura financiera débil hicieron que la inversión extranjera fuera clave para explotar los recursos. Europa usó a España como fuente de materias primas, especialmente de minerales cercanos a los puertos.
Minerales como el cobre, el cinc y el plomo atrajeron la inversión extranjera. En Huelva, una zona rica en cobre, compañías francesas e inglesas iniciaron la explotación. En 1881, casi una cuarta parte del cobre mundial era español, y el 70% venía de Huelva. Las minas de plomo en Sierra Morena y las montañas Béticas también fueron explotadas por ingleses y franceses, colocando a España como el segundo productor mundial. El cinc de Reocín fue la base de la industria química en Torrelavega. El mercurio de Almadén fue comercializado por la familia Rothschild.
La explotación de los yacimientos de hierro en Vizcaya y Santander fue la contribución más importante de España a la industria europea, especialmente la inglesa. También fue clave para la industrialización vasca. El descubrimiento del convertidor Thomas-Bessemer en 1856, que mejoró la calidad del acero, impulsó la industria en la cuenca de Bilbao y la bahía de Santander. A finales del siglo XIX, España era un gran exportador de hierro, y el capital británico organizó la infraestructura necesaria.
Recursos energéticos para la industria
La abundancia de ríos de montaña y la disponibilidad de carbón fueron la base energética de la primera industrialización. Sin embargo, ya en el siglo XIX surgieron problemas con el aprovechamiento de los ríos y la baja calidad del carbón.
La irregularidad de los ríos dificultaba su uso. Aun así, las primeras innovaciones se dieron en Cataluña (textiles) y Guipúzcoa (fábricas de papel) en la primera mitad de siglo. La explotación hidroeléctrica llegó más tarde. La primera central eléctrica industrial se creó en Barcelona en 1875, y otras más pequeñas en la zona vasca a finales de siglo.
Los yacimientos de carbón y antracita en Asturias, León, Palencia, Ciudad Real y Córdoba tenían una estructura defectuosa. Las capas eran estrechas y a veces verticales, y el carbón tenía muchas impurezas (60% frente al 32% del carbón inglés). Esto reducía la calidad del coque (combustible). La fragmentación de las minas y empresas también hacía que la extracción fuera costosa. A pesar de esto, la extracción de carbón permitió el desarrollo de la siderurgia asturiana en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, fue necesario importar carbón para mejorar la producción de coque y aplicar medidas proteccionistas para favorecer el carbón nacional.
El periodo de 1830 a 1936: Crecimiento y diversificación
Entre 1830 y 1854, hubo tres factores clave: la recuperación industrial en Cataluña, la continuidad del comercio en el País Vasco (impulsada por inversión extranjera), y el desarrollo de la siderurgia en Asturias (basada en carbón) y Málaga (usando mineral de hierro).
En 1832, se creó la primera fábrica de hilados con máquina de vapor. Para 1840, la hilatura estaba casi totalmente mecanizada. Este proceso continuó y se consolidó en el último tercio de siglo, una vez que la red de ferrocarriles unió el mercado interior. El sector lanero también creció, colocando a Cataluña en un lugar central en la industria textil.
A mediados de siglo, surgió una pequeña industria algodonera en Guipúzcoa. A finales de siglo, se crearon fábricas de yute para hacer sandalias y alpargatas. Vergara se especializó en telas gruesas para ropa de trabajo. El sector textil catalán también se diversificó, desarrollando industrias relacionadas como la química de colorantes y la maquinaria textil.
En cuanto a la siderurgia, en la primera mitad del siglo XIX se ubicó en tres lugares. En 1832, se inauguró la primera fábrica moderna en Málaga, usando primero carbón vegetal y luego carbón importado. Esta empresa llegó a emplear a unas 2.500 personas. A partir de 1848, comenzó el ciclo moderno asturiano con apoyo de capital inglés y francés. En 1846 y 1848, se instalaron fábricas siderúrgicas en Santander y Bilbao-Bolueta, usando carbón vegetal. Entre 1850 y 1875, la siderurgia de León y Asturias fue líder.
Vizcaya siguió extrayendo y exportando mineral de hierro. A finales de siglo, esto fue clave para su consolidación siderúrgica, usando carbón inglés como flete de retorno. Mientras tanto, la siderurgia andaluza desapareció debido a su lejanía y los altos costos del carbón.
A finales del siglo XIX y hasta 1930, el País Vasco se convirtió en el centro de la industria nacional por el volumen y la diversidad de sus actividades. Entre 1879 y 1902, Vizcaya fue líder en la producción de lingote, culminando en 1902 con la creación de Altos Hornos de Vizcaya. La siderurgia impulsó el desarrollo de un importante sector naval y de material ferroviario. La creación de una banca regional, como el Banco de Bilbao (1857) y el Banco de Vizcaya (1906), facilitó las grandes inversiones necesarias para la industria pesada. Desde Bilbao, la siderometalurgia se extendió a Guipúzcoa, donde pequeños asentamientos modernizaron sus instalaciones, introduciendo la electricidad y especializándose en armas (Éibar), cerrajería (Vergara y Mondragón) y utillajes (Legazpia).
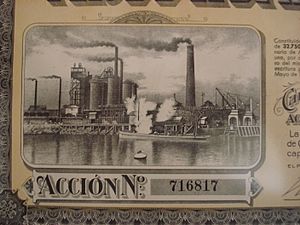
También surgió un cinturón industrial en San Sebastián, con actividades como la forja, estampado de metales, fundición de bronce y talleres eléctricos. A finales de este periodo, Guipúzcoa tenía casi 300 instalaciones metalúrgicas. La crisis de los años treinta llevó a la reconversión del sector armero, que empezó a producir bicicletas, máquinas de coser, camas metálicas y ferretería, e incluso los primeros talleres de la industria auxiliar del automóvil.
Además de la metalurgia, otros sectores se desarrollaron, como el del papel. En 1841, Tolosa se convirtió en un centro importante, y en 1902 se creó la Papelera Española.
Una vez consolidada la industria siderometalúrgica, fue posible ofrecer maquinaria y utillaje para la revolución agrícola, que se complementó con la industria química. Esta última nació en los años setenta, ligada a la demanda de la minería, las obras públicas y el ejército. La fabricación de explosivos permitió producir abonos a partir de subproductos.
La Sociedad Española de la Dinamita, creada en Bilbao en 1872, ya producía superfosfatos a finales de siglo. En 1904, se creó la S. A. Cros en Barcelona, dedicada exclusivamente a los superfosfatos. En la década de 1920, se empezó a fabricar fertilizantes nitrogenados de forma independiente en Sabiñánigo y La Felguera.
El sector químico se mantuvo en una fase inicial hasta 1936, con excepciones como la fabricación de sosa y cloro en Flix (1897) y Torrelavega (1908). Desde principios de siglo, la presencia extranjera dominó el sector minero y la naciente industria eléctrica.
La consolidación de España como país industrial
La política económica de autoabastecimiento y nacionalismo, iniciada después de la Guerra Civil Española (1936-1939) y que duró dos décadas, no favoreció mucho las innovaciones técnicas. Sin embargo, en esta época se desarrolló el tren Talgo, se creó el proceso de ósmosis inversa y se fortaleció la industria farmacéutica. Lo más relevante de este periodo fue que el Estado se convirtió en un agente industrializador y que la industrialización de Madrid creció rápidamente.
A finales de los años cincuenta, comenzó una nueva etapa de concentración y crecimiento en las regiones centrales, y de expansión hacia sus alrededores. El mapa industrial se amplió, formando dos grandes ejes industriales: el cantábrico y el mediterráneo, que se extendían desde la Galicia costera hasta Murcia. Ambos ejes estaban unidos por el valle del Ebro a través de Zaragoza. En el resto del país, el crecimiento de las ciudades y la planificación estatal hicieron que Madrid se convirtiera en una región industrial y que la industria se estableciera en algunas ciudades del sur.
El crecimiento industrial impulsó el desarrollo urbano, con un gran aumento de las ciudades. España pasó de ser una sociedad tradicional a una industrial y urbana unos 15 o 20 años después que los países más avanzados de Europa occidental, pero a un ritmo más rápido.
- Indicadores del proceso de industrialización en España
| Años | Índice de producción industrial |
Población activa industrial |
Productividad industrial |
Consumo de energía |
Población total |
Producción industrial por capital |
| 1900 | 100,0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1910 | 115,2 | 106,4 | 108,2 | 137,7 | 107,2 | 107,7 |
| 1920 | 130,9 | 170,2 | 76,9 | 150,3 | 114,6 | 114,4 |
| 1930 | 206,4 | 227,4 | 90,8 | 261,9 | 126,7 | 163,1 |
| 1940 | 164,5 | 193,0 | 85,2 | 292,2 | 139,2 | 118,4 |
| 1950 | 262,1 | 209,3 | 79,8 | 392,1 | 150,4 | 139,3 |
| 1960 | 420,9 | 334,6 | 125,8 | 658,1 | 163,6 | 257,4 |
| 1970 | 1.278,6 | 410,2 | 311,7 | 1.336,4 | 181,9 | 703,4 |
| 1980 | 2.051.8 | 373,3 | 549,6 | 2.243,6 | 202,3 | 1.015,0 |
La etapa de autoabastecimiento (1939-1957)
En este periodo, la política del Estado se basó en el nacionalismo económico. Además de la protección a la industria nacional, el sector público controlaba y intervenía en la economía. Para instalar industrias, se necesitaban autorizaciones para precios, comercio exterior, inversiones y empleo. Esto llevó a monopolios, altos costos y una producción masiva pero de calidad modesta.
En 1941, se creó el Instituto Nacional de Industria (INI). Sus objetivos eran combatir los monopolios, defender la nación y actuar en sectores donde la iniciativa privada no estaba presente o donde las inversiones eran muy grandes. Para 1957, el INI había impulsado la creación de 43 grandes empresas en diversos sectores como carbón, electricidad, petróleo, minería, metalurgia, abonos, celulosa, vehículos, productos químicos, transportes y construcción naval.
En la década de 1950, el autoabastecimiento empezó a debilitarse. La firma de un tratado con Estados Unidos en 1951 abrió el país al exterior y permitió la importación de bienes. Esto inició un lento crecimiento de la producción, con un mayor dinamismo en los sectores de consumo que en los básicos.
A pesar del aumento de la producción de carbón, su bajo volumen y calidad hicieron necesaria la importación de carbón para la siderurgia. El 75% de la producción venía de Asturias y León. Los yacimientos de cobre y plomo estaban casi agotados. La producción de aluminio, que requería importar bauxita, se impulsó con fábricas del INI en Valladolid, Avilés y La Coruña. El sector siderúrgico recuperó su nivel de 1929 en 1953, y en 1960 produjo casi 2 millones de toneladas gracias a la creación de Ensidesa por el INI en 1957.
El sector eléctrico fue una excepción notable, convirtiéndose en el motor de la industrialización. La producción de electricidad aumentó de 2.000 millones de kWh en 1935 a 18.600 millones en 1960. Durante este periodo, se organizó el aprovechamiento de muchas cuencas hidrográficas. En 1957, el 57% del potencial hidroeléctrico venía de la Depresión del Ebro y el 28% de la zona cantábrica y Galicia. El tratamiento del petróleo estaba en fase inicial, con refinerías en Canarias (1930) y Escombreras (1942, del INI). En 1958, se decidió apostar por la energía nuclear, iniciando el proyecto de la central nuclear de Santa María de Garoña.
En la industria de transformación, destacaron tres sectores: el metalúrgico, el textil y el químico (de reciente creación). En la metalurgia de transformación, la producción de máquinas herramienta y accesorios creció notablemente, especialmente en el País Vasco. La maquinaria eléctrica y electrónica se localizó en el País Vasco y Cataluña, con algunas instalaciones en Reinosa y Córdoba. La industria transformadora se ubicó en Madrid, Barcelona y Zaragoza (ascensores, motores). Madrid y Barcelona también se convirtieron en sedes de la industria de la radio y televisión. Finalmente, la automoción fue la industria más importante del periodo por el empleo que generaba. Nació en 1946 y 1950 de la mano del INI (camiones en Madrid y coches en Barcelona), y luego se crearon otras fábricas en Valladolid, Vitoria, Vigo y Linares. En 1958, se produjeron 33.201 coches. La nueva industria también fabricaba camiones, tractores, furgonetas y motocicletas.
Cataluña siguió siendo líder en la producción algodonera (85% de la maquinaria, casi 90% de la hilatura y menos del 80% del tejido). También ocupó un lugar destacado en la producción lanera (más del 60% del total del país, repartido entre Tarrasa y Sabadell).
La expansión del sector químico estuvo ligada a una mayor demanda de abonos. La ampliación del mercado farmacéutico, impulsada por la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1941, facilitó la diversificación de productos en Barcelona y Madrid. Otro desarrollo notable fue el del caucho (relacionado con la automoción) y el calzado (Alicante), además de las materias plásticas, concentradas en Cataluña.
De este crecimiento, la región de Madrid fue la gran beneficiada. Inicialmente orientada al consumo local, empezó a usar las ventajas de la escala y la urbanización gracias al INI, que creó seis grandes empresas (electrónica, aérea, automoción, rodamientos y óptica). La iniciativa privada también impulsó grandes empresas metalúrgicas.
El plan de estabilización (1957-1975): El "Milagro Económico"
Con el Plan de Estabilización de 1959 terminó el modelo de autoabastecimiento. Fue reemplazado por una apertura al exterior, lo que llevó al "Milagro económico español" (1959-1973). El Plan buscaba mejorar la calidad y reducir los costos de la industria española. Se liberalizaron las importaciones y se facilitó la entrada de capital extranjero para mejorar la infraestructura técnica, compensar la falta de capital y fomentar la innovación. El aumento del turismo y las remesas de los emigrantes contribuyeron a la financiación industrial. El objetivo era transformar una industria basada en la sustitución de importaciones en una economía industrial moderna.
Para modernizar las fábricas e impulsar la iniciativa empresarial, se establecieron tres tipos de acciones: una sectorial, a través de la Acción Concertada y la apertura de créditos; otra espacial, con la creación de los Polos de desarrollo; y una institucional, para fortalecer el INI.
La Acción Concertada, iniciada por el Estado en 1940, se amplió en 1964 para apoyar sectores básicos como la siderurgia, la construcción naval y el carbón. Se ofrecieron facilidades de crédito que cubrían hasta el 70% de las inversiones. La banca y el Estado jugaron un papel importante en la financiación a largo plazo de las grandes empresas. La llegada de multinacionales también fortaleció a las grandes empresas y estimuló la creación de otras nuevas.
Con los I y II Planes de Desarrollo (1964-1967 y 1968-1971), el Estado impulsó el crecimiento industrial en ciudades de la periferia. Esto incluyó los Polos de Zaragoza, Burgos, Vigo y La Coruña, y los de Navarra y Álava. También se crearon Polos en Sevilla, Huelva, Granada, Córdoba y Oviedo. Estos Polos ofrecían incentivos (subvenciones, exenciones) y terrenos en polígonos industriales. Los polígonos de descongestión de Madrid (Miranda de Duero, Toledo, Guadalajara) también buscaban crear suelo industrial. El III Plan de Desarrollo buscó organizar el territorio en grandes áreas industriales y metropolitanas.
Los resultados de esta política de descentralización no fueron los esperados. Los Polos lograron que algunas ciudades se convirtieran en centros industriales, con fábricas para el mercado local y regional (textiles, alimentos) y otras para el mercado nacional e internacional (química, papel, metalurgia). Este fue el caso de Huelva y de los polos del norte como Valladolid, Vigo, Zaragoza, Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria y Pamplona.
Para el INI, estos años fueron de consolidación y crecimiento. En 1977, el sector de energía y minería representaba el 41,5% de sus activos y el 20,8% del empleo. Industrias como Empetrol y Ensidesa tenían una gran parte de los activos y el empleo. La industria transformadora, que incluía la automoción y la construcción naval, tenía el 46,2% del empleo. La presencia del INI en sectores clave apoyó el fortalecimiento de la industria regional. Asturias fue donde la acción del Instituto fue más intensa, especialmente en la minería del carbón (Hunosa), la siderurgia y el aluminio. Madrid y Cataluña también tuvieron una gran parte del empleo del INI, destacando la automoción, sobre todo SEAT, la empresa con más empleo en el INI.
Resultados por sectores y regiones
Los principales motores del progreso industrial en este periodo fueron la minería, la automoción y la fabricación de maquinaria. La industria de la automoción, especialmente la fabricación de coches y vehículos industriales, creció mucho debido al aumento de la demanda interna. El desarrollo de la industria química, tanto pesada como transformadora, fue aún más espectacular. La construcción de maquinaria también tuvo un ritmo intenso. Por el contrario, las industrias de consumo no duradero y las textiles disminuyeron su participación.
Como resultado del progreso industrial, la economía nacional se desplazó del sector agrario al industrial, que a su vez impulsó el crecimiento del sector servicios.
Regiones y ciudades industriales

La industria se concentró en dos tipos de zonas. En la costa que mira a Europa, se consolidó una compleja estructura industrial con ciudades grandes y medianas, y muchas ciudades y pueblos pequeños. En el interior y el sur de España, la industria estaba más dispersa en pocas ciudades aisladas, o conectada a algunas capitales de provincia. Madrid fue un caso especial, formando una región industrial en un área metropolitana.
Durante este periodo, la creación y difusión industrial se amplió. La concentración industrial en la zona cantábrico-vasca y en Barcelona se extendió a casi toda la costa mediterránea y a la región de Madrid. También se formó una periferia interna, conectada con los centros. La política de descentralización planificada solo logró aumentar la explotación de recursos y la industrialización de algunas ciudades en la periferia externa.
En las provincias de Barcelona y Guipúzcoa-Vizcaya, los procesos espaciales fueron similares, pero las diferencias sectoriales aumentaron. En Barcelona, se consolidó una gran área metropolitana. En el sector alimentario, Murcia y la costa de Galicia fueron los principales centros conserveros. La metalurgia se concentró en ciudades del norte (Zaragoza, Vigo, Ferrol) y la química en el sur (Cartagena y Huelva). Baleares siguió el modelo levantino (cuero, calzado y confección). Canarias se especializó en tabaco y alimentación, además de sectores impulsados por el turismo como la cerámica, el vidrio, la construcción, la madera y el mueble.
Finalmente, el amplio interior funcionó como receptor de la descongestión de Madrid (casos de Guadalajara y Toledo) o del desarrollo "polarizado". En este último caso, Valladolid y Burgos se especializaron en la metalurgia y la química, destacando el sector del automóvil (Fasa y Michelin), con una extensión en Palencia.
La desindustrialización
A partir de 1975, el modelo de crecimiento rápido de la economía española se agotó. La crisis en España añadió un factor adicional a los que afectaban a las economías occidentales. En estas últimas, el aumento de los precios del petróleo (casi un 400% entre 1973 y 1974, con otra subida en 1979) se sumó a la creciente competencia de los nuevos países industriales. En España, la transición política retrasó los ajustes necesarios por los cambios en los costos de producción y la mayor competitividad internacional.
Entre 1973 y 1984, la disminución de la actividad y el empleo fueron indicadores de la gravedad de la crisis. El desempleo aumentó constantemente (22,07% en marzo de 1985), y la tasa de actividad disminuyó. Esto redujo el porcentaje de personas empleadas en relación con la población activa. La crisis destruyó 816.000 empleos industriales entre 1975 y 1980, especialmente en 1976 y 1977, con muchas quiebras y expedientes de regulación.
La reacción del gobierno fue lenta. Las políticas de ahorro energético no comenzaron hasta 1978, y la reconversión industrial no empezó hasta 1980. Al principio, se entendió como una forma de apoyar a las empresas en sectores muy críticos.
Reconversión industrial

Aunque toda la industria fue afectada por la crisis, algunos sectores sufrieron más. La política de reconversión del Estado se centró en ellos.
Sector energético
La producción de energía en España dependía mucho de las importaciones de petróleo, ya que este se había convertido en la base de la industrialización. El carbón y la energía hidráulica también eran importantes en la producción nacional. Los Planes Energéticos Nacionales (PEN) de 1979, 1981 y 1983 buscaron reducir la dependencia del petróleo, aumentar la producción de energía hidráulica y carbón, y, en el último Plan, reducir el programa nuclear.
La producción de carbón alcanzó 20,41 millones de toneladas equivalentes de carbón en 1982, gracias a la política de fomento del Estado. El Plan no cumplió sus objetivos por razones políticas, hasta que en 1985 el Estado decidió retomar la política de gasificación.
En general, el sector energético fue el más dinámico entre los sectores industriales, casi duplicando su producción. Esto se debió en parte a la demanda del sector terciario y al aumento del consumo familiar.
Siderurgia y sectores que usan acero
Entre los sectores más afectados por la crisis, la siderurgia y las industrias que más usaban acero (astilleros, automoción, bienes de equipo) fueron las primeras. La reducción de su consumo se debió también a la competencia del aluminio y otros materiales, y a la competencia de la siderurgia de Corea y Brasil. Además, muchas instalaciones estaban anticuadas. En 1978, la producción bajó a 6,9 millones de toneladas, lo que obligó al Estado a ayudar al sector. La ayuda comenzó siendo financiera, pero luego se convirtió en el Plan de reconversión de la siderurgia de 1981, que se extendió a los aceros comunes y especiales.
El Plan tuvo dos fases: la primera dio grandes ayudas para sanear las finanzas y reducir 6.600 empleos. La segunda impulsó la creación de dos nuevas acerías (Ensidesa y AHV) y otras instalaciones, además de reducir 9.800 empleos más. En 1980, comenzó la reconversión de los aceros especiales, creando la sociedad Aceriales, que incluyó siete empresas vascas. Las condiciones para la entrada de España en el Mercado Común incluyeron la obligación de reducir la capacidad de producción de acero en un 16%. La reconversión también se aplicó a la metalurgia del cobre.
La crisis también afectó a la construcción naval, que se enfrentaba a la fuerte competencia de Corea. La quiebra financiera del sector obligó a la reconversión de los astilleros de Bilbao, Ferrol, Vigo y Cádiz, eliminando unos 10.000 empleos. La producción de material ferroviario y de transformados metálicos también cayó.
Entre los transformados metálicos, los electrodomésticos de línea blanca, que habían sido importantes, entraron en crisis por la disminución del consumo y las exportaciones.
En cuanto a la industria del automóvil, la reconversión se aplicó a SEAT y a Talbot. El sector experimentó una notable expansión, aunque la demanda interna disminuyó, por lo que más de la mitad de la producción tuvo que exportarse.
Industrias textil y del cuero
La reducción de las inversiones industriales, el debilitamiento de la construcción, la disminución del consumo privado y la fuerte competencia internacional explican la crisis en las industrias industria textil y del cuero. Entre 1975 y 1981, el valor añadido bruto (VAB) disminuyó un 6,3%, y el empleo bajó un 28,9%.
Para modernizar el sector, el Plan de Reconversión Industrial de 1981 buscó aumentar la competitividad mejorando las estructuras, la tecnología, el diseño y la calidad. Los sectores de la confección y el calzado también sufrieron la crisis. En estos dos sectores, hubo un alto grado de economía sumergida, lo que podría compensar parte de la pérdida de empleo registrada.
Industria química
En general, todos los sectores químicos sufrieron ajustes por la crisis. La gran presencia de empresas multinacionales y el funcionamiento de algunas ramas como oligopolios (pocos grandes productores) facilitaron la estabilidad financiera y la continuidad de la expansión. Entre 1973 y 1981, el VAB aumentó un 39%, y el empleo solo disminuyó un 5,4%.
La industria española en el mundo actual
Después de un largo periodo de ajuste (1977-1984), que estabilizó la producción y redujo el empleo, comenzó un periodo de recuperación (1985-1990). Este fue interrumpido por una recesión mundial a principios de los noventa (1991-1994), pero la industria recuperó su dinamismo desde entonces.
Estas variaciones no deben ocultar los efectos de la rápida apertura al exterior y la integración en los mercados internacionales. Esto supuso una ruptura con el proteccionismo tradicional y un difícil proceso de adaptación. Algunas debilidades de la industria española, como la gran cantidad de microempresas con poco capital, la escasez de grandes grupos industriales y el limitado esfuerzo tecnológico, junto con la reducción de la diferencia de salarios con otros países europeos, explican estas dificultades.
La mundialización ha provocado un cambio interno que ha afectado la jerarquía entre las ramas industriales. Algunos sectores tuvieron que enfrentar la estabilización del mercado interno o la pérdida de competitividad, lo que obligó a una profunda reconversión para reducir la capacidad productiva y el empleo. Otros sectores, más dinámicos, se beneficiaron del aumento constante de la demanda y la conquista de nuevos mercados. Entre 1996 y 2004, el sector de electrónica e informática tuvo el mejor comportamiento, creciendo un 231,5% en producción y un 55,8% en empleo, aunque representa menos del 2% de la producción industrial española. Otros sectores con fuerte demanda y alta tecnología, como el material eléctrico (+83,9%) y la química (+68,3%), también crecieron favorablemente, al igual que la fabricación de automóviles (+85,0%).
Por el contrario, los sectores tradicionales como el textil-confección, la madera y el mueble, los artículos de piel y el calzado, sufrieron las mayores pérdidas de empleo y un leve retroceso en el valor de la producción, ya que tuvieron dificultades para aumentar sus exportaciones.
El nuevo mapa industrial español

Los principales ejes de desarrollo parten de las grandes ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao), donde las industrias están siendo reemplazadas por servicios. Los Ejes Mediterráneo (Gerona-Málaga) y del Ebro (Álava-Zaragoza-Lérida) muestran un dinamismo especial, concentrando el 50% de la producción industrial española, el 54% de las nuevas empresas desde 1981 y el 58% de la inversión.
Las grandes áreas metropolitanas son un ejemplo de la mezcla de empresas y espacios industriales que comparten un mismo territorio, pero con lógicas diferentes. Dentro de ellas, tres tipos de espacios muestran un dinamismo particular:

- En los centros de las ciudades y los grandes ejes de comunicación hacia el aeropuerto, crecen las oficinas industriales. Estas pertenecen a empresas manufactureras que realizan tareas previas o posteriores a la fabricación (gestión, investigación, distribución), muy ligadas a los centros de negocios, lo que las diferencia de la imagen tradicional de la fábrica o el taller.
- En las áreas suburbanas, aumentan los polígonos y parques industriales, parques empresariales de oficinas y, en algunos casos, parques tecnológicos. Aquí operan empresas que se benefician de terrenos y edificios adaptados a sus necesidades, y de una buena conexión a las redes de comunicación. Muchas de estas nuevas áreas productivas se ubican en zonas con poca tradición industrial o en lugares renovados donde antiguas fábricas son reemplazadas por viviendas u oficinas.
- Finalmente, en la periferia de estas grandes ciudades, aparecen pequeños polígonos industriales. Estos tienen naves pequeñas para venta o alquiler, ocupadas por empresas que han surgido de la descentralización productiva, y otros espacios dedicados a actividades logísticas y de almacenamiento.
Programa de ayudas a la reindustrialización del Ministerio de Industria
El Programa de Ayudas a la Reindustrialización es una iniciativa importante para el desarrollo económico y social del Estado. Su objetivo es crear nuevas industrias o adaptar las existentes a las mejoras tecnológicas. Se enfoca en zonas con menos recursos o afectadas por cambios industriales.
Primero, busca apoyar la creación de infraestructuras técnicas e industriales de uso común, que impulsen el desarrollo empresarial. Esto se centra en la creación de terrenos industriales adecuados. Segundo, apoya el inicio y ejecución de proyectos industriales que generen empleo y que incorporen alta tecnología.
En 2004, el programa se amplió para incluir regiones afectadas por ajustes tanto del sector público como del privado. Esto fue muy significativo, ya que extendió las ayudas a una gran parte del territorio nacional que antes estaba excluida.
Además, el programa se ha adaptado para enfrentar nuevas realidades, como la deslocalización en sectores como el textil-confección, mueble, juguete, calzado, curtido y marroquinería. También se ha puesto énfasis en zonas específicas con graves problemas de despoblación y desarrollo económico.
Estas ayudas se organizan a través de convocatorias anuales: una general, que cubre todos los territorios dentro del Mapa de Ayudas para España de la Unión Europea (2007-2013), y otras más flexibles, que se dirigen a territorios específicos aprobados cada año.
Galería de imágenes
-
Explotación minera en Minas de Riotinto (Huelva)
Véase también
- Industria
- Revolución industrial
- Sociedad industrial
- Historia económica de España
- Mercado de trabajo en España
- Economía de España
- Capitalismo español
- Historia de la ciencia en España
- Historia de la cerveza en España
- Historia de la industria del algodón en Cataluña