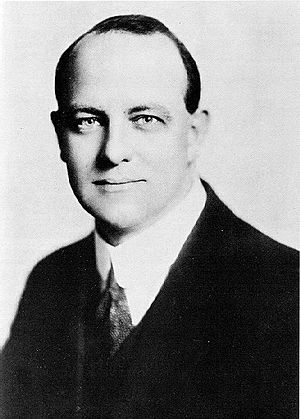Literatura del siglo XX para niños
La literatura del siglo XX se refiere a todas las obras, movimientos y autores importantes que surgieron durante el siglo XX. Fue un período de grandes cambios en el mundo, lo que influyó mucho en cómo los escritores creaban sus historias, poemas y obras de teatro.
Este siglo estuvo marcado por conflictos importantes que hicieron reflexionar a los autores. También hubo un gran avance en la tecnología, como el cine, la radio, la televisión e Internet, que cambiaron la forma en que las personas se comunicaban y consumían arte. La literatura del siglo XX se volvió más abierta, mezclando diferentes tipos de escritura y recibiendo influencias de muchas culturas y lenguas.
Los escritores de esta época querían experimentar y probar cosas nuevas. Surgieron movimientos llamados "vanguardias" que buscaban formas y contenidos diferentes. Por ejemplo, las historias podían tener saltos en el tiempo, el teatro usaba escenarios innovadores, y la poesía a veces dejaba de lado la rima y la métrica tradicional.
Además, la industria de los libros creció mucho. Se publicaron libros a gran escala y las escuelas, los críticos literarios y las universidades tuvieron un papel importante en guiar a los lectores. También se crearon muchos premios literarios, como el famoso Premio Nobel de Literatura. Más personas aprendieron a leer gracias a la educación básica, lo que hizo que hubiera más libros, revistas y periódicos disponibles que nunca.
Durante este tiempo, también se desarrolló la teoría de la literatura, que es el estudio de cómo funciona la literatura. Esto influyó en las nuevas obras, guiando lo que se escribía.
Para entender mejor la literatura del siglo XX, la dividiremos por décadas, aunque algunos movimientos literarios abarcaron períodos más largos o más cortos.
Contenido
- La literatura a principios del siglo XX: de 1900 a 1909
- La literatura durante la Primera Guerra Mundial: de 1910 a 1919
- La literatura de los "Felices Años Veinte": de 1920 a 1929
- La literatura en tiempos de crisis: de 1930 a 1939
- La literatura después de la Segunda Guerra Mundial: de 1940 a 1949
- La literatura de la posguerra y nuevas voces: de 1950 a 1959
- La literatura de la contracultura: de 1960 a 1969
- La literatura de la posmodernidad: de 1970 a 1979
- La literatura de los 80: de 1980 a 1989
- La literatura al final del siglo XX: de 1990 a 1999
- Galería de imágenes
- Véase también
La literatura a principios del siglo XX: de 1900 a 1909
El siglo comenzó con una mezcla de optimismo por los avances tecnológicos y una sensación de nostalgia por el pasado. En esta década, se empezó a cuestionar el realismo en la literatura, y nacieron las primeras obras de literatura infantil y juvenil moderna.
En los países de habla inglesa, se destacó el período eduardiano, donde se diferenciaba entre la literatura más seria y la popular. Los periódicos seguían siendo un medio importante para publicar cuentos y novelas. La fantasía y el mundo interior cobraron fuerza, con obras como las de Beatrix Potter, Peter Pan o El mago de Oz. También tuvo éxito el exotismo y el humor, con autores como P. G. Wodehouse.
En Rusia, comenzó la "edad de plata" de su literatura, que también rompió con el realismo, especialmente en la poesía. En Alemania, Thomas Mann empezó a publicar sus importantes obras. En Italia, Luigi Pirandello fue una figura clave que experimentó con todos los géneros.
El escritor occitano Frederic Mistral ganó el Premio Nobel. En Francia, autores como André Gide exploraron los límites del simbolismo y empezaron a romper con las reglas de la sintaxis y las historias ordenadas. París era un centro artístico muy importante donde muchos escritores de diferentes países crearon sus obras.
En España, la pérdida de las últimas colonias llevó al surgimiento de la Generación del 98, cuyos escritos reflexivos buscaban entender el presente del país. La influencia de los autores de América Latina, que ya se había visto en el modernismo, ayudó a renovar la literatura española.
La literatura durante la Primera Guerra Mundial: de 1910 a 1919
Esta década estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial, un evento que cambió la literatura. Antes de la guerra, los autores podían ser optimistas, pero el conflicto hizo que los escritos hablaran sobre la condición humana, la muerte y el destino de Europa. La guerra causó una gran pérdida de vidas y una crisis económica.
El fin de las certezas llevó al vanguardismo, una serie de movimientos que buscaban experimentar con el lenguaje y mezclar diferentes artes. Este arte "roto" y fragmentado reflejaba el desencanto general.
Francia fue líder en estas vanguardias, con poetas como Guillaume Apollinaire y Tristan Tzara. En prosa, Marcel Proust publicó En busca del tiempo perdido, una obra que explora la memoria y el desencanto.
Italia siguió a los franceses, destacando el futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. Entre los escritores en español, sobresalieron Vicente Huidobro y los pensadores de la Generación de 1914.
Los cambios también llegaron a la literatura asiática, como el "nuevo movimiento cultural" chino. En Japón, se creó el popular personaje de Botchan, que mostraba el contraste entre el campo y la ciudad, un tema común en la literatura de la época. El Premio Nobel fue para Rabindranath Tagore de la India.
En los países de habla inglesa, comenzó el modernismo, con un gran impulso en Estados Unidos, menos afectado por la guerra. James Joyce exploró los límites del idioma inglés, representando el pensamiento y los sueños. En poesía, T. S. Eliot fue muy popular.
En Alemania, Franz Kafka reflejó la desconfianza en la realidad y el pesimismo en sus relatos, donde el individuo se siente impotente. En La metamorfosis, un hombre se convierte en un insecto, simbolizando la deshumanización.
La literatura de los "Felices Años Veinte": de 1920 a 1929
Esta década, conocida como los "Felices Años Veinte", estuvo marcada por el deseo de olvidar los horrores de la guerra. El arte se volvió más alegre y optimista, a veces escapando de la realidad o alterando la percepción del entorno. La influencia de la música y el cine se hizo evidente en los escritos, que adoptaron un ritmo más rápido.
En este contexto, surgió con fuerza el surrealismo, que usó las ideas del psicoanálisis para explorar el mundo de los sueños y las asociaciones de imágenes. André Breton fue el padre de este movimiento, que se extendió a la pintura, el cine y la literatura. El monólogo interior, usado por ejemplo por Virginia Woolf, fue una técnica para mostrar el inconsciente.
En estas obras, aparecieron seres fantásticos, relacionados con la ciencia ficción, como los robots de R.U.R. (Robots Universales de Rossum) (donde nació el término "robot"). La idea de que la personalidad no es única se reflejó en los "heterónimos" de Fernando Pessoa, que eran como diferentes personalidades de un mismo autor.
Ramón María del Valle-Inclán usó el esperpento en el teatro para deformar la realidad y cuestionarla. La ópera china también tuvo éxito en esta década.
En español, la Generación del 27 combinó las influencias surrealistas y vanguardistas con la tradición poética, con autores como Pedro Salinas y Federico García Lorca. Jorge Luis Borges comenzó a publicar sus obras llenas de referencias intelectuales, y Pablo Neruda escribió en América Latina.
Un grupo de autores estadounidenses, la generación perdida, se resistió al optimismo generalizado. Figuras como William Faulkner y Ernest Miller Hemingway mostraron el pesimismo existencial, a menudo por su experiencia en la guerra o por la superficialidad que veían en la sociedad.
Alemania fue una excepción. En la República de Weimar, surgió la Nueva Objetividad, que buscaba retratar la realidad tal cual era, usando técnicas periodísticas. Bertolt Brecht fue uno de sus autores más importantes.
Italia tampoco siguió las corrientes predominantes, ya que el auge del fascismo convirtió el arte en un instrumento de propaganda o de resistencia.
En esta época, también surgió el Harlem Renaissance, un grupo de autores afroamericanos que cuestionaron la literatura tradicional y defendieron la diversidad cultural.
La literatura en tiempos de crisis: de 1930 a 1939
En los años 30, la literatura volvió a ser más reflexiva, analizando el contexto histórico y anticipando el existencialismo. Los autores de muchos países estuvieron marcados por la situación política y el auge de los gobiernos totalitarios.
En Alemania, con el ascenso del nazismo, la literatura se volvió muy política, exaltando la nación. El régimen promovía un arte ligado a la tierra y las tradiciones populares, con un regreso al romanticismo.
El realismo socialista se impuso en la literatura rusa y de los países soviéticos. Este movimiento combinaba la enseñanza política con un realismo que mostraba la vida cotidiana, con el proletariado como protagonista. Los autores exitosos se adaptaron a las exigencias del gobierno, como Máximo Gorki. Los escritores que no estaban de acuerdo debían escribir en secreto, exiliarse o ver sus libros prohibidos, como ocurrió con El maestro y Margarita. Los ideales comunistas también inspiraron a intelectuales chinos y japoneses. Algunos autores europeos simpatizaron con esta línea, mientras que otros alertaron sobre el peligro del control estatal, dando origen a la distopía, como Un mundo feliz.
La literatura inglesa continuó explorando el modernismo con nuevos autores como Graham Greene. En Estados Unidos, la Gran depresión fue el tema principal de muchas novelas, con escritores como John Steinbeck. Dentro de la novela de género, Agatha Christie se destacó con obras como Diez negritos, uno de los libros más vendidos del siglo. Las historias de detectives fueron muy populares.
La guerra civil española marcó gran parte de las literaturas de la península, interrumpiendo las tradiciones. La muerte de Federico García Lorca simbolizó el fin de las experimentaciones literarias y el inicio de un período más íntimo, combinado con arte de propaganda política. El conflicto influyó en gran parte de la literatura posterior, como la de Mercè Rodoreda.
En África, comenzó a surgir un teatro político que usaba códigos occidentales para denunciar la situación de los países colonizados. La cuestión racial fue muy importante en estas obras, escritas principalmente en inglés y francés.
La literatura después de la Segunda Guerra Mundial: de 1940 a 1949
La Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la literatura, tanto por los combates como por el holocausto, que se convirtió en uno de los grandes temas de la segunda mitad del siglo. El diario de Ana Frank, escrito en esta época, es un ejemplo de esta tendencia, y Primo Levi fue uno de sus máximos representantes.
Surgió el existencialismo, con obras de Jean-Paul Sartre, que reflexionaban sobre la angustia, la falta de sentido de la vida y la libertad. Temas similares se exploraron en El Principito o los libros de Albert Camus. Simone de Beauvoir añadió la cuestión del feminismo y el papel de la mujer.
En España, la Segunda Guerra Mundial llegó atenuada, con las cicatrices de la guerra civil aún presentes. En la primera posguerra, la poesía se usó para expresar el descontento, y la novela abordó cuestiones sociales y realistas, con autores como Camilo José Cela y Carmen Laforet. El franquismo llevó a la casi desaparición pública de la literatura catalana culta, aunque hubo autores resistentes como Salvador Espriu.
El teatro del absurdo usó la sátira y el surrealismo para denunciar la situación moral, como se ve en las obras de Jean Genet. Este movimiento continuó en las décadas siguientes.
Después del conflicto, el mundo se dividió en dos bloques: el capitalista y el comunista. George Orwell denunció el bloque comunista usando la fábula y la distopía. En el otro lado, los autores prosoviéticos siguieron escribiendo con el estilo realista. Los disidentes eran exiliados o enviados a trabajos forzados, como Aleksandr Solzhenitsyn.
Los japoneses, derrotados, adoptaron el tema de la guerra, con patrones mixtos. La figura del soldado perdido o el veterano con secuelas psicológicas se hicieron comunes en la literatura mundial de posguerra.
En África, la Négritude, que reivindicaba la raza negra, cobró más fuerza como tema literario.
La literatura de la posguerra y nuevas voces: de 1950 a 1959
La posguerra estuvo marcada por autores que continuaron tratando temas existencialistas, la nueva generación beat y la consolidación de géneros como la literatura fantástica y la ciencia ficción. Nació la novela de espionaje, con personajes como James Bond de Ian Lancaster Fleming.
En Estados Unidos, los autores jóvenes como Jack Kerouac empezaron a cuestionar el sistema, denunciando la hipocresía de la sociedad. El desencanto y la búsqueda de nuevos referentes se vieron en obras como El guardián entre el centeno. En Inglaterra, este desencanto dio lugar al movimiento de los Angry young men.
En Italia, surgió el neorrealismo en el cine y la literatura, con obras de Cesare Pavese.
La literatura fantástica creó obras de referencia como las sagas de Las crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos (una de las más vendidas de la historia). La ciencia ficción dio títulos de Ray Bradbury o Isaac Asimov.
La literatura catalana estuvo marcada por los autores en el exilio y la represión cultural. A pesar de ello, surgieron escritores que seguirían destacando, como Manuel de Pedrolo.
En España, predominó una literatura íntima, tanto en poesía como en novela, con nombres como Miguel Delibes o Carmen Martín Gaite. Usaron un lenguaje sencillo y temas cotidianos, reflejando la austeridad del país.
Francia se alejó de la tendencia general, apostando por una literatura experimental que jugaba con los límites del lenguaje, con el Nouveau roman de autores como Alain Robbe-Grillet.
El teatro del absurdo continuó, con éxitos como Esperando a Godot de Samuel Beckett.
En China, Mao inauguró una nueva época comunista con una fuerte censura y la negación de las aportaciones occidentales.
La literatura de la contracultura: de 1960 a 1969
Los años 60 profundizaron en el cuestionamiento del sistema. Se prestó atención a las obras que simbolizaban la contracultura, se abordó el papel de la mujer con el feminismo en la crítica literaria, y se dio voz a las minorías étnicas y sociales, así como a otras literaturas no occidentales.
El tema racial se volvió central en Norteamérica, donde narradores como Harper Lee o Alex Haley llevaron a la ficción los movimientos políticos de la calle. La opresión también se asoció a menudo con la mujer, como en los poemas de Sylvia Plath.
En Japón, destacó Kenzaburo Oe, y en Estados Unidos, John Updike y Truman Capote. En España, convivieron los narradores sociales y los poetas del grupo de los 50.
La literatura en francés combinó obras de autores franceses con las de aquellos que adoptaron el idioma por motivos políticos y las de autores de antiguas colonias. El movimiento Oulipo reafirmó el carácter experimental, con nombres como Georges Perec, llevando al extremo las restricciones formales y usando el humor. Muchos de ellos usaron referencias matemáticas para la estructura de sus obras.
La ciencia ficción continuó su período de oro, con autores como Anthony Burgess y Arthur C. Clarke, que crearon mundos con viajes espaciales y máquinas, a la vez que analizaban la psicología de los personajes y criticaban la forma de vida de su tiempo.
En América Latina, apareció el realismo mágico, que mezclaba fantasía y realidad. Este "boom" editorial dio a conocer nombres como Gabriel García Márquez. La naturaleza, el paisaje, la herencia mestiza y los mitos se mezclaron con las influencias occidentales.
En catalán, Gabriel Ferrater combinó la poesía con reflexiones sobre el idioma, en un momento de creciente oposición al franquismo y aumento de publicaciones, a menudo clandestinas.
En China, la Revolución Cultural empeoró la situación de los intelectuales disidentes.
En la literatura infantil, aparecieron títulos clave de Roald Dahl.
La literatura de la posmodernidad: de 1970 a 1979
Los años 70 marcaron la convivencia de varias tendencias. Por un lado, continuaron publicando autores respetados y se mantuvo la literatura experimental. Por otro lado, algunos escritores reivindicaron las formas clásicas, y surgieron productos para el consumo masivo, influenciados por la televisión. La no ficción ganó importancia en las listas de ventas.
En España, la muerte de Francisco Franco en 1975 inició una transición democrática que permitió recuperar modelos europeos y un resurgimiento de las literaturas en catalán y gallego.
Dentro de la novela de terror, Stephen King comenzó a publicar, convirtiéndose en una figura clave del género. También se inició la saga de vampiros de Anne Rice, que modernizó la figura del vampiro.
A finales de la década, se entró de lleno en la posmodernidad literaria, una era marcada por la mezcla de géneros, la intertextualidad (referencias a otras obras), el intento de borrar la separación entre la alta cultura y la popular, la influencia de los medios audiovisuales y la música, y el cuestionamiento de la figura del autor.
La literatura de los 80: de 1980 a 1989
La década de 1980 estuvo marcada por el auge de la novela histórica, con éxitos como los de Umberto Eco o Ken Follett, la literatura de fantasía (como las obras de Terry Pratchett o las de Dragonlance, que conectaron el género con los juegos de rol), y las historias de antihéroes.
En España, la poesía volvió a las reglas de la métrica, con autores que combinaban poesía y prosa, como Luis García Montero. En Portugal, José Saramago tuvo éxito con novelas con una fuerte postura política. En Japón, Haruki Murakami se convirtió en uno de los autores japoneses más leídos en Occidente.
El tema colonial fue cultivado tanto por autores africanos como por escritores nacidos en las antiguas metrópolis. La literatura india contó con Salman Rushdie.
En Estados Unidos, comenzaron a publicar escritores exitosos como David Foster Wallace, que defendieron el regreso a la narrativa tradicional sin renunciar a las influencias de la cultura popular y los medios de comunicación.
En Sudamérica, continuaron las publicaciones de autores del realismo mágico, con nuevos nombres como el de Isabel Allende. Al mismo tiempo, surgió una literatura de protesta, muy politizada, que pedía la democratización del subcontinente.
En catalán, se hicieron populares novelistas como Quim Monzó y el teatro experimental.
La literatura china siguió los caminos de la década anterior, pero las protestas de la Plaza de Tian'anmen en 1989, con gran repercusión mundial, significaron una apertura definitiva para las letras chinas. A partir de entonces, proliferaron las ediciones críticas, el diálogo entre autores exiliados y nacionales, y la difusión de textos prohibidos gracias a las nuevas tecnologías. La caída del muro de Berlín ese mismo año también tuvo un impacto similar en los autores de la Alemania comunista.
La literatura al final del siglo XX: de 1990 a 1999
Todavía es difícil tener una imagen completa de lo que significó la última década del siglo XX en literatura, pero algunas tendencias se pueden destacar, como la relación con Internet (que llevó a la narración hipertextual, donde las historias pueden tener múltiples caminos). Se intentó hacer un balance del siglo, por lo que proliferaron las listas de los mejores libros.
Japón estuvo marcado por el auge del anime y el manga y su exportación a Europa, lo que ayudó a revalorizar el cómic como género literario.
En Francia, surgió una nueva generación de autores que generaron debate, como Michel Houellebecq o Amélie Nothomb. Esto puede ser un ejemplo de la tendencia del "autor mediático", que se hace famoso no solo por sus obras sino también por sus apariciones en prensa o televisión.
Algunos nombres que la crítica ha valorado son: Dario Fo en Italia, Paul Auster en Estados Unidos y Roberto Bolaño en Chile.
La literatura infantil vio el éxito de las sagas de Robert Lawrence Stine y de Harry Potter, una de las más vendidas de la historia y que marcó la iniciación literaria de una generación.
Galería de imágenes
Véase también
 En inglés: 20th century in literature Facts for Kids
En inglés: 20th century in literature Facts for Kids
- Historia de la literatura moderna
- Obras literarias del siglo XX
- Escritores del siglo XX
- Literatura del siglo XIX