Plena Edad Media de la península ibérica para niños
La Plena Edad Media en la península ibérica fue un periodo muy importante que abarcó los siglos XI, XII y XIII. Durante estos años, las relaciones entre los reinos cristianos del norte y los territorios musulmanes de Al-Ándalus cambiaron mucho. Antes, los reinos cristianos apenas podían defenderse de la gran fuerza de Al-Ándalus, que era más poderosa en economía, política y ejército. Pero a partir del año 1031, cuando el Califato de Córdoba desapareció, los reinos cristianos empezaron a avanzar. En unos 250 años, lograron reducir Al-Ándalus a un solo reino pequeño, el reino nazarí de Granada. Esta gran expansión fue parte de un movimiento más amplio en Europa, que también incluyó la expansión de los pueblos germánicos hacia el este y las Cruzadas a Tierra Santa.
Contenido
- Al-Ándalus: Reinos de Taifas e Imperios Almorávide y Almohade
- La Expansión de los Reinos Cristianos: Avance y Repoblación
- La Organización Política de los Reinos Cristianos
- La Cultura de los Reinos Cristianos durante la Plena Edad Media
- Galería de imágenes
Al-Ándalus: Reinos de Taifas e Imperios Almorávide y Almohade

Cuando el Califato de Córdoba se dividió, surgieron muchos estados islámicos independientes. Estos estados se centraron en las ciudades más importantes de Al-Ándalus, como Zaragoza, Sevilla, Granada, Valencia, Badajoz, Toledo, Murcia, Denia, Almería, Málaga y Córdoba. Las crónicas de la época los llamaron "reinos de taifas", que significa 'banderías' o 'facciones'. Cada uno de estos reinos intentó imitar la organización y el esplendor cultural del antiguo Califato de Córdoba. Sin embargo, al estar divididos, eran más débiles militarmente frente a los reinos cristianos del norte. Por eso, a menudo tenían que pagarles tributos, llamados parias, para evitar ser atacados.
Para detener el avance de los reinos cristianos, especialmente después de que el rey castellano Alfonso VI de Castilla conquistara Toledo en 1085, los reinos de taifas pidieron ayuda a los almorávides. Los almorávides eran un grupo religioso y militar islámico que había formado un imperio en el norte de África, con capital en Marraquech. Ellos defendían una forma muy estricta del islam. En 1086, cruzaron el estrecho y vencieron a Alfonso VI, aunque no pudieron recuperar Toledo. Poco a poco, el emir Yusuf ibn Tasufin fue uniendo todas las taifas de Al-Ándalus a su imperio almorávide. Esto incluyó Valencia, que entre 1094 y 1099 estuvo bajo el control de un noble castellano llamado Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por los musulmanes como "El Cid". En esta etapa, la vida en Al-Ándalus se volvió más estricta en cuanto a la religión, lo que afectó a las minorías de mozárabes (cristianos que vivían en Al-Ándalus) y judíos.
El Imperio almorávide no duró mucho, solo la primera mitad del siglo XII. No pudieron frenar el avance de los reinos cristianos del norte, que en 1118 tomaron Zaragoza. Además, su forma estricta de la religión no fue bien recibida por muchos musulmanes. Así, los reinos de taifas volvieron a aparecer, pero los reinos cristianos aprovecharon esta situación para seguir expandiéndose, conquistando ciudades como Tortosa, Lérida y Lisboa.
Las "segundas taifas" pronto cayeron bajo el dominio de otro imperio que también venía del norte de África: el imperio almohade. Este era un nuevo movimiento religioso bereber del siglo XII, que también defendía una observancia muy estricta de los principios del islam (almohade significa "defensor de la unidad de Dios"). Su líder, Abd al-Mumin, había acabado con el imperio almorávide en 1147 y se había proclamado califa, extendiendo su poder hasta Trípoli, en Libia. Hacia 1170, los almohades controlaban todas las taifas de Al-Ándalus y establecieron su capital en Sevilla. Fue necesaria la unión de tres estados cristianos (Castilla, Aragón y Navarra) para derrotarlos en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
Después de esta batalla, los territorios de Al-Ándalus, que formaron las "terceras taifas", fueron cayendo en manos de los reinos cristianos. En 1238, el rey aragonés Jaime I de Aragón entró en Valencia. Diez años después, Fernando III de Castilla y León entró en Sevilla. Solo el pequeño reino nazarí de Granada logró sobrevivir como el último territorio musulmán en la península, y duraría hasta 1492. La caída de Al-Ándalus en el siglo XIII se debió más a la crisis interna del Imperio Almohade, que comenzó con el asesinato del califa Muhámmad an-Násir a finales de 1213, que al impacto directo de la victoria cristiana en las Navas de Tolosa. Las grandes campañas de Aragón y Castilla se intensificaron después de 1228, cuando la administración almohade desapareció de Al-Ándalus.
La Expansión de los Reinos Cristianos: Avance y Repoblación

Algunos historiadores han debatido el uso de los términos "reconquista" y "repoblación" para describir la expansión de los reinos cristianos. El término "reconquista" podría dar a entender que hubo una continuidad directa entre los reinos cristianos y la Hispania visigoda anterior a la llegada de los musulmanes, como si Al-Ándalus hubiera sido solo un breve paréntesis. El término "repoblación" podría sugerir que Al-Ándalus fue borrado por completo después de la ocupación cristiana. Sin embargo, aunque hubo cambios importantes y algunas poblaciones musulmanas se marcharon, también hubo continuidades. La sociedad andalusí cambió mucho con el tiempo, pero no desapareció de repente.
La Expansión Castellano-Leonesa y Portuguesa
Conquista y Ocupación de la Extrema Durii (Siglo XI)
La conquista de las tierras "más allá del Duero" (conocidas como "Extrema Durii") comenzó con el rey Fernando I de Castilla y León. Él ocupó importantes lugares estratégicos en el oeste entre 1055 y 1064, como Viseu, Lamego y Coímbra. Pero el paso más importante lo dio su hijo Alfonso VI de Castilla con la espectacular ocupación de Toledo en 1085. Después de esta conquista, Alfonso VI se proclamó "imperator totius Hispaniae" (emperador de toda Hispania). Desde ese momento, la cordillera del Sistema Central se convirtió en la nueva frontera del reino castellano-leonés, con Toledo como una ciudad clave en el frente.
La Extrema Durii era una zona con muy poca población. Para repoblarla, los reyes castellano-leoneses crearon varios concejos (como Segovia, Ávila y Salamanca). Cada concejo era el centro de un gran territorio llamado alfoz, donde había muchas aldeas. El conjunto del concejo y su alfoz formaba una comunidad de villa y tierra. Los reyes les dieron fueros generosos (leyes especiales), siguiendo el modelo del fuero de Sepúlveda de 1076, para atraer a nuevos habitantes y asegurar la frontera. En esta "sociedad de frontera", los señores y caballeros se encargaban de las tareas militares. Los "pecheros" o "peones" trabajaban la tierra o cuidaban el ganado, y también luchaban en las milicias de los concejos, aunque en posiciones menos importantes que los caballeros. Además, pagaban la mayoría de los impuestos. Una de las actividades económicas principales de estos concejos fue la ganadería, aprovechando los pastos de la sierra y la facilidad para mover el ganado en caso de ataque.
Conquista y Ocupación del Valle del Tajo (Siglo XII)
Solo después de que el Imperio almorávide se debilitara, hubo avances importantes. Castilla y León ocuparon Coria en 1142 y llegaron hasta Calatrava en 1146. Por su parte, el reino de Portugal conquistó Lisboa en 1147. El condado Portucalense, que ya tenía sus propios gobernantes desde el siglo XI, se había independizado del Reino de León en 1139, cuando su conde Afonso Henriques se proclamó "Portucalensium rex" (rey de los portugueses). A partir de entonces, se pudo consolidar la repoblación del valle del Tajo.
En el valle del Tajo, la forma de ocupación siguió siendo a través de los concejos, que se establecieron en ciudades musulmanas como Atienza, Medinaceli, Guadalajara, Madrid, Maqueda, Talavera y Coria. Al igual que los de la Extrema Durii, estos concejos tenían grandes alfoces y los reyes les concedieron fueros similares. El caso de Toledo fue diferente: cuando la ciudad se entregó a Alfonso VI, se acordó respetar la vida, las propiedades y las creencias de sus habitantes. Por eso, en Toledo convivieron la población original (musulmanes, mozárabes y judíos) con los cristianos del norte que llegaron después de la conquista.
Conquista y Ocupación del Valle del Guadiana (Siglos XII-XIII)
La ocupación del valle del Guadiana no se consolidó hasta la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que marcó el principio del fin del Imperio almohade. Después de esta fecha, mientras Alfonso IX de León (los reinos de Castilla y León se habían separado tras la muerte de Alfonso VII de León en 1157) avanzaba por la actual Extremadura (tomando Cáceres en 1227, y Mérida y Badajoz en 1230), Fernando III de Castilla ocupaba La Mancha. La expansión castellana en este periodo no solo fue hacia Al-Ándalus, sino también hacia el pequeño reino de Navarra, al que le quitaron La Rioja, Guipúzcoa, Álava y parte de Vizcaya.
Para ocupar el valle del Guadiana, se volvió a usar el sistema de concejos, pero los reyes también entregaron grandes territorios a las Órdenes Militares, especialmente en La Mancha, una región con muy poca población. Para atraer a nuevos habitantes, se les ofrecieron condiciones ventajosas, como la entrega de una heredad o "quiñón" (una porción de tierra cultivable), a cambio de vivir allí y pagar los impuestos correspondientes. La ganadería de ovejas también fue muy importante en esta zona.
Conquista y Ocupación del Alentejo, del Valle del Guadalquivir y de Murcia (Siglo XIII)
La victoria de las Navas de Tolosa sobre los almohades en 1212 cambió el equilibrio militar entre cristianos y musulmanes en la península. Los primeros en completar la ocupación de los territorios musulmanes fueron los reyes portugueses, que aseguraron su dominio sobre las tierras "más allá del Tajo" (el Alentejo), llegando al bajo valle del Guadiana entre 1230 y 1239. De esta forma, arrinconaron a los musulmanes en el extremo suroeste de la península (el Algarve), que finalmente dominaron con la toma de Faro en 1249.

La conquista del valle del Guadalquivir fue obra de Fernando III de Castilla y León. En 1217, su madre Berenguela de Castilla lo había proclamado rey de Castilla, y en 1230 heredó el reino de León al morir su padre Alfonso IX de León, unificando así los dos reinos de forma definitiva. En 1236, Fernando III ocupó Córdoba, y más tarde Jaén (1246). Finalmente, Sevilla, la capital del imperio almohade, fue conquistada en 1248. Mientras tanto, el príncipe Alfonso (el futuro rey Alfonso X el Sabio) entró en Murcia en 1243, gracias a un acuerdo de vasallaje con Castilla firmado por el señor local (Tratado de Alcaraz (1243)). Por último, la ocupación del Bajo Guadalquivir (completada en 1262 con la toma de Huelva y en 1263 con la toma de Cádiz) fue obra de Alfonso X.
Los reyes castellano-leoneses se encontraron con un gran desafío para "cristianizar" el territorio lo más rápido posible: la población musulmana en la Andalucía Bética era muy numerosa. En los lugares donde la resistencia fue muy fuerte, como en el reino de Jaén, se expulsó a la población musulmana. Pero incluso en las zonas donde no hubo mucha oposición, se obligó a los musulmanes a abandonar las ciudades, permitiéndoles vivir en el campo. Los bienes de los musulmanes que huyeron o fueron forzados a emigrar se ofrecieron a los nuevos pobladores cristianos. También se concedieron grandes extensiones de tierra a nobles y a la Iglesia que habían participado en la conquista. Por eso, el sistema principal para repoblar la Andalucía Bética fue el de los repartimientos, que consistía en la entrega de casas y tierras a quienes decidían instalarse en los territorios recién incorporados a la Corona de Castilla. En cambio, las zonas de frontera más peligrosas (las cercanas al reino nazarí de Granada, que logró sobrevivir) se encomendaron principalmente a las Órdenes Militares. También se impulsaron los concejos, organizados en las antiguas ciudades musulmanas (Baeza, Úbeda, Andújar, Jaén, Córdoba, Écija, Carmona, Sevilla, Jerez, Arcos, Cádiz, etc.).
En cuanto a Murcia, al principio Fernando III y Alfonso X respetaron el acuerdo de vasallaje de 1243. Por lo tanto, el sistema de repartimiento solo se aplicó allí después de la revuelta de los musulmanes de 1264-1266. Para sofocarla, el rey aragonés Jaime I tuvo que ayudar al rey castellano Alfonso X, que estaba ocupado con el foco andaluz. Esta revuelta llevó a la expulsión de los musulmanes del territorio, como en Andalucía. Así, nobles, Órdenes Militares y la Iglesia recibieron importantes donadíos (tierras donadas). Pero la repoblación de Murcia, al igual que la de Andalucía después de la revuelta, tuvo muchas dificultades, ya que la partida de musulmanes redujo la mano de obra disponible. En 1304, por el Tratado de Torrellas, la parte oriental del Reino de Murcia (Alicante, Elche, Orihuela) se incorporó al Reino de Valencia.
La Expansión Catalano-Aragonesa
Conquista y Ocupación del Valle del Ebro y de la Cataluña Nueva
En el siglo XI, los condados catalanes, liderados por el condado de Barcelona, se limitaron a hacer incursiones en tierras musulmanas para cobrar grandes parias a los reinos de taifas de Lérida, Zaragoza y Tortosa, y a veces a los de Valencia, Denia y Murcia. Por eso, la antigua frontera de la Catalunya Vella casi no cambió. A principios del siglo XII, cuando los almorávides unificaron los reinos de taifas y acabaron con las parias, el conde de Barcelona Ramón Berenguer III (1096-1131) comenzó la conquista de lo que sería la Catalunya Nova (la Cataluña al otro lado del río Llobregat). En 1129, se tomó Tarragona.
Por su parte, los reinos de Pamplona y de Aragón, que tuvieron los mismos reyes entre 1076 y 1134, iniciaron la conquista del valle del Ebro, dominado por la taifa de Zaragoza, cuando esta dejó de pagar las parias (que habían comenzado cuando el reino de Pamplona controló La Rioja con la toma de Calahorra en 1045). Así, a finales del siglo XI y principios del XII, fueron ocupando gradualmente puntos clave para controlar el Valle (Graus en 1083, Monzón en 1089, Huesca en 1096, Barbastro en 1100, Egea en 1105, Tamarite en 1107). Esto culminó con la conquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I el Batallador. Después, cayeron al otro lado del Ebro Tarazona (1119), Calatayud (1120), Daroca (1120), Cutanda (1120), Alcañiz (1124) y Molina (1128).
Nacimiento y Expansión de la Corona de Aragón en el Siglo XII
Cuando Alfonso I el Batallador murió en 1134 sin hijos, hubo un problema para decidir quién sería el siguiente rey. En Pamplona, los nobles eligieron a uno de ellos, García Ramírez de Pamplona. En Aragón, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV de Barcelona, intervino y logró que el reino pasara a sus manos en 1137, al casarse con Petronila, la hija recién nacida de Ramiro II de Aragón, hermano del Batallador. Así nació la unión dinástica de los dos estados, una confederación llamada Corona de Aragón. Los condes de Barcelona se comprometieron a respetar las leyes e instituciones propias del Reino de Aragón. Ramón Berenguer no usó el título de rey, sino el de "príncipe de los aragoneses". Por eso, fue su hijo con Petronila, Alfonso II de Aragón, el primer gobernante común que heredó los títulos de rey de Aragón y conde de Barcelona.

La unión entre el condado de Barcelona (que era el más importante entre los condados catalanes) y el reino de Aragón dio un nuevo impulso a su expansión, tanto hacia el sur como hacia el otro lado de los Pirineos (hacia Occitania y Provenza, en disputa con los condes de Tolosa). Gracias a esto, se completó la conquista de la Catalunya Nova con la toma de Tortosa (1148) y de Lérida (1149). La expansión continuó en las tierras al otro lado del Ebro. Luego, Ramón Berenguer IV firmó en 1150 con Alfonso VII de Castilla y León el Tratado de Tudilén, que establecía cómo se repartiría Al-Ándalus entre ambas coronas. Castilla renunciaba al valle del Ebro (Caspe y Teruel serían tomadas en 1170) y a la conquista de Valencia, a favor de Aragón. Estos acuerdos fueron confirmados en el Tratado de Cazola de 1179.
En la ocupación del valle del Ebro, se decidió mantener a la población musulmana (los mudéjares) en ciudades y campos. Sin embargo, en las ciudades se acordó que los musulmanes, después de un año, debían dejar sus casas y mudarse a barrios fuera de las murallas. Podían conservar sus bienes y sus tierras de cultivo, y también sus mezquitas, jueces y leyes especiales, aunque se les prohibía emigrar. En cambio, en las zonas de frontera (la Extremadura aragonesa), las ciudades se entregaron a nobles que organizaron la "repoblación" y concedieron fueros y privilegios para atraer a pobladores cristianos. A cada una de estas ciudades se le asignó un gran territorio para su vigilancia y defensa, que a menudo incluía una parte en poder del enemigo musulmán, lo que justificaba las incursiones y saqueos.
En cuanto a la Catalunya Nova, las antiguas formas de repoblación, como la "aprisión" (ocupación de tierras), convivieron con la concesión de fortalezas o castillos a señores, quienes organizaban el poblamiento. Además, los condes de Barcelona y reyes de Aragón fundaron municipios importantes, como Tortosa y Lérida, que gozaban de grandes privilegios bajo su autoridad directa.
La Expansión del Siglo XIII: Mallorca, Valencia y Sicilia
La derrota del rey de Aragón y conde de Barcelona Pedro el Católico en la batalla de Muret en 1213, donde murió, puso fin a las ambiciones catalano-aragonesas sobre Occitania. Esto hizo que el interés se renovara por las tierras del sur y las Islas Baleares. Así, el hijo de Pedro el Católico, Jaime I de Aragón (1213-1276), inició la conquista de Mallorca, que tuvo lugar entre 1229 y 1232 (Ibiza fue conquistada en 1235, y Menorca mucho más tarde, en 1287). También conquistó Valencia, entre 1232 y 1245. En la ocupación de los dos nuevos reinos, Valencia y Mallorca, se utilizó el sistema del repartiment (reparto de tierras).
Después de las conquistas de Valencia y Mallorca, los reyes de la Corona de Aragón desarrollaron una política activa para controlar el Mediterráneo Occidental. Establecieron una especie de protectorado sobre los sultanatos del Magreb oriental (Túnez, Bugía, Tremecén) y se anexionaron Sicilia en 1282, donde desde 1296 reinaría una rama de la casa condal de Barcelona.
La Organización Política de los Reinos Cristianos
La Organización Territorial

En la Corona de Castilla, nombre que empezó a usarse después de que los reinos de Castilla y León se unieran a principios del siglo XIII bajo Fernando III de Castilla, los territorios de Al-Ándalus que se fueron incorporando recibieron el título de reinos (de Toledo, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Murcia). Sin embargo, estos nuevos reinos no tuvieron instituciones ni leyes propias, y se regían por las leyes de Castilla (lo mismo ocurrió con el reino de Galicia). Las únicas excepciones fueron el Señorío de Vizcaya y, más tarde, los territorios de Guipúzcoa y Álava.
En la Corona de Aragón, desde sus inicios, se respetaron las instituciones y leyes propias del condado de Barcelona y del reino de Aragón, que a partir de su formación serían gobernados por la misma dinastía. Cuando la Corona de Aragón se expandió, se añadieron dos nuevos estados a la confederación original catalano-aragonesa: el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. A estos se les dieron sus propias instituciones y leyes diferentes. El reino de Valencia se incorporó completamente a la Corona, teniendo sus propias Cortes (reunidas por primera vez en 1283) y rigiéndose por sus propias leyes, "els Furs". El Reino de Mallorca, entre 1276 y 1349, tuvo sus propios reyes, ya que al morir Jaime I, lo heredó su segundo hijo Jaime (II de Mallorca), quien se declaró vasallo de su hermano mayor Pedro III de Aragón, que había heredado el resto de estados de la Corona (los reinos de Aragón y de Valencia y el condado de Barcelona). Finalmente, Pedro IV de Aragón derrotó a Jaime III de Mallorca en 1349, y el reino se integró completamente en la confederación al compartir el mismo rey. El reino de Mallorca no tuvo Cortes propias porque sus reyes, al ser vasallos del monarca aragonés, asistían a las de Cataluña, cuya primera reunión había sido en 1213 sin distinguir los territorios de los antiguos condados.
Las Instituciones
El Rey
Los reinos cristianos siguieron el modelo de las Monarquías feudales europeas, donde el rey era un líder guerrero y la figura principal de las relaciones de vasallaje que unían a los señores. Estos señores eran quienes realmente tenían el poder político en sus territorios (los señoríos). Sin embargo, en los reinos de la península, los reyes tenían más poder. Por ejemplo, siempre se reservaron la alta justicia y mantuvieron derechos y atribuciones exclusivos (llamados regalías), como la propiedad de las minas y salinas o la acuñación de moneda. En la Corona de Castilla, los reyes adoptaron símbolos de la realeza visigoda (corona, espada, cetro) y eran proclamados en ceremonias en catedrales. A pesar de todo, las relaciones de vasallaje entre el rey y los señores, tanto laicos como religiosos, seguían siendo muy importantes para la organización del reino.
El rey convocaba a los señores a su corte para que cumplieran con sus obligaciones de vasallos (ayuda y consejo). Así se formaba la Curia, que asesoraba al rey en el gobierno del reino y era el tribunal de justicia más importante. En los territorios de realengo (es decir, los que estaban bajo la autoridad directa del rey), el rey nombraba a un merino (en Castilla y Navarra) o a un Batlle o veguer (en la Corona de Aragón). Estas personas administraban las propiedades del rey (el "Real Patrimonio"), recaudaban impuestos, reclutaban tropas e impartían justicia. Fuera de la autoridad real estaban los señoríos laicos y religiosos (llamados solariegos y abadengos), donde los propios señores ejercían las funciones del rey y ni los merinos ni los batlles podían intervenir. Sin embargo, desde mediados del siglo XIII, las monarquías feudales comenzaron a fortalecer el poder del rey frente a los señores y las ciudades. En este proceso, fue clave la unificación de las leyes, inspirada en el derecho romano, que daba más poder a la autoridad pública.
El Reino: Las Cortes
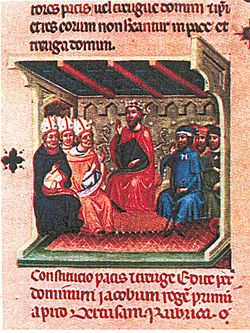
El crecimiento de las ciudades a partir del siglo XI hizo que tuvieran cada vez más importancia. Esto llevó al nacimiento de las Cortes, cuando el rey convocó de forma extraordinaria a su corte, junto con los señores laicos y religiosos, a los representantes de las ciudades y villas reales. Así, las Cortes se convirtieron en la asamblea de los representantes de los "brazos" (o estamentos) del reino. Eran convocadas y presididas por el rey para discutir asuntos de interés general, principalmente la aprobación de nuevos impuestos o "servicios" (impuestos extraordinarios), o para jurar al nuevo rey. Se reunieron por primera vez en el Reino de León en 1188 (se consideran las primeras de Europa), un poco más tarde en el de Castilla, en 1218 en el Principado de Cataluña, en 1254 en el reino de Portugal, en 1274 en el reino de Aragón, en 1283 en el reino de Valencia, y en 1300 en el reino de Navarra.
Las Relaciones entre Rey y Reino
En la Corona de Aragón, el poder de los reyes sobre sus vasallos no se fortaleció por imposición, sino como resultado de un acuerdo entre el rey y el reino. Este acuerdo implicaba que el rey tenía la obligación de respetar la ley y las Cortes. Esta forma de entender el poder político, llamada "pactismo", se impuso porque la Monarquía no podía financiar su política de expansión mediterránea solo con sus propias riquezas. Se vio obligada a pedir "subsidios" extraordinarios a las Cortes, y estas, a cambio, exigieron el reconocimiento de los privilegios y fueros de los grupos representados. Un momento clave fue en 1283, cuando el rey de Aragón y conde de Barcelona Pedro III de Aragón, con problemas económicos y políticos después de la anexión de Sicilia, concedió privilegios generales o constituciones. Estos documentos daban a sus estados unas leyes escritas que los reyes no podían romper.
En la Corona de Castilla, las Cortes tuvieron un papel más limitado. Esto se debió a que los reyes lograron una cierta independencia económica al tener un sistema de impuestos que no dependía tanto de los "servicios" extraordinarios votados en las Cortes. Por eso, no tuvieron tanta necesidad de hacer concesiones para conseguir el dinero que necesitaban.
La Cultura de los Reinos Cristianos durante la Plena Edad Media
La cultura en la península durante la Plena Edad Media siguió muy influenciada por la religión cristiana. La Iglesia mantuvo su gran importancia espiritual e ideológica. En el siglo XI, se extendió la reforma cluniacense, y en el siglo XII, la de la Orden del Císter, que buscaban devolver la pureza a los monasterios benedictinos. En el siglo XIII, surgieron las órdenes mendicantes, como los dominicos (fundados por el castellano Domingo de Guzmán) y los franciscanos, que establecieron conventos en las ciudades.

Durante este periodo, hubo una mayor conexión con la cultura del resto de Europa cristiana gracias al Camino de Santiago o camino francés. Por esta ruta no solo viajaban peregrinos para visitar la tumba del Apóstol en Galicia, sino también ideas y creencias nuevas. Una de las consecuencias de esta mayor relación con Europa fue la sustitución del rito mozárabe por el rito romano en los reinos de Castilla y León, así como la introducción del derecho canónico gregoriano, que reemplazó al visigodo.
En los siglos XII y XIII, hubo una renovación cultural alrededor de las escuelas episcopales de las ciudades y, sobre todo, de las universidades. Las primeras universidades de Castilla fueron las de Palencia y Salamanca (1212 y 1218, respectivamente), y de la Corona de Aragón, la de Lérida (1300). En ellas se enseñaba la escolástica, que intentaba unir la teología cristiana con la filosofía del griego antiguo Aristóteles. También se desarrollaron los estudios de derecho y medicina, además de las materias tradicionales del trívium (gramática, dialéctica y retórica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).
Pero no solo existió la cultura cristiana, aunque fue la más importante. También convivió con la cultura judía y la islámica. Se hicieron traducciones al latín o a lenguas romances de obras árabes, orientales o de la cultura greco-romana que se habían perdido en Occidente. En esta labor destacó Toledo, gracias a la presencia de importantes comunidades de mudéjares, mozárabes y judíos que vivían en la ciudad. Esta labor fue impulsada por el rey castellano Alfonso X el Sabio, por lo que fue llamado "El Sabio", el mallorquín Ramon Llull, que usó el árabe, el latín y el catalán para escribir sus obras, o el teólogo y médico valenciano Arnau de Vilanova, que conocía el árabe y el hebreo. El llamado arte mudéjar es otro ejemplo del contacto entre lo cristiano y lo árabe. Son edificios construidos en tierras cristianas con una gran influencia musulmana en las formas y técnicas. Algunos tienen una base románica (como la iglesia de San Román (Toledo)), y otros una base gótica (como las iglesias y torres mudéjares de Zaragoza y de Teruel).
Junto con el latín, a partir del siglo XIII, las lenguas romances (el castellano y el catalán, principalmente, ya que eran las lenguas de las cancillerías de ambas Coronas) también se convirtieron en lenguas de cultura. El Poema del Mío Cid, en castellano, es de principios del siglo XIII; el Llibre dels feits, de Jaime I de Aragón, es la primera crónica escrita en catalán.
En cuanto al arte, en los siglos XI y XII se desarrolló el arte románico. Destacan la catedral de Santiago de Compostela y el Monasterio de Ripoll en arquitectura; los frescos de las iglesias de Tahull y de San Isidoro de León en pintura; y los capiteles de los claustros de varios monasterios y el Pórtico de la Gloria en escultura. Durante el siglo XIII, comenzó a extenderse el arte gótico para la construcción de las grandes catedrales de las ciudades castellanas (Burgos, León y Toledo).
Galería de imágenes
-
Miniatura de las Cantigas de Santa María que representa una batalla entre cristianos y musulmanes (siglo XIII).
-
Reinos de taifas hacia 1080.
-
Fernando III de Castilla y León en una miniatura de un códice conservado en la catedral de Santiago de Compostela.
-
Mapa que muestra el reparto de Al-Ándalus entre las Coronas de Castilla y de Aragón establecido en el tratado de Cazola firmado por Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón (1179).
-
La península ibérica hacia 1400. Los reinos de la Corona de Castilla eran casi únicamente referencias históricas pues estaban sometidos a una misma ley y a unas mismas instituciones (a excepción del señorío de Vizcaya) y todos sus habitantes compartían una misma naturaleza. En cambio los tres reinos y el principado que formaban la Corona de Aragón tenían sus leyes e instituciones propias y sus habitantes eran naturales de sus estados respectivos por lo que eran «extranjeros» entre sí.
-
Reunión de las Cortes catalanas presididas por el rey de Aragón y conde de Barcelona Jaime I de Aragón.
-
El Camino de Santiago en 1035.









