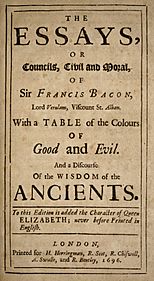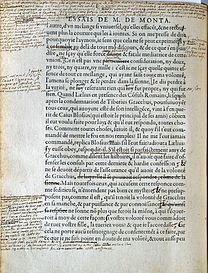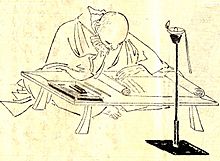Ensayo para niños

El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa que sirve para explorar, analizar o explicar un tema. Se considera un género literario que forma parte de los textos didácticos, es decir, aquellos que buscan enseñar o informar.
Las características principales de un ensayo son:
- Es un escrito bien fundamentado que resume un tema importante.
- Su objetivo es presentar una opinión sobre el tema o descubrir nuevas ideas.
- Tiene un carácter inicial o introductorio sobre un asunto.
- Presenta ideas y opiniones que se apoyan en argumentos.
La mayoría de los ensayos modernos están escritos en prosa. Aunque suelen ser cortos, algunos pueden ser bastante extensos, como la obra de John Locke Ensayo sobre el entendimiento humano.
En países como Estados Unidos o Canadá, los ensayos son muy importantes en la educación. A los estudiantes se les enseña a escribir ensayos estructurados para mejorar su habilidad de escritura. En materias como humanidades y ciencias sociales, los ensayos se usan para evaluar lo que los estudiantes saben en los exámenes. También, las universidades piden ensayos de admisión para elegir a sus futuros alumnos.
El concepto de "ensayo" también se ha extendido fuera de la literatura. Por ejemplo, un "ensayo fílmico" es una película que explora un tema o idea. Un "ensayo fotográfico" es una serie de fotos conectadas que cubren un tema.
El ensayo literario se distingue por la variedad de temas que puede tratar. Aunque muchos parten de una obra literaria, no se limitan solo a estudiarla. Es un texto personal donde se mezclan las experiencias del autor, sus estudios, su trabajo literario y sus opiniones. Los ensayos literarios suelen ser subjetivos, sencillos y reflejan el estilo del escritor.
Por otro lado, el ensayo científico aborda temas de ciencias (como matemáticas, física, química o ciencias sociales) con creatividad. Combina el razonamiento científico con el pensamiento original del autor. De la parte artística toma la belleza y la expresión, sin dejar de lado el rigor del método científico y la objetividad de las ciencias.
Contenido
- ¿Qué es un ensayo?
- Historia del ensayo
- Evolución del ensayo en España
- El ensayo en Hispanoamérica
- La lógica en el ensayo
- Ensayos famosos y algunos fragmentos
- El ensayo en la educación: ¿Cómo se estructura?
- Consejos para escribir un buen ensayo
- ¿Cómo se enseña a desarrollar argumentos?
- Tipos de ensayos
- Véase también
¿Qué es un ensayo?
Un ensayo es una obra literaria relativamente corta, que presenta una reflexión personal pero bien informada. En ella, el autor explora un tema, generalmente de humanidades, de una manera propia y sin pretender agotar el tema. El escritor busca persuadir al lector sobre su punto de vista. El objetivo es crear una obra literaria, no solo informar. Los temas suelen ser humanísticos (literatura, filosofía, arte, ciencias sociales y políticas), aunque a veces también pueden ser científicos.
A diferencia de un texto puramente informativo, el ensayo no tiene una estructura fija o dividida en capítulos. Por eso, no suele incluir muchas referencias, bibliografía o notas, o estas son muy breves. Desde el Renacimiento, se consideró un género más libre que los antiguos tratados o las sumas. Se diferencia de ellos no solo por su estructura libre, sino también por su estilo artístico y su punto de vista personal. El ensayo no busca informar de manera exhaustiva, sino convencer o persuadir al lector sobre la opinión del autor. De ahí su carácter personal, su forma variada y su estructura flexible.
El ensayo es una interpretación o explicación de un tema específico, como humanidades, filosofía, política, sociedad, cultura o deporte. Se desarrolla de forma libre, sin un sistema fijo, y con un estilo propio, sin necesidad de usar mucha documentación.
En la Edad Contemporánea, este tipo de obras ha ganado mucha importancia.
Hoy en día, se define como un género literario por el lenguaje, a menudo poético y cuidado, que usan los autores. Sin embargo, no siempre puede clasificarse así. A veces, un ensayo es una serie de pensamientos y reflexiones, muchas veces críticas, donde el autor explora un tema o expresa sus ideas sobre él, o incluso divaga sin un tema específico.
Algunos autores han definido el ensayo de formas interesantes:
- José Ortega y Gasset lo llamó «la ciencia sin la prueba explícita».
- Alfonso Reyes Ochoa dijo que «el ensayo es la literatura en su función ancilar» (como si fuera un ayudante de algo superior), y también lo describió como «el Centauro de los géneros» (mezcla de varios).
- Eduardo Gómez de Baquero afirmó en 1917 que «el ensayo está en la frontera de dos reinos: el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro».
- Eugenio d'Ors lo definió como la «poetización del saber».
El ensayo usa un tipo de lenguaje expositivo y argumentativo, con "razonamientos suaves" que buscan persuadir al lector.
Otros tipos de textos didácticos parecidos al ensayo son:
- El discurso (cuando se habla sobre un tema).
- La disertación.
- El artículo de prensa.
- Los géneros renacentistas y humanísticos como el Diálogo, en sus diferentes formas.
- La epístola (carta).
- La miscelánea (colección de textos variados).
- La crónica literaria.
- Los géneros que mezclan varios estilos.
Historia del ensayo
El ensayo en Europa
El espíritu crítico del Renacimiento dio origen a textos que se parecen a los ensayos, como las cartas o epístolas, los diálogos y las misceláneas. Un ejemplo de ironía es el Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Pero el ensayo moderno se desarrolló principalmente con los famosos Essais (1580) del escritor francés Michel de Montaigne. La palabra "Essais" en francés significaba "intentos" o "pruebas". Años después, Francis Bacon siguió su ejemplo y publicó sus Essays, que en su primera edición (1597) tenían 10 ensayos y en la última (1625) ya contaban con 59.
Los orígenes más antiguos del ensayo se encuentran en la oratoria griega y romana clásica, en el llamado "género epidíctico" o demostrativo. Las Cartas a Lucilio (de Séneca) y los Moralia (de Plutarco) son casi colecciones de ensayos. En el siglo III d.C., Menandro el Rétor mencionó algunas de sus características en sus Discursos sobre el género epidíctico:
- Tema libre (elogio, crítica, consejo).
- Estilo sencillo, natural y cercano.
- Subjetividad (es personal y expresa sentimientos).
- Mezcla de elementos (citas, refranes, anécdotas, recuerdos).
- Sin un orden fijo (se puede divagar), no es sistemático.
- Longitud variable.
- Dirigido a un público amplio.
- Intención artística.
- Libertad en el tema y la forma.
En Grecia, donde el ensayo tiene su origen como discurso epidíctico, se veía como una idea original que aportaba creatividad e innovación. Partía del conocimiento establecido para transformarlo, ofreciendo una perspectiva diferente.
En el siglo XVIII, el ensayo volvió a tomar fuerza gracias al pensamiento crítico de la Ilustración y al individualismo de la burguesía. Steele y Addison lo hicieron popular en publicaciones periódicas, como The Spectator. William Hazlitt y Samuel Johnson lo acercaron al humanismo y la crítica literaria. Voltaire escribió sus Cartas inglesas, y Denis Diderot y Madame de Staël también contribuyeron en francés. En Alemania, destacaron Johann Jakob Bodmer y Gotthold Ephraim Lessing (Laoconte). En España, sobresalieron el padre Benito Jerónimo Feijoo con su Teatro crítico y sus Cartas eruditas y curiosas, y José Cadalso con sus Cartas marruecas.
En el siglo XIX, el ensayo se cultivó mucho en alemán, con autores influyentes como Heine y Nietzsche. En Francia, se mencionan a Chateaubriand y Alexis de Tocqueville. En Inglaterra, destacan Charles Lamb, William Hazlitt, Thomas de Quincey, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde, entre otros. En España, los más citados son Juan Valera, Leopoldo Alas y Marcelino Menéndez Pelayo.
El ensayo en Japón
Los ensayos ya existían en Japón muchos siglos antes que en Europa, en un género llamado Zuihitsu, que se remonta a los inicios de la literatura japonesa. Muchas de las obras más importantes de la literatura japonesa antigua pertenecen a este género. Un ejemplo notable es Makura no Sōshi (El libro de la almohada) del siglo XI, escrito por Sei Shonagon, una dama de la corte. En esta obra, ella registró sus experiencias diarias en la corte Heian. Otro ejemplo es Tsurezuregusa (Ensayos en ociosidad), escrito por el monje budista Yoshida Kenkō. Kenkō describió sus escritos cortos de manera similar a Montaigne, llamándolos "pensamientos sin sentido" escritos en "horas libres". Esta es su obra más famosa y una de las más estudiadas de la literatura japonesa medieval.
Evolución del ensayo en España
En España, el ensayo apareció en el Renacimiento del siglo XVI en forma de epístolas, discursos, diálogos y misceláneas. Las primeras muestras son las Epístolas familiares (1539) de Fray Antonio de Guevara. También hubo muchos diálogos (casi siempre influenciados por Erasmo) y misceláneas como el Jardín de flores curiosas (1573) de Antonio de Torquemada. En el siglo XVII, continuaron obras como las Cartas filológicas (1634) de Francisco Cascales.
El género se consolidó a principios del siglo XVIII con el muy popular Teatro crítico universal (1726-1740) y las Cartas eruditas y curiosas (1742-1760) del padre Benito Jerónimo Feijoo, quien los llamaba discursos o cartas. A finales del mismo siglo, bajo la apariencia de novela epistolar, aparecieron las Cartas marruecas (1789) de José Cadalso.
Solo en el siglo XIX el género adoptó el nombre de ensayo cuando comenzaron a escribirlo algunos autores de la Generación de 1868: Emilia Pardo Bazán (La cuestión palpitante, 1883), Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo (quien ya usaba el término Ensayos de crítica filosófica), y Leopoldo Alas. La prensa comenzó a publicarlos en algunas revistas de finales de siglo. El ensayo se asentó completamente en el siglo XX con los escritos de la Generación del 98: Miguel de Unamuno (En torno al casticismo, 1895), José Martínez Ruiz (Al margen de los clásicos, 1915), Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Antonio Machado (Juan de Mairena, 1936).
Destaca especialmente el Novecentismo, con ensayistas talentosos como José Ortega y Gasset (Meditaciones del Quijote, 1914; España invertebrada, 1921; La deshumanización del arte, 1925), Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Eugenio d'Ors, Rafael Cansinos Asséns, Ramón Gómez de la Serna, José Bergamín y Manuel Azaña, entre otros.
El ensayo en Hispanoamérica
El ensayo en Hispanoamérica cuenta con grandes escritores. Entre los más influyentes se encuentran el argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) con su Facundo o Civilización y barbarie (1845) y el uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917) con su Ariel (1900). El mexicano José Vasconcelos (1881-1959) escribió sobre filosofía, estética e historia, y es muy conocido por sus ensayos sobre temas americanos, como La raza cósmica, donde propone que una raza mestiza americana guiará el mundo en el futuro.
El dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) y el argentino Ricardo Rojas (1882-1957) exploraron la identidad de sus países. Los ensayos del peruano José Carlos Mariategui (1895-1930) se enfocaron desde el punto de vista de las ciencias sociales. También son importantes el argentino Eduardo Mallea, el mexicano Leopoldo Zea y el cubano José Antonio Portuondo, entre muchos otros.
Ya en el siglo XX, destacan cuatro figuras por su amplio conocimiento: el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959) con obras como Cuestiones estéticas y Visión del Anáhuac; el ya mencionado Pedro Henríquez Ureña (Ensayos críticos); el original e influyente argentino Jorge Luis Borges (Inquisiciones, Otras inquisiciones, Historia de la eternidad); y el mexicano Octavio Paz, con sus ensayos sobre la forma de ser mexicana (El laberinto de la soledad) y otros temas variados.
La lógica en el ensayo
La lógica es muy importante en un ensayo y lograrla es más fácil de lo que parece. Depende principalmente de cómo se organicen las ideas y cómo se presenten. Para convencer al lector, hay que ir de forma organizada, desde las explicaciones generales hasta los ejemplos concretos. Es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede usar dos tipos de razonamiento: la lógica inductiva o la lógica deductiva.
Con la lógica inductiva, el escritor empieza el ensayo mostrando ejemplos específicos. Luego, a partir de ellos, llega a afirmaciones generales. Para que funcione, debe elegir bien sus ejemplos y dar una explicación clara al final. La ventaja de este método es que el lector participa en el proceso de razonamiento, lo que facilita convencerlo.
Con la lógica deductiva, el escritor comienza el ensayo con afirmaciones generales. Luego, las apoya con ejemplos concretos. Para que funcione, el escritor debe explicar la idea principal con mucha claridad. Después, debe usar conexiones para que los lectores sigan el razonamiento. La ventaja de este método es que si el lector acepta la afirmación general y los argumentos están bien construidos, generalmente aceptará las conclusiones.
Ensayos famosos y algunos fragmentos
Algunos de los ensayos más conocidos, tanto en otros idiomas como en español, son:
- Ensayos de Michel de Montaigne.
- Los Pensamientos de Pascal.
- El espíritu de las leyes de Montesquieu.
- Eureka de Edgar Allan Poe.
- Una buena taza de té de George Orwell.
- Arte y revolución de Richard Wagner.
- Los monstruos y los críticos y otros ensayos de J. R. R. Tolkien.
- Otras inquisiciones de Jorge Luis Borges.
- El escritor y sus fantasmas de Ernesto Sabato.
- Nuestra América de José Martí.
- La expresión americana de José Lezama Lima.
- El laberinto de la soledad de Octavio Paz.
- La tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa.
- Las Cartas marruecas de José Cadalso.
- La España invertebrada de José Ortega y Gasset.
- Tiempo viejo y tiempo nuevo de Gregorio Marañón.
Los siguientes son pequeños ejemplos de ensayos:
- Fragmento del ensayo de Gabriel García Márquez, Por un país al alcance de los niños:
Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética —y tal vez una estética— para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal.
- José Ortega y Gasset. Teoría de Andalucía:
Si viajamos por Castilla no encontramos otra cosa que labriegos laborando sus vegas, oblicuos sobre el surco, precedidos de la yunta, que sobre la línea del horizonte adquiere proporciones monstruosas. Sin embargo, no es la castellana actual una cultura campesina: es simplemente agricultura, lo que queda siempre que la verdadera cultura desaparece. La cultura de Castilla fue bélica. El guerrero vive en el campo, pero no vive del campo -ni material ni espiritualmente.
- Jorge Luis Borges. Historia de la eternidad:
Aquí de cierta réplica varonil que refiere De Quincey (Writings, onceno tomo, página 226). A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: “Esto, señor, es una digresión, espero su argumento”. (El protagonista de esa réplica, un doctor Henderson, falleció en Oxford hacia 1787, sin dejarnos otra memoria que esas justas palabras: suficiente y hermosa inmortalidad.)
- Michel de Montaigne. Ensayos:
No hay ningún hombre más desacertado que yo para hablar de memoria, pues es tan escasa la que tengo que no creo que haya en el mundo nadie a quien falte más que a mí esta facultad. Todas las demás son en mí viles y comunes, pero en cuanto a memoria me creo un ente singular y raro digno de ganar reputación y nombradía. Además de la falta natural que experimento (en verdad vista su necesidad Platón hace bien en nombrarla diosa grande y poderosa) si en mi país quieren señalar a un hombre falto de sentido, dicen de él que no tiene memoria; cuando me quejo de la falta de la mía me reprenden y no quieren creerme, como si me acusara, de falta de sensatez: no establecen distinción alguna entre memoria y entendimiento, lo cual agrava mi situación, pero no me perjudica, pues por experiencia se ve que las memorias excelentes suelen acompañar a los juicios débiles.
El ensayo en la educación: ¿Cómo se estructura?
La estructura de un ensayo es muy flexible, ya que su propósito principal es entretener y persuadir con un punto de vista, sin pretender agotar el tema, como sí lo haría un género literario puramente expositivo como el tratado. Por eso, estas indicaciones son solo una guía.
La estructura de un ensayo puede ser:
- Analizante y deductiva: La tesis o idea principal se presenta al principio, y luego se desarrollan los argumentos.
- Sintetizante o inductiva: Se exploran los datos y argumentos al principio, y la tesis o idea principal es la conclusión final.
- Encuadrada: La tesis se presenta al principio, se examinan los datos y argumentos en el centro, y al final se reformula la tesis, ajustada por lo aprendido.
Esta flexibilidad, que permite a una persona escribir un texto expresando lo que sabe, siente y piensa sobre cualquier tema, es muy usada en la educación. En la escuela, es común que los alumnos escriban ensayos. De hecho, el ensayo es el tipo de texto que se usa con más frecuencia, por las facilidades que ofrece. Cada vez que un profesor pide a los alumnos que desarrollen un tema, o que investiguen y lo pongan por escrito, es probable que se escriba en forma de ensayo.
Un ejemplo de los pasos para un estudiante que quiere escribir un ensayo escolar podría ser: Primero, antes de escribir, hay que investigar sobre el tema elegido hasta tener suficiente conocimiento. Esto implica buscar información en libros, revistas, Internet o entrevistas. El segundo paso sería organizar las ideas, pensando para quién se escribe, qué se quiere explicar y cómo hacerlo mejor. Finalmente, redactarlo siguiendo un orden, expresando las ideas lo mejor posible y revisando que la información, el estilo, el punto de vista y el formato sean coherentes y cumplan con lo pedido.
Un ensayo escolar tradicional suele tener una estructura encuadrada en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión:
Introducción: ¿Cómo empezar un ensayo?
Esta parte presenta el tema y el objetivo del ensayo. Explica el contenido y los subtemas que se abordarán, así como los criterios usados en el texto. Ocupa aproximadamente el 10% del ensayo, unas seis o siete líneas.
Además, la introducción puede plantear un problema relacionado con el tema que vamos a tratar. Si se plantea un problema, el objetivo del ensayo será presentar nuestro punto de vista sobre él (su posible explicación y sus posibles soluciones).
En un ensayo científico, la introducción suele ser la presentación de una hipótesis y las razones que nos llevaron a ella. Una hipótesis es una idea que se propone para resolver un problema y que se defenderá con pruebas científicas a lo largo del ensayo.
En un ensayo argumentativo, la introducción presenta el trabajo y la tesis. Una tesis en un ensayo argumentativo es similar a la hipótesis científica. Es una idea o afirmación que vamos a defender a lo largo del cuerpo o desarrollo del ensayo. Esta tesis se defiende con argumentos que no tienen por qué ser científicos; pueden ser opiniones personales (aunque en un ensayo científico, las opiniones personales deben estar validadas por la ciencia).
En un ensayo expositivo, la introducción tiene como objetivo principal captar el interés del lector en el tema del ensayo. Aunque esto se busca en todos los ensayos, en este caso es la base de la presentación.
Cuando hacemos un ensayo de análisis literario, en la introducción ponemos al lector en contexto sobre la obra que vamos a tratar y le indicamos el aspecto específico de la obra que queremos analizar.
Desarrollo: ¿Cómo se explica el tema?
Esta sección contiene la explicación y el análisis del tema. Aquí se presentan las ideas propias y se apoyan con información de fuentes necesarias, como libros, revistas, Internet o entrevistas. Constituye el 75% del ensayo. En esta parte se desarrolla todo el tema, usando una estructura interna que puede incluir un 50% de síntesis (resumen de ideas), un 15% de resumen y un 10% de comentario personal.
En el desarrollo se defiende la tesis, que ya se ha presentado, y se profundiza en ella. Esto puede hacerse ofreciendo respuestas sobre algo o dejando preguntas al final que inviten al lector a reflexionar.
Conclusión: ¿Cómo se cierra un ensayo?
En esta parte, el escritor expresa sus propias ideas sobre el tema. Puede dar algunas sugerencias de solución, resumir y analizar las ideas que se trabajaron en el desarrollo, y proponer nuevas líneas de análisis para futuros escritos.
Esta última parte se parece a la introducción porque se refiere directamente a la tesis del autor. La diferencia es que en la conclusión, la tesis debe ser más profunda, considerando todo lo que se explicó en el desarrollo.
Consejos para escribir un buen ensayo
Antes de escribir un ensayo, es bueno investigar y tener clara la intención del tema. Para mejorar el resultado, es útil hacer una lista de las ideas que se van a usar y las que se van a descartar. Luego, se pueden numerar y clasificar según el orden más conveniente (cronológico, de lo simple a lo complejo, etc.). Esto ayuda a organizar mejor la información y la estructura, logrando un resultado más claro y convincente.
Para la introducción de un ensayo argumentativo, el autor debe presentar su opinión (la tesis). En un ensayo expositivo, debe delimitar claramente el tema. No es recomendable que la introducción tenga más de uno o dos párrafos.
En la segunda parte, el desarrollo, es bueno incluir aspectos como el análisis, la comparación, la definición, la clasificación, y las relaciones de causa y efecto.
La última parte, la conclusión, debe ser un resumen breve de todo lo expuesto.
Tan importante como preparar los contenidos, investigarlos y redactarlos, es revisarlos después para corregir la gramática, la ortografía y la organización.
Se mejorará mucho la habilidad para escribir ensayos leyendo muchos y variados, escribiendo diferentes tipos de textos y leyendo periódicos en línea, entre otras cosas.
¿Cómo se enseña a desarrollar argumentos?
La retórica antigua tenía 14 ejercicios de escritura llamados progymnasmata. Estos ejercicios, que iban de menor a mayor dificultad, servían para enseñar y entrenar a los futuros oradores a desarrollar textos con argumentos:
- Fábula: Se elige una fábula corta y se hace más larga (explicándola con más detalles o diálogos) o más corta (resumiéndola). También puede ser cualquier historia con una enseñanza.
- Narración: Contar un hecho o dicho, sea real o inventado, mencionando quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Una vez que el alumno no omite nada, se le pide que amplíe o resuma su texto.
- Chrías o anécdota: Un relato corto y específico sobre un solo hecho o dicho de una persona real. Suele ser una respuesta ingeniosa o educativa que se atribuye a alguien famoso. Es la narración más corta, a menudo de un solo párrafo. Se diferencia de una frase célebre en que se atribuye a una persona histórica.
- Proverbio: Ampliar una frase corta y abstracta, una enseñanza o un refrán, de forma similar a la anécdota. Se usan explicaciones, comparaciones, contrastes, ejemplos y citas.
- Refutación: Atacar la credibilidad de una narración (como una leyenda o mito). Primero se resume brevemente y luego se analizan seis puntos: si es oscura, poco probable, imposible, contradictoria, inapropiada o inútil.
- Confirmación: Argumentar para demostrar y reforzar la credibilidad de una narración (hecho o dicho) con pruebas. Se alaba al autor y se le pone como ejemplo. Se consideran seis puntos: lo obvio, lo probable, lo posible, lo coherente, lo apropiado y lo útil.
- Lugar común o tópico: Explicar en detalle las cualidades buenas o malas de algo. Se relaciona con el elogio y la crítica.
- Encomio: Una explicación que solo destaca las cosas buenas. Se considera el origen, el país, la educación, la mente, el cuerpo y la suerte de una persona. Se compara favorablemente y se invita a otros a imitarla.
- Vituperio: Una explicación que solo destaca los defectos. Se hace lo mismo que en el encomio, pero al revés.
- Comparación: Es la suma de dos elogios o de un elogio y una crítica para hacer que uno prevalezca sobre el otro.
- Etopeya: Imitar el carácter de una persona, como en un monólogo dramático moderno. El personaje puede ser histórico, legendario o inventado. Si se imita a alguien fallecido, se llama idolopeya.
- Descripción: Una composición que muestra su tema a un público específico. Siempre sigue un orden. Si es una idea abstracta, sigue un orden de antecedentes, elementos y consecuencias.
- Tesis o tema: Un análisis lógico de un tema que se investiga, pero sin referencia concreta, manteniéndose en un plano abstracto. Por ejemplo, si se debe elegir pareja, pero no si Sócrates debe elegir pareja. Se diferencia del lugar común en que este amplifica algo seguro, y la tesis algo dudoso: busca convencer, no encontrar la verdad.
- Defensa / ataque: Similar al anterior, pero a favor o en contra de leyes, lo que lo acerca al género deliberativo.
Tipos de ensayos
El ensayo ha tenido varios intentos de clasificación. Generalmente, se clasifican desde dos puntos de vista:
- Los que se fijan principalmente en el contenido: históricos, críticos-literarios, filosóficos, sociológicos, entre otros.
- Y los que consideran la forma en que el ensayista trata su tema: informativos, críticos, irónicos, personales, etc.
Al final, todas estas clasificaciones cambian con el tiempo y son útiles para enseñar, pero no son suficientes para abarcar la complejidad de la obra de un ensayista.
|
Véase también
 En inglés: Essay Facts for Kids
En inglés: Essay Facts for Kids