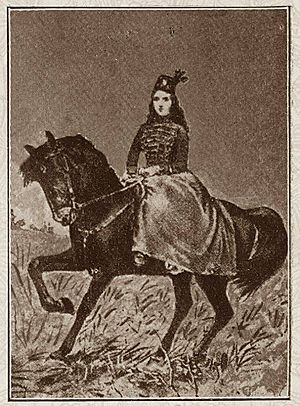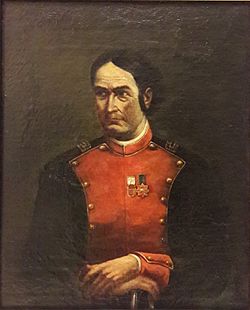Juana Azurduy para niños
Datos para niños Juana Azurduy |
||
|---|---|---|
 Pintura del Salón de Espejos de la Ciudad de Padilla
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 12 de julio de 1780 Toroca, Virreinato del Río de la Plata |
|
| Fallecimiento | 25 de mayo de 1862 Jujuy, Argentina |
|
| Nacionalidad | Boliviana | |
| Familia | ||
| Padres | Eulalia Bermúdez Matías Azurduy |
|
| Cónyuge | Manuel Ascensio Padilla | |
| Hijos | Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | militar e independentista | |
| Lealtad | ||
| Rango militar | Teniente Coronel, ascendida post mortem a General (en Argentina) Coronel, ascendida post mortem a Mariscal (en Bolivia) |
|
| Conflictos | Guerra de la Independencia de Bolivia y Guerra de la Independencia Argentina | |
| Firma | ||
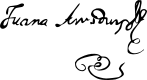 |
||
Juana Azurduy (nacida en Toroca el 12 de julio de 1780 y fallecida en Sucre el 25 de mayo de 1862) fue una valiente patriota de Charcas (hoy Bolivia). Luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas para liberar el Virreinato del Río de la Plata del dominio de la Monarquía española.
Juana Azurduy lideró importantes batallas en la región conocida como la Republiqueta de La Laguna. Por su gran valentía y dedicación, es recordada y honrada tanto en Argentina como en Bolivia.
Provenía de una familia con buena posición económica. Sus padres fallecieron cuando ella era joven, y fue criada por sus tíos y, por un tiempo, en un convento.
Se casó con Manuel Ascensio Padilla, con quien compartió el deseo de independencia. Juntos, formaron un ejército para luchar por la libertad de su tierra. Tuvieron cinco hijos, quienes también vivieron de cerca los conflictos. Lamentablemente, cuatro de ellos fallecieron muy jóvenes a causa de una enfermedad.
A lo largo de su vida militar, Juana conoció a muchas personas importantes, como Juan Huallparrimachi, a quien ella y su esposo protegieron. Después de la pérdida de su esposo en combate, Juana se relacionó con Martín Miguel de Güemes, otro líder militar destacado.
La muerte de Güemes marcó el final de su carrera militar y le causó dificultades económicas en sus últimos años. Juana Azurduy falleció en condiciones humildes, acompañada por un joven con discapacidad, hijo de un pariente lejano. Su gran valor y trayectoria fueron reconocidos mucho tiempo después de su muerte.
Entre 1809 y 1815, fue ascendida a mariscal del Ejército de Bolivia y general del Ejército Argentino. Estos son algunos de los rangos militares más altos en esos países. En ambos países, su imagen ha aparecido en billetes. Una provincia boliviana y varias instituciones en Bolivia y Argentina llevan su nombre. También se han compuesto canciones en su honor, interpretadas por artistas como Jenny Cárdenas y Mercedes Sosa, y se han hecho películas inspiradas en su vida.
Contenido
- ¿Dónde y cuándo nació Juana Azurduy?
- ¿Dónde luchó Juana Azurduy?
- La Revolución de Chuquisaca
- La Revolución de Cochabamba
- Primera expedición auxiliadora al Alto Perú
- La relación con Huallparrimachi
- Segunda expedición auxiliadora al Alto Perú
- El Combate del Cerro de las Carretas
- La muerte de Padilla
- Reorganización de las tropas
- Recuperación de los restos de Padilla
- Relación con Güemes
- Últimos años y fallecimiento
- Homenajes a Juana Azurduy
- Véase también
¿Dónde y cuándo nació Juana Azurduy?
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, una localidad en la provincia de Charcas, que en ese entonces formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. Hoy, esta zona pertenece al municipio de Ravelo, en el departamento de Potosí, Bolivia. Toroca está más cerca de la ciudad de Chuquisaca que de Potosí, y la familia Azurduy era originaria de Chuquisaca.
¿Hay dudas sobre su fecha de nacimiento?
Algunas investigaciones recientes del siglo XXI sugieren que Juana Azurduy pudo haber nacido en enero de 1780, no en julio. La alcaldía de Sucre ha apoyado estas nuevas conclusiones.
El primer biógrafo de Juana Azurduy, Samuel Velasco Flor, mencionó en 1871 que nació el 8 de marzo de 1781, pero no presentó documentos que lo probaran. En 1946, Joaquín Gantier publicó una biografía que fijó la fecha en el 12 de julio de 1780. Sin embargo, algunos historiadores creen que esta fecha podría referirse a otra persona con el mismo nombre.
En junio de 2018, el historiador Norberto Benjamín Torres publicó un libro que incluye el acta de bautismo de Juana, fechada el 26 de marzo de 1780 en la iglesia de San Pedro de Tarabuco. Según este documento, Juana era una niña mestiza, nacida en Chuquisaca, y ya tenía dos meses de edad. Esto indicaría que nació en enero de 1780.
Varios historiadores han pedido que se reconozca enero de 1780 como su fecha de nacimiento. En julio de 2024, se suspendieron los festejos del 12 de julio en Sucre debido a estas investigaciones.
¿Cómo fue su infancia y familia?
Los padres de Juana eran Eulalia Bermúdez, de origen mestizo de Chuquisaca, y Matías Azurduy, un hombre blanco con muchas propiedades. Su padre tenía una buena posición económica. Juana tuvo un hermano, Blas, que falleció muy joven. Esto hizo que sus padres desearan otro hijo varón, y por eso criaron a Juana con ciertas libertades que no eran comunes para las niñas de esa época. La sociedad de Chuquisaca era muy tradicional, y un hijo varón aseguraría la continuidad del apellido Azurduy y de los negocios familiares. Años después, nació su hermana Rosalía.
Juana fue bautizada en La Plata (hoy Sucre). Creció en el campo, disfrutando de libertades que otros niños no tenían. Compartía tiempo con los pueblos originarios de la zona, observando su trabajo y conversando con ellos en quechua, idioma que su madre le había enseñado. También participaba en sus ceremonias. Ella recordaba que su padre le enseñó a montar a caballo sin miedo y que viajaron mucho juntos.
Sus padres fallecieron de forma inesperada cuando ella tenía siete años. Su madre murió repentinamente, y poco después, su padre fue asesinado.
¿Por qué vivió en un convento?
Al quedar huérfanas, Juana y su hermana Rosalía quedaron a cargo de sus tíos, Petrona Azurduy y Francisco Díaz Valle. Sus tíos estaban más interesados en las propiedades de las niñas que en cuidarlas con cariño. La forma de ser de Juana, que su padre había fomentado, era muy libre y rebelde, lo que chocaba con la disciplina de sus tíos, especialmente con su tía Petrona.
Para resolver los conflictos, decidieron enviar a Juana a un convento. Rosalía, al ser más pequeña, se adaptó mejor a la vida con sus tíos. Juana aceptó ir al convento para evitar las discusiones y porque algunas religiosas tenían poder y prestigio en la sociedad de Chuquisaca, y ella pensó que podría ayudar a los más necesitados desde allí.
Sin embargo, la vida en el convento también era muy estricta y no ofrecía la libertad que Juana anhelaba. Además, no era una vida al aire libre. Estas limitaciones hicieron que Juana discutiera con la madre superiora, lo que llevó a su expulsión del convento de Santa Teresa. A los diecisiete años, regresó a su casa en Toroca.
Su matrimonio y familia
Como la convivencia con sus tíos seguía siendo difícil, Juana se quedó en la casa que había sido de su padre. Allí recuperó la libertad que tanto valoraba. También ayudó a su tío, que ya era mayor, a administrar las propiedades.
Los Azurduy eran vecinos de los Padilla, una familia de hacendados. Las dos familias compartían fiestas y actividades. Juana Azurduy y Manuel Ascencio Padilla se conocieron y se reencontraron cuando ella regresó del convento. Manuel le contaba sus experiencias, como haber presenciado la ejecución de Dámaso Catari, líder de una rebelión. Finalmente, se casaron en mayo de 1799, cuando Juana tenía 19 años.
Juana y Manuel tuvieron cinco hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Juana se dedicaba a su salud y Manuel a la economía familiar. Manuel quería un futuro mejor para sus hijos y trató de obtener un cargo político en Chuquisaca, pero no pudo por ser criollo. Solo los ciudadanos con linaje español podían acceder a esos puestos, y también había diferencias en los impuestos. Estas injusticias hicieron que la pareja deseara el fin de la desigualdad.
Manuel también se enteró de la Revolución Francesa y de la ejecución del rey de Francia. Además, llegaron a la región libros de Rousseau y la Enciclopedia, que influyeron en el pensamiento de los jóvenes.
La pareja participó activamente en la Revolución de Chuquisaca en mayo de 1809. Este evento hizo que sus cuatro primeros hijos tuvieran que vivir como guerrilleros, sufriendo enfermedades, frío y hambre.
Cuando el patriota Juan José Castelli fue derrotado en la Batalla de Huaqui, las propiedades de la familia Padilla fueron confiscadas. Juana Azurduy fue arrestada con sus cuatro hijos y confinada en una hacienda. Los realistas querían asustar a Padilla, sabiendo cuánto amaba a su familia. Pero Juana logró escapar, derrotando a los guardias, y se reunió con su esposo. Con la ayuda de tres caballos, lograron huir. En un caballo iban Juana y la pequeña Juliana, en otro Manuel y Mariano (de cuatro y cinco años), y en el último, Padilla con Mercedes.
Más tarde, Juana dejó a sus cuatro hijos al cuidado de indígenas de confianza y se unió al ejército, a pesar de que su esposo prefería que no participara en las batallas. Cuando establecieron el campamento en La Laguna, Juana mandó a buscar a sus hijos. Hualparrimachi los llevó al campamento, que estaba en una zona montañosa entre Chuquisaca y Potosí.
En el campamento, los niños podían jugar. Manuel trepaba árboles sin sentir dolor al caer. Mariano jugaba con los soldados y amazonas. Juliana, con piel cobriza, cabalgaba al galope como su madre. La pequeña Mercedes aprendía a caminar y le gustaba que la cargaran.
La estancia en este campamento terminó cuando el general patriota Manuel Belgrano fue derrotado, y la familia Padilla tuvo que huir. Durante este exilio, los niños se hicieron amigos de Hualparrimachi, quien enseñó a los varones a usar armas. Manuel aprendió a usar la «huaraca» y a lanzar piedras, mientras que Mariano, aunque no era hábil con las armas, era muy bueno escondiéndose.
Las duras condiciones de la guerra afectaron la salud de los niños. No siempre conseguían comida, y su fuerza y energía disminuyeron. Finalmente, después de la victoria de Tarvita, el brigadier español Joaquín de la Pezuela ordenó acabar con los Padilla. Al enterarse de esto y viendo la mala salud de sus hijos, Juana y Manuel decidieron separarse. Ella se escondió en el valle de Segura con algunos guerrilleros, mientras su esposo continuó la lucha.
El valle de Segura era un lugar insalubre, lo que hizo que algunos de sus guardias la abandonaran. Allí, sus dos hijos varones contrajeron malaria y fallecieron. Para proteger a sus hijas, Juana ordenó a Dionisio Quispe que las llevara con él a un rancho de pobladores originarios. Ella se quedó cuidando a sus hijos enfermos hasta su muerte. Los enterró en fosas improvisadas.
Cuando se dio cuenta de que Quispe no había regresado, Juana salió a buscar a sus hijas. Se encontró con su esposo y Hualparrimachi, quienes al verla herida, supusieron lo peor. Manuel se entristeció mucho al saber de la muerte de sus hijos. Luego, se abrazaron y fueron a rescatar a las niñas. Las encontraron atadas en un rancho, prisioneras de realistas que habían convencido a Quispe de traicionar a Juana. Los padres y Hualparrimachi las rescataron.
Durante el rescate, se dieron cuenta de que las niñas también tenían fiebre, síntoma de la malaria. A pesar de los esfuerzos de sus padres, las dos niñas también fallecieron.
La pérdida de sus cuatro hijos cambió la forma en que Juana y Manuel luchaban. Antes, solían mantener vivos a los prisioneros, pero después de esta tragedia, comenzaron a eliminarlos. Juana, que antes intercedía por los rehenes, ahora los combatía sin piedad, incluso si se rendían.
Para superar el dolor, Juana quedó embarazada de nuevo. Estando embarazada, tuvo que luchar y sufrió la pérdida de su amigo Hualparrimachi en una batalla. Sintió las primeras contracciones durante el velatorio de Gregorio Núñez, un patriota ejecutado. Un grupo de mujeres originarias la acompañó a la orilla de un río, donde dio a luz a una niña. Manuel apenas pudo conocer a su nueva hija, nacida en 1810, antes de tener que ir a otro combate.
Juana se alejó con una escolta de cinco hombres y un cargamento de armas y víveres. Los hombres intentaron traicionarla y atacarla, aprovechando que estaba débil por el parto. Pero Juana se defendió con valentía, hiriendo a uno de ellos. Aprovechando la confusión, se lanzó con su bebé al río, logrando cruzarlo a salvo.
Cuando se reunió con su esposo, decidieron llamar a la niña Luisa y que la criara Anastasia Mamani, una pobladora originaria en quien confiaban plenamente. Debido a que Luisa fue criada por otra persona durante varios años, la relación entre madre e hija no fue muy cercana. A los once años, Luisa acompañó a su madre a su ciudad natal para intentar recuperar propiedades. Finalmente, Luisa se casó con Pedro Poveda Zuleta y se fue a vivir lejos, dejando a Juana Azurduy sola.
¿Dónde luchó Juana Azurduy?
Juana Azurduy y Manuel Padilla combatieron en el antiguo Virreinato del Río de La Plata, desde el norte de Chuquisaca hasta las selvas de Santa Cruz. Esta zona incluía montañas y ríos, y poblaciones como Presto, Mojotoro, Yamparáez, Tarabuco, Takopaya, La Laguna y Pomobamba. Las dos últimas localidades fueron renombradas Padilla y Azurduy en honor a la pareja.
En esta región se libró lo que Bartolomé Mitre llamó la «Guerra de Republiquetas». Esta guerra duró quince años, sin un solo día de descanso. Ciento dos líderes participaron, y solo nueve vieron el final; el resto murió en el campo de batalla sin rendirse.
Cada lugar de esta región se convirtió en una «Republiqueta», un centro de rebelión con su propio líder y administración. Los combatientes eran pobladores originarios armados con piedras, y su falta de experiencia en guerras convencionales no les impidió luchar eficazmente.
Para comunicarse, usaban señales de fuego en las cimas de las montañas. Los vigías observaban el territorio y avisaban a los guerrilleros con señales de humo. Así, lograban sorprender a sus enemigos y escapar de las persecuciones.
La Revolución de Chuquisaca
Juana Azurduy y su esposo se unieron a la Revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809. Este levantamiento buscaba destituir al presidente de la Real Audiencia de Charcas, Ramón García de León y Pizarro. La revolución terminó a principios de 1810, cuando las tropas realistas del virrey del Virreinato del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros, vencieron a los revolucionarios.
Padilla tenía la misión de impedir que los soldados leales al gobierno de Potosí recibieran alimentos. Aunque la revolución no tuvo éxito y sus líderes fueron encarcelados o exiliados, Padilla logró escapar con la ayuda de los pobladores originarios. Esta fuga hizo que toda la familia viviera como guerrilleros, enfrentando muchos peligros.
La Revolución de Cochabamba
El 14 de septiembre de 1810, Cochabamba se levantó contra el gobierno español, apoyando la revolución de mayo de 1810. Padilla se unió a Esteban Arce, líder de los rebeldes, quien lo nombró comandante de las fuerzas en cinco zonas. Su misión era liderar a 2000 soldados, en su mayoría pobladores originarios, para evitar que los realistas en Chuquisaca recibieran alimentos desde Lagunillas.
Esta acción revolucionaria fue sofocada por el ejército realista, y la familia Padilla comenzó a ser perseguida.
Primera expedición auxiliadora al Alto Perú
Después de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, Juana y Manuel Padilla se unieron en 1811 al Ejército Auxiliar del Norte, enviado desde Buenos Aires para combatir a los realistas en el Alto Perú. Juana Azurduy recibió a los líderes revolucionarios Juan José Castelli, Antonio González Balcarce y Eustoquio Díaz Vélez en sus haciendas.
Tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla de Huaqui el 20 de junio de 1811, el ejército del virrey del Perú, bajo el mando de José Manuel de Goyeneche, recuperó el control del Alto Perú. Las propiedades de los Padilla fueron confiscadas, y Juana Azurduy y sus cuatro hijos fueron apresados. Sin embargo, Padilla logró rescatarlos, refugiándose en las alturas de Tarabuco.
Juana Azurduy quiso unirse a las milicias rebeldes, pero su esposo se negó, diciendo que su deber era cuidar a sus hijos pequeños. A pesar de esto, en su ausencia, ella practicaba estrategias de lucha. Su esposo le enviaba recuerdos de sus misiones, como un estandarte del rey que había conseguido en la batalla de Pitantora. Las noticias sobre la guerra eran confusas, con victorias y derrotas. Al regresar, Padilla le contó la historia de las mujeres de Cochabamba que repelieron el avance del general Goyeneche. Esta historia y el hecho de que su hogar en la montaña ya no era seguro, hicieron que Juana decidiera unirse a las tropas revolucionarias, dejando a sus hijos al cuidado de personas de confianza.
La relación con Huallparrimachi
Entre las personas que Juana y Manuel reclutaron para la causa independentista, destacó Juan Huallparrimachi, un poeta cholo. Se ofreció a unirse a sus tropas. Los Padilla confiaron rápidamente en él. Juana lo trataba como a un hijo, y Manuel lo nombró lugarteniente. Huallparrimachi demostró ser muy hábil en el combate.
Una de sus tareas fue cuidar a los hijos de la pareja, lo cual hizo muy bien. También entrenó a los niños, especialmente a los varones, enseñándoles a usar armas como el arco y la flecha, la lanza, la huaraca y a lanzar piedras.
Huallparrimachi también participó en misiones militares. Ayudó a rescatar a Padilla cuando fue capturado por intentar detener a un señor llamado Carvallo, quien maltrataba a los nativos en nombre de un delegado. Carvallo confiscaba bienes y cometía actos crueles contra quienes no podían pagar impuestos.
Otra misión importante de Huallparrimachi fue llevar a los cuatro hijos de los Padilla, que estaban al cuidado de pobladores originarios, al campamento de La Laguna, donde sus padres se habían instalado. Era una tarea difícil debido a la ubicación montañosa del campamento.
Participó en la batalla de Tarvita, dando la orden de asalto a las tropas. También actuó como espía, descubriendo una carta que anunciaba la llegada de más soldados enemigos. Esta información les dio tiempo para organizar su defensa.
A partir de entonces, Huallparrimachi acompañó a Padilla en sus misiones militares, ya que el nuevo refugio se consideraba seguro para los niños. Fue testigo de la triste noticia del fallecimiento de los dos hijos varones, tuvo que consolar a Padilla y participó en el rescate de las dos hijas, quienes también fallecieron por enfermedad.
Finalmente, en una batalla, Huallparrimachi salvó la vida de Juana Azurduy sacrificando la suya. Fue en el Cerro de las Carretas, donde estaban emboscando al coronel Sebastián Benavente. Benavente sobornó a Pedro Artamachi, un miembro del ejército de los Padilla, quien lo guio hasta el campamento. Cuando Azurduy fue atacada, Huallparrimachi la protegió, recibiendo disparos en el pecho y falleciendo al instante, asegurando que Juana no sufriera ninguna herida.
Segunda expedición auxiliadora al Alto Perú
En 1812, Padilla y Azurduy se pusieron a las órdenes del general Manuel Belgrano, el nuevo jefe del Ejército Auxiliar del Norte. Lograron reclutar 10.000 milicianos. Belgrano quedó impresionado con ellos, destacando su colaboración en sus informes a Buenos Aires. Juana Azurduy recorrió la zona buscando voluntarios para las misiones independentistas. Logró reunir a diez mil reclutas de los pueblos ayllus, quienes se animaban al verla vestida con uniforme militar y manejando su sable con destreza. Su presencia como mujer inspiraba tanto a hombres como a mujeres a unirse.
Juana Azurduy organizó un batallón al que llamó «Leales», enseñándoles tácticas y estrategias de guerra con la ayuda de libros que le dio Belgrano. Para apoyar a Belgrano y protestar contra una orden de Buenos Aires, Juana comenzó a usar un uniforme con los colores azul y blanco de la bandera que Belgrano había elegido.
Cuando ocurrió el Éxodo Jujeño, Juana y Manuel colaboraron con la retaguardia. La entrada del mayor general Díaz Vélez en Potosí el 17 de mayo de 1813 permitió que Juana Azurduy y su familia se reencontraran con Padilla.
En la batalla de Vilcapugio, el 1 de octubre de 1813, el pelotón de los Padilla transportó cañones por las montañas. Aunque no tuvieron un papel principal en esta batalla, que fue una derrota patriota, ayudaron a escoltar al mayor general Díaz Vélez. Juana le reclamó a Belgrano por no haber participado directamente, y él le explicó que dudaba de la disciplina de esa división.
Con el Batallón Leales, los Padilla participaron en la batalla de Ayohuma el 9 de noviembre de 1813. A pesar de que los «Leales» de Azurduy se destacaron, la batalla fue una victoria aplastante para los realistas. En reconocimiento, Belgrano le regaló a Juana Azurduy su espada, que ella usó en todas sus acciones posteriores.
Esta derrota significó el retiro temporal del ejército rioplatense del Alto Perú. A partir de ese momento, Padilla y sus milicianos se dedicaron a realizar acciones de guerrilla contra los realistas.
El Combate del Cerro de las Carretas
En el Cerro de las Carretas, los guerrilleros de Padilla se prepararon para enfrentar a los hombres del coronel Sebastián Benavente, quienes seguían órdenes del general Joaquín de la Pezuela. Este lugar, cerca de Tarabuco, era de difícil acceso. Pero Benavente logró obtener información de Pedro Artamachi, un poblador originario, quien lo guio hasta el campamento de Azurduy.
El 2 de agosto de 1814, comenzó la batalla entre el ejército realista, con armas de fuego, y los altoperuanos, armados con huaracas, lanzas, flechas y algunas armas de fuego capturadas. La batalla duró tres días. Una de las bajas fue Hualparrimachi, quien fue sorprendido por soldados realistas y falleció. Los realistas, al conocer los resultados de este enfrentamiento, decidieron dar los golpes finales para acabar con los movimientos guerrilleros.
El 3 de marzo de 1816, cerca de El Villar, Juana Azurduy, al frente de treinta jinetes (incluyendo varias mujeres), atacó a las fuerzas del general español La Hera, les quitó el estandarte y recuperó algunos fusiles. Cinco días después, Azurduy atacó el cerro de Potosí.
Por estos logros militares, Juana Azurduy recibió el rango de teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 13 de agosto de 1816. Después, el general Belgrano le entregó su sable. El decreto de Pueyrredón también la puso al frente de una división llamada «Decididos del Perú» y le dio el derecho a usar el uniforme militar.
La muerte de Padilla
Los esposos Padilla y su ejército lograron una victoria en Tinteros, pero sufrieron muchas bajas. Sus enemigos seguían organizando ofensivas. Un espía les informó que dos mil hombres al mando de Miguel Tacón salían de Chuquisaca y otros setecientos al mando de Francisco Javier de Aguilera desde Vallegrande, planeando un ataque coordinado desde dos flancos.
Con esta información, Padilla intentó una defensa. Sin embargo, la falta de refuerzos y la larga duración de la guerra hicieron que varios guerreros desertaran o cambiaran de bando. Manuel Ovando, por ejemplo, le mostró al coronel Aguilera el camino para llegar a La Laguna.
Los expertos que investigaron la batalla de La Laguna, el 13 de septiembre de 1816, concluyeron que la estrategia de Padilla no fue la mejor. A pesar de ser un terreno abierto, envió a la infantería por el centro y la caballería debía encargarse de la retaguardia enemiga. Aguilera, en la retaguardia realista, contuvo el ataque de los hombres de Padilla durante horas de combate cuerpo a cuerpo, y finalmente estos tuvieron que retirarse.
Al día siguiente, el 14 de septiembre, Padilla entró en El Villar con el resto de sus fuerzas y estableció un campamento. Allí estaba Juana Azurduy, quien se había quedado de reserva con algunos hombres custodiando armas y bienes. Pero no sabían que Aguilera los seguía sigilosamente. De forma sorpresiva, Aguilera asaltó el campamento con su caballería, matando a quienes no lograron escapar.
Juana Azurduy se puso al frente de la defensa y fue herida por dos proyectiles, uno en la pierna y otro en el pecho. A pesar de sus graves heridas, siguió luchando para no desmoralizar a los demás guerreros. En ese mismo lugar, Padilla fue capturado y falleció en combate. Aguilera tomó los restos de Padilla y los exhibió a sus soldados como señal de triunfo. Al lado de Padilla había una amazona, y Aguilera, pensando que era Azurduy, también la atacó. Los restos de ambos fueron colocados en una pica en la plaza de El Villar.
Manuel Ovando declaró en 1882 que él fue quien atacó a Padilla. Dijo que Padilla intentó dispararle, pero su pistola no estaba cargada. Entonces, Ovando le disparó dos veces y luego le quitó la vida, a pesar de los intentos del padre Polanco por impedirlo. Luego, le presentó los restos al coronel Aguilera, y fueron colocados en la plaza.
Juana Azurduy logró escapar del campo de batalla a caballo, desangrándose por sus heridas. En el camino, le informaron de la muerte de su esposo. Al enterarse, intentó regresar para fallecer junto a él, pero sus seguidores la convencieron de no hacerlo. Continuó su viaje hacia el Valle de Segura, asumiendo el mando de las tropas. Su principal objetivo era salvar un valioso tesoro y también proteger a su hija Luisa y una caja con documentos, incluyendo su nombramiento como teniente coronela del ejército argentino.
Reorganización de las tropas
La noticia del fallecimiento de Padilla se extendió entre los líderes, quienes decidieron formar un consejo para nombrar al nuevo comandante. Juana Azurduy presidió este consejo. La elección del nuevo jefe fue difícil, con candidatos como Jacinto Cueto, Fernández y Severo Bedoya. Finalmente, decidieron que Juana eligiera al nuevo líder. Ella eligió a Cueto, valorando su desempeño en la batalla de La Laguna, y Esteban Fernández fue elegido como subjefe. La primera misión de los nuevos mandos fue informar a Belgrano de lo sucedido.
Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el nombramiento. Apolinar Zárate se quedó en Tarabuco y se descubrió que le faltaban hombres y fusiles. Posteriormente, el subjefe Fernández y Ravelo también se rebelaron y formaron su propio batallón. Esta rebelión no solo se debía a la ausencia de un líder indiscutible, sino también a la codicia por el tesoro que Juana Azurduy poseía, fondos que servían para comprar armas.
Para intentar controlar a los rebeldes, la teniente coronel Azurduy pidió ayuda a Martín Miguel de Güemes, conocido por sus acciones en Salta y Jujuy. Le solicitó que nombrara un reemplazo para Padilla. Güemes nombró al teniente coronel José Antonio Asebey, pero este nunca pudo asumir su cargo porque los jefes se negaron a aceptarlo.
Recuperación de los restos de Padilla
Juana Azurduy tenía el objetivo de recuperar los restos de su esposo, que seguían expuestos en la plaza de La Laguna. Para esta misión, le encargó a Caipé, un lanzaflechas tacafucus, que reclutara voluntarios en la zona para formar un batallón. Cien pobladores originarios y cien amazonas se unieron a la misión. Como esto no era suficiente, Juana pidió a Esteban Fernández y Agustín Ravelo que se unieran. En el viaje a La Laguna, se sumaron más guerreros de pueblos originarios que buscaban venganza.
Al llegar a La Laguna, los guerreros atacaron a los hombres liderados por el coronel Francisco Baruri, causando una gran cantidad de bajas. Luego, recuperaron los restos de Padilla, que ya estaban en descomposición. Los llevaron a la iglesia del lugar y los depositaron sobre el altar, donde se realizó una ceremonia religiosa con los honores correspondientes a un coronel del Ejército Argentino.
Relación con Güemes
Para superar la pérdida de su esposo, Juana Azurduy buscó apoyo. Recordó que Arenales le había mencionado a Martín Miguel de Güemes, a quien su esposo también respetaba. Güemes también provenía de una familia acomodada y compartía los ideales de paz y justicia. Juana Azurduy fue a buscarlo y fue recibida con respeto, siendo incluida en el ejército de Güemes con tareas importantes.
Esta relación con Güemes también terminó trágicamente con la muerte del general salteño en combate. Este hecho marcó el fin de la carrera militar de Azurduy y el comienzo de las dificultades económicas que sufrió hasta el final de sus días. Solicitó ayuda a las autoridades de Salta para regresar a su ciudad natal, Chuquisaca, pero solo le asignaron cuatro mulas y cincuenta pesos para su viaje. Después de siete años en Salta, regresó a su ciudad natal.
Últimos años y fallecimiento
Juana Azurduy llegó a su ciudad natal, Chuquisaca, acompañada por su hija Luisa, que tenía once años. Ningún vecino de la ciudad fue a recibirla. Lo primero que hizo fue intentar recuperar las propiedades que había dejado para unirse a la lucha, pero algunas habían sido confiscadas por el gobierno y otras estaban a nombre de su hermana Rosalía. Juana intentó recuperar sus bienes, pero el gobierno solo le reconoció una propiedad: la hacienda de Cullco. Más tarde, debido a sus necesidades económicas, tuvo que venderla por un precio muy bajo.
Nadie reconoció su trayectoria en las guerras independentistas. La mayoría de los líderes ya habían fallecido. Además, en ese momento, la república de Bolivia apenas comenzaba a organizarse y había conflictos internos que impedían recordar a quienes lucharon por la independencia. A pesar de todo, algunas personas sí la recordaron. En una ocasión, Simón Bolívar, acompañado de Sucre, el líder Lanza y otras personas, la visitaron por sorpresa en su casa para homenajearla y reconocer su trayectoria. El general Bolívar la elogió diciendo:
«Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre».
Bolívar le otorgó una pensión de sesenta pesos, que Sucre luego aumentó a cien pesos a pedido de Juana. Le pagaron esta pensión, que no era mucho dinero, durante dos años. Dejaron de pagársela cuando hubo problemas políticos en Bolivia. El presidente Pedro Blanco, quien había luchado contra los Padilla, fue asesinado. Finalmente, la pensión fue eliminada en 1857. Juana Azurduy tampoco recibió ayuda de Buenos Aires, ya que al perder el territorio del Alto Perú, consideraban a sus habitantes como extranjeros, a pesar de sus luchas por la independencia.
En Charcas, Juana conoció a otra mujer importante de la independencia americana, Manuela Sáenz, también con el grado de coronela, quien le escribió:
El Libertador Bolívar me ha comentado la honda emoción que vivió al compartir con el General Sucre, Lanza y el Estado Mayor del Ejército Colombiano, la visita que realizaron para reconocerle sus sacrificios por la libertad y la independencia. El sentimiento que recogí del Libertador, y el ascenso a Coronel que le ha conferido, el primero que firma en la patria de su nombre, se vieron acompañados de comentarios del valor y la abnegación que identificaron a su persona durante los años más difíciles de la lucha por la independencia. No estuvo ausente la memoria de su esposo, el Coronel Manuel Asencio Padilla, y de los recuerdos que la gente tiene del Caudillo y la Amazona.Manuela Sáenz, 8 de diciembre de 1825
El mariscal Sucre, presidente de Bolivia, aumentó su pensión, que apenas le alcanzaba para vivir, pero dejó de recibirla en 1830 debido a los cambios políticos en Bolivia.
Juana vivió con su hija Luisa hasta que esta se casó y se fue a vivir lejos de Chuquisaca, dejando a Juana completamente sola. Entonces, Juana llevó a vivir con ella a Indalecio Sandi, un niño con discapacidad, hijo de un pariente lejano. Esta acción demostró su deseo de ayudar a quienes lo necesitaban, a pesar de sus propias dificultades.
Con el paso de los años, Juana vivía sola en una casa humilde. Quienes la conocieron en esta etapa, como el historiador Gabriel René Moreno, la relacionaban con la Juana Azurduy de las historias. Los niños intentaban que les contara sus batallas, pero ella pasaba largas horas en silencio, recordando a sus seres queridos. A su lado, tenía una pequeña caja con todas sus pertenencias: su nombramiento como teniente coronela y otras condecoraciones.
Juana Azurduy falleció el 25 de mayo de 1862 en una habitación sencilla. Era un lugar pequeño, con una ventana y una puerta, al que se accedía por una escalera. Las paredes estaban blanqueadas y el techo tenía vigas de madera. Juana estaba recostada en una cama simple. En la habitación también estaba la cama de Sandi, vajilla de barro, algunas imágenes en las paredes y el baúl con los documentos de Juana.
Cuando Juana falleció, el joven Sandi informó a las autoridades militares para solicitar un funeral acorde a su grado militar. Sin embargo, el mayor Joaquín Taborga le respondió que no se haría nada porque todos estaban celebrando la fecha patria. Los restos de Juana Azurduy fueron depositados en una fosa común en el cementerio local, probablemente solo acompañada por un sacerdote que rezó una oración. La ceremonia fúnebre tuvo un costo simbólico de un peso.
Cien años después, el anciano Indalecio Sandi, basándose en sus recuerdos, señaló el lugar donde probablemente estaban los restos de Juana Azurduy a las autoridades, quienes decidieron hacerle un homenaje. Sus restos fueron trasladados a un mausoleo construido en su honor en la ciudad de Sucre.
Homenajes a Juana Azurduy
En Bolivia
En Bolivia, la provincia de Azurduy lleva su nombre, al igual que el antiguo aeropuerto de la ciudad de Sucre. A partir de 2014, la Orquesta Infanto Juvenil Nacional fue nombrada Juana Azurduy.
El 25 de mayo de 2009, el presidente Evo Morales creó el Bono Juana Azurduy de Padilla, una ayuda económica para mujeres embarazadas y niños menores de dos años. Esto busca reducir la desnutrición y la mortalidad infantil y materna.
Bolivia le otorgó altos grados militares póstumos. En noviembre de 2009, el Senado la ascendió póstumamente al grado de mariscal de la República, declarándola «Libertadora de Bolivia». Fue la primera mujer boliviana en alcanzar el máximo grado militar para oficiales. El 6 de agosto de 2011, la Asamblea Plurinacional le otorgó el grado póstumo de «Mariscala del Estado Plurinacional de Bolivia» en conmemoración de los 186 años de la independencia. El presidente Evo Morales entregó los grados y el sable de mariscala al pie de sus restos, como muestra de gratitud por su heroica participación en la lucha por la independencia.
En la literatura boliviana, Juana Azurduy de Padilla ha sido una inspiración para las primeras escritoras del país. Lindaura Anzoátegui Campero de Campero, primera dama de Bolivia, la destacó en sus novelas históricas Juan Ascencio Padilla y El Año de 1815.
En Argentina
En la cultura popular argentina, se la recuerda de varias maneras. Una cueca norteña escrita por el historiador Félix Luna y con música de Ariel Ramírez honra a Juana Azurduy, llamándola «la flor del Alto Perú». Su personaje en la película de Leopoldo Torre Nilsson Güemes, la tierra en armas fue interpretado por Mercedes Sosa.
Varias instituciones llevan su nombre, como el Regimiento de Infantería de Monte 28 (RI Mte 28) del Ejército Argentino, en Tartagal (Salta). También el Centro de Formación Profesional N°401 de Colón y el Instituto Superior de Formación Docente n.º 109 de San Antonio de Padua llevan su nombre. El Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres también se llama así en su homenaje.
En la provincia de Chaco, hay una ruta llamada «Ruta Juana Azurduy». También existen diversas escuelas en su homenaje en localidades como Moreno, Nueva Pompeya y General Pico.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se realizaron varios reconocimientos a Juana Azurduy. Su imagen decora el «Salón Mujeres Argentinas» de la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. En 2009, cuando el presidente de Venezuela Hugo Chávez visitó la Casa de Gobierno, saludó militarmente su imagen, y la presidenta Cristina Fernández le comentó:
Hacés muy bien en hacerle la venia. Perdió cinco de sus seis hijos en la guerra por la Independencia.
Una ley de 2007 declaró el 12 de julio, fecha de su nacimiento, como el "Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América". El 14 de julio de 2009, la presidenta Cristina Fernández ascendió post mortem a Juana Azurduy del grado de teniente coronel a generala del Ejército Argentino. En marzo de 2010, la misma Fernández entregó personalmente el sable y las insignias de generala del Ejército Argentino ante sus restos, en Sucre. Junto al presidente boliviano Evo Morales, firmaron un tratado que estableció el día del nacimiento de Juana Azurduy como el «Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana».
La presidenta también dispuso que en el Parque Colón, junto a la Casa Rosada de Buenos Aires, se ubicara un monumento en honor a Juana Azurduy de Padilla, reemplazando al monumento a Cristóbal Colón. La estatua, del artista Andrés Zerneri, mide 16 metros de alto y pesa 25 toneladas. Fue hecha de bronce y donada por el gobierno de Bolivia, inaugurándose en junio de 2015. El 15 de julio de 2015, la presidenta argentina aprovechó la visita del presidente boliviano Evo Morales para inaugurar dicho monumento. El 16 de septiembre de 2017, este monumento fue trasladado a la plaza del Correo, frente al Centro Cultural Kirchner.
Otro reconocimiento durante el mandato de Fernández de Kirchner fue la emisión, a partir del 20 de junio de 2014, de un billete de $10 con su imagen en el reverso.
El grupo de Heavy Metal argentino Logos incluyó en su álbum Generación mutante de 1995 una versión instrumental de la cueca de Félix Luna.
En Chile
El grupo de música folclórica chilena Illapu incluyó en su homenaje el tema Juana Azurduy, de Félix Luna y Ariel Ramírez, en su álbum El canto de Illapu de 1981.
|
Véase también
- María Remedios del Valle
- Manuela Sáenz
- Maria Felipa de Oliveira
- Maria Quitéria de Jesus