Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas para niños

El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas es un acuerdo importante por el que España se unió a la Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad es lo que hoy conocemos como la Unión Europea. El acuerdo se firmó el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid y empezó a funcionar el 1 de enero de 1986. Al mismo tiempo, Portugal también se unió.
Después de esta unión, España vivió un periodo de gran crecimiento económico. Durante cinco años seguidos, tuvo el mayor crecimiento de toda la Comunidad. Este paso fue muy importante para modernizar la economía española, que ya había empezado a cambiar en 1959. Además del progreso económico, la adhesión ayudó a España a salir de un periodo de aislamiento internacional que había vivido desde 1945. También contribuyó a fortalecer la democracia que se había establecido hacía poco tiempo.
Contenido
¿Cómo se unió España a Europa?
Los primeros pasos y desafíos
Al principio, el gobierno de Franco no tenía una postura clara sobre unirse a las instituciones europeas. A principios de los años 60, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España consideraba varias opciones. Podían unirse a la EFTA, a la Comunidad Económica Europea, o no unirse a ninguna. En septiembre de 1960, se creó una misión diplomática para obtener información y "esperar y ver".
Sin embargo, a mediados de 1961, España cambió su estrategia. Se dieron cuenta de que esperar podía llevar al aislamiento. Por ejemplo, en octubre de 1961, un informe del gobierno decía que era necesario tomar una decisión sobre el Mercado Común. Se eligió la opción de asociarse a la CEE. Las autoridades pensaban que la economía española no estaba lista para una unión completa. Además, la unión exigía cambios políticos que el gobierno de entonces no quería aceptar.
La primera solicitud de asociación
España pidió ser un país asociado a la Comunidad Económica Europea por primera vez el 9 de febrero de 1962. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, envió una carta al presidente del Consejo de Ministros de la CEE. En la carta, se mencionaba la "vocación europea de España" y sus intereses económicos. El gobierno pedía una asociación que pudiera llevar a una integración completa en el futuro.
Sin embargo, la CEE prefería que España tuviera un gobierno democrático. Por eso, la solicitud fue rechazada el 6 de marzo. En ese año, se estaban creando documentos que exigían que los miembros fueran democráticos.
- El informe Birkelbach (15 de enero de 1962) decía que los países debían ser democráticos para unirse o asociarse.
- El Memorando de Saragat (mayo de 1962) pedía que el sistema político de los miembros fuera similar al de los países fundadores.
- El veto en el Consejo de Ministros de la Comunidad: Los tratados de la CECA, CEE y EURATOM requerían que todos los países miembros estuvieran de acuerdo para aceptar nuevos estados.
En 1964, el Parlamento Europeo dejó claro este requisito:
Los Estados cuyos gobiernos carecen de legitimación democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones del gobierno —ni directa ni por medio de representantes elegidos libremente— no pueden ser admitidos en la Comunidad
Aun así, esta regla era flexible. Por ejemplo, la CEE ya había hecho acuerdos con Grecia y antiguas colonias africanas.
El 14 de febrero de 1964, el embajador español Carlos Miranda y Quartín volvió a pedir conversaciones. El 2 de julio, el Consejo autorizó a la Comisión a iniciar estas conversaciones, que comenzaron el 9 de noviembre de 1964. El 23 de noviembre de 1966, la Comisión recomendó una fórmula aduanera en dos etapas para integrar la economía española. Sin embargo, el Consejo de Ministros no la aprobó.
España tenía cierta desconfianza hacia la integración europea. Esto chocaba con el nacionalismo español de la época y con la exigencia de democratización. Como el gobierno de Franco no podía seguir aislado, había iniciado cambios económicos en 1959. Para la Comunidad, España no era una prioridad. La negociación con el Reino Unido era más importante y afectó a la candidatura española. También había diferencias entre los países miembros: Bélgica e Italia no querían a España, mientras que Alemania Federal y Francia estaban a favor. Países Bajos y Luxemburgo no tenían una postura definida. Además, había protestas de grupos europeos que no querían relaciones con un gobierno que no respetaba los derechos humanos.
Por todo esto, se llegó a una solución política: una negociación solo económica. Esto llevó a la firma de un Acuerdo Preferencial el 29 de junio de 1970. Este acuerdo reducía los impuestos entre la CEE y España. Se ampliaron las rebajas de impuestos para productos agrícolas e industriales. Este acuerdo se amplió el 29 de enero de 1973.
La solicitud de adhesión definitiva
Durante la transición política hacia la democracia, el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez, hizo una nueva solicitud el 26 de julio de 1977. La Comisión aprobó iniciar las negociaciones el 29 de noviembre de 1978, y estas comenzaron el 5 de febrero de 1979. Fue una decisión política para apoyar a las nuevas democracias de Grecia, Portugal y España. Sin embargo, esto presentaba dificultades económicas, ya que estos países del sur de Europa estaban menos desarrollados. La CEE pasaría a tener 329 millones de habitantes, lo que implicaba grandes cambios.
Al mismo tiempo, entre 1977 y 1980, España tuvo que cumplir varios requisitos para la adhesión. Estos requisitos estaban relacionados con los valores europeos y el respeto a la dignidad de las personas:
- España ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas.
- Ingresó en el Consejo de Europa (que es diferente de la Comunidad Europea). Allí firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. También aceptó la Carta Social Europea y la capacidad de la Comisión Europea de Derechos Humanos para recibir quejas de personas.
Las negociaciones para la unión
El gobierno de UCD
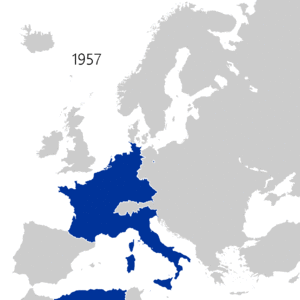
Aunque ninguno de los nueve países de la CEE se opuso a la ampliación, las negociaciones duraron más de seis años, hasta marzo de 1985. Las negociaciones de Grecia terminaron mucho antes, y se unió el 1 de enero de 1981. La Comunidad Europea estaba formada por seis países fundadores: República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. También estaban los que se unieron en 1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Las negociaciones comenzaron en Bruselas el 5 de febrero de 1979. Por parte de España, asistieron Leopoldo Calvo-Sotelo y Marcelino Oreja. En ese momento, tanto la Comunidad como España estaban en un proceso de cambio. En España, todos los partidos políticos estaban de acuerdo en unirse a la CEE. Esto era diferente de otras decisiones de política exterior, como la relación con EE. UU. o la entrada en la OTAN, donde había muchas diferencias.
En cuanto a la economía, la producción agrícola española era muy grande. Esto significaba que la producción de la Comunidad aumentaría un tercio, con muchos productos como vino, frutas y verduras que competían con los de Francia e Italia. La industria del acero y la textil también eran competitivas, lo que generaba dudas en los nueve países. El resto de la industria, formada por pequeñas y medianas empresas, no era un problema. El sector industrial, que había estado muy protegido, era clave para el éxito de la adhesión.
Más tarde, Eduardo Punset fue nombrado ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Las negociaciones avanzaban lentamente debido a problemas internos de la Comunidad. Después de un intento de desestabilización el 23 de febrero de 1981, el Parlamento Europeo pidió acelerar las negociaciones para estabilizar la democracia española.
Tras este intento de desestabilización, Leopoldo Calvo-Sotelo sucedió a Adolfo Suárez. El partido Unión de Centro Democrático estaba en un momento difícil. La política exterior se centró en la unión de España a la Alianza Atlántica (OTAN), lo que dividió mucho a los partidos políticos españoles. La Guerra de Las Malvinas (abril-mayo de 1982) también mostró diferencias entre el apoyo de los países comunitarios al Reino Unido y la postura indefinida de España.
En el verano de 1981, el ritmo de las negociaciones volvió a bajar. Francia pidió que España se comprometiera a introducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en su sistema fiscal. En otoño, el Parlamento Europeo reafirmó la importancia política de la ampliación. Recomendó que España y Portugal se unieran a la Comunidad a más tardar el 1 de enero de 1984.

El gobierno del PSOE
Después de las elecciones del 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó con mayoría absoluta y formó gobierno. Las negociaciones pasaron a manos del Presidente Felipe González, con Fernando Morán como ministro de Exteriores y Manuel Marín como encargado de las relaciones con las Comunidades Europeas. Esto mejoró la relación con Francia, ya que su presidente, François Mitterand, también era socialista.
Desde 1981, el Banco Europeo de Inversiones había dado préstamos a España para ayudarla a adaptarse. Aunque se esperaba que la adaptación terminara el 1 de enero de 1984, los países miembros, especialmente Francia, retrasaron la fecha. Querían revisar la Política Agrícola Común (PAC) antes de la entrada de España, debido a la competencia de los productos españoles. La CEE también tenía una crisis interna que dificultó las negociaciones. Los temas de agricultura y pesca apenas se habían tocado. La negociación de la adhesión coincidió con una difícil reconversión industrial en España, que necesitó mucho dinero público.
Los acuerdos finales sobre los periodos de transición se dejaron para el final. La negociación era global, lo que significaba que los acuerdos parciales dependían del resultado final.
Otro intento de relanzar la reforma de la CEE, que se vinculó a la entrada de España y Portugal, se hizo en la reunión de Stuttgart en junio de 1983. Allí se habló de reformar la Política Agrícola Común, los Fondos estructurales, crear nuevas políticas y aumentar los recursos.
Finalmente, las resistencias de los miembros de la CEE se superaron cuando Felipe González aceptó el compromiso de defensa occidental ante el canciller Helmut Kohl de República Federal de Alemania. Esto implicaba aceptar misiles estadounidenses en territorio de los miembros de la CEE. Este cambio significó que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español apoyara la permanencia en la OTAN. Esto se confirmaría en un referéndum en marzo de 1986, después de que España ya hubiera entrado en la CEE.
El 29 de marzo de 1985, bajo la presidencia italiana del Consejo de Ministros, finalizaron las negociaciones. Aunque quedaron algunos detalles pendientes, que se cerraron el 6 de junio de 1985. Se necesitaron 61 rondas de negociación, 29 de ellas a nivel ministerial. Las negociaciones fueron muy largas, hasta altas horas de la noche.
Manuel Marín, en la etapa final de estas negociaciones, dijo:
España no está dispuesta a romper la baraja, pero tampoco aceptará entrar en la comunidad firmando un tratado que pueda crear una situación de inferioridad insuperable en el futuroManuel Marín. Secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad Europea. 17 de febrero de 1985.
En general, la productividad española era aproximadamente la mitad de la de la CEE. En muchos sectores, era un tercio de la de Alemania Federal. Entre los acuerdos, se establecieron 10 años de transición para la agricultura. También se acordaron ayudas para la remolacha y cuotas de exportación para leche, carne de vacuno y cereal. Para la carne de cerdo, se creó un sistema especial. En agricultura, España pasó de un sistema protegido a otro de la Comunidad, con diferentes técnicas y un mercado más grande. Se programó una eliminación gradual de los impuestos para los productos agrícolas. El libre comercio de frutas, verduras y aceite de oliva se retrasó hasta 1996, y la posibilidad de pescar en aguas comunitarias se fijó para 2003. España consiguió plazos largos para reducir impuestos en la industria, para la creación de bancos y seguros, y para la liberalización de monopolios como el petróleo o el tabaco. Se mantuvo una restricción a la libre circulación de nuevos trabajadores españoles durante siete años (diez años en el caso de Luxemburgo).
El Acta de Adhesión no incluía muchos detalles sobre las relaciones con América Latina. Se aplicaría el Sistema de Preferencias Generalizadas, que daba prioridad a las relaciones de la Comunidad con los Países ACP (África, Caribe y Pacífico). Sin embargo, sí se incluyó una Declaración común de intenciones relativa al desarrollo y a la intensificación de relaciones con los países de América Latina y una "Declaración del Reino de España sobre América Latina". También se hicieron excepciones para productos que España importaba, como el tabaco, el cacao y el café.
La negociación de la adhesión de Portugal fue paralela e independiente, con soluciones diferentes. Finalmente, se tuvo que resolver la relación entre España y Portugal durante sus periodos de transición. Se hizo un acuerdo bilateral que luego fue aceptado por la Comisión Europea.
En esta integración, hubo tres casos especiales: Canarias, Ceuta y Melilla. Las dos ciudades del norte de África mantendrían sus exenciones de impuestos. El archipiélago canario quedó fuera de la unión aduanera, de las políticas agrícolas comunitarias y de la obligatoriedad del IVA. Sin embargo, el Parlamento Canario rechazó esto el 22 de junio de 1985, después de la firma del Acta. Esto hizo necesarias negociaciones posteriores, ya que el Acta de Adhesión permitía modificar las condiciones de integración en temas específicos.
La firma del acuerdo

El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas se firmó en Madrid, el 12 de junio de 1985. El presidente del gobierno, Felipe González, la firmó en el Salón de Columnas del Palacio Real. También estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, Manuel Marín, y el embajador Gabriel Ferrán.
España aporta su saber de nación vieja y su entusiasmo de pueblo joven con la convicción de que un futuro de unidad es el único posible.
El ideal de la construcción europea es más válido que nunca, porque nos lo impone las exigencias del mundo de hoy, y más aún el de mañanaFelipe González. Presidente del Gobierno de España. 12 de junio de 1985.
El mismo día, se realizó un acto similar en Lisboa para la unión de Portugal. Unos días después de la firma, el 28 y 29 de junio de 1985, el Consejo se reunió en Milán para iniciar la reforma de la CEE. Esto llevaría al Acta Única Europea en febrero de 1986.
¿Qué contenía el Acta de Adhesión?
El texto del Acta comienza con una descripción de la situación económica de la Comunidad y de España. Señala las áreas más difíciles para la adhesión: industria, agricultura y pesca. También menciona aspectos sociales, regionales y de relaciones exteriores. En una segunda parte, se detallan todos los puntos, con algunos datos importantes:
- Unión aduanera: Cómo se integrarían las aduanas y leyes relacionadas.
- Agricultura y pesca:
* Agricultura: La entrada de España significaba un aumento del 30% en la superficie agrícola, 31% en la población agrícola y 31% en el número de explotaciones. * Pesca: La flota pesquera española era la primera de Europa y la tercera del mundo.
- Industria y energía:
* Industria: Sectores como el acero, la construcción naval y los textiles estaban en proceso de cambio. * Energía: España dependía más de la energía que la Comunidad.
- Aspectos sociales y circulación de trabajadores: Se consideró el riesgo de migración desde España.
- Aspectos regionales: La unión aumentaría la proporción de regiones menos desarrolladas.
- Relaciones exteriores.
- Bancos y Seguros.
- Transportes.
- Competencia y ayudas: Reglas para empresas, ayudas estatales y monopolios.
- Fiscalidad (impuestos).
- Presupuesto comunitario: Cómo se integrarían los recursos y el impacto financiero.
- Otras políticas comunitarias.
Cambios políticos tras la unión
Después de que España se uniera, hubo cambios en las instituciones europeas para incluir la representación española:
- En el Consejo: España, el quinto país más poblado, obtuvo ocho votos.
- En la Comisión: España tuvo dos de los 17 comisarios. Los primeros fueron Manuel Marín y Abel Matutes.
- En el Parlamento: España obtuvo 60 de los 518 escaños. Las primeras elecciones se celebrarían en dos años.
- En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: El número de jueces y abogados generales aumentó.
- En el Comité Económico y Social: España tuvo 21 miembros.
- En el Tribunal de Cuentas: Cada país miembro tendría un representante.
- En el Banco Europeo de Inversiones: España y Portugal compartieron una nueva vicepresidencia.
¿Cómo afectó la unión a la economía de España?
Los primeros cinco años

La economía española creció más rápido que la de los otros once países miembros. En 1985, el producto interior bruto (PIB) de España era de 164.250 millones de dólares. En 1989, después de cuatro años en la CEE, se multiplicó por 2,3, llegando a 379.360 millones de dólares. La Renta per cápita (ingresos por persona) pasó de 4.290 a 9.330 dólares. La inversión en la industria se mantuvo alta. Esto fue muy importante en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde había mucha producción agrícola. Sin embargo, la ganadería en las comunidades del norte sufrió más por la alta competencia.

La flota pesquera española había sido muy grande en los años 70. Sin embargo, empezó a disminuir en esa década. En el tratado de adhesión, España tuvo que aceptar limitaciones y controles hasta 1996. Aunque el primer año hubo una recuperación, la tendencia general fue a la baja.
En la industria, hubo una modernización con inversiones extranjeras y nuevas tecnologías. Sectores como el textil, automotriz, construcción naval y siderurgia tuvieron menos problemas de los esperados.
Las tasas de desempleo, que eran muy altas en los años 80 (más del 20%), bajaron al 16% en 1991. Sin embargo, el déficit comercial se triplicó entre 1986 y 1991, lo que significaba que España compraba más del exterior de lo que vendía.
En un periodo de quince años

La entrada en la CEE fue uno de los principales motores de la economía española durante quince años. El comercio (exportaciones e importaciones) pasó del 35,9% del PIB en 1986 al 62,2% en el año 2000. La inversión extranjera en España aumentó del 1,4% al 6,6% del PIB. La inversión de España en otros países también creció mucho. Esto significó que España, que antes recibía mucho capital, empezó a invertir fuera. La población activa en España creció de forma constante, más que en el resto de la UE. Sin embargo, el mercado laboral seguía teniendo problemas, como altas tasas de empleo temporal y desempleo femenino y juvenil. Los requisitos para la unión monetaria del Tratado de la Unión Europea (en Maastricht en 1992) fueron clave para transformar la economía española. España se convirtió en una de las economías más competitivas de Europa. Este ajuste se hizo principalmente en 1997 y 1998, con crecimiento económico y creación de empleo. También se logró estabilizar los precios.
En veinte años
En veinte años, España recibió fondos de la Unión Europea (UE) que representaron el 0,8% de su PIB anual. La renta per cápita de España pasó del 68% de la media comunitaria en 1986 al 89,6% en una Europa de 15 países, y al 97,7% en una UE de 25. Estas ayudas directas de la UE crearon unos 300.000 empleos al año. Se realizaron grandes infraestructuras, como el 40% de las autovías, ampliaciones de aeropuertos, metros y puertos. En 2006, el 90% de la inversión en España venía de la UE. Dentro de España, el crecimiento fue mayor en la comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Baleares y Cataluña. Cuando se hizo el tratado de Maastricht en 1992, se crearon unas "condiciones de convergencia" para el euro. Al principio, no parecía que España pudiera cumplirlas. Sin embargo, los gobiernos del PSOE y luego del Partido Popular (desde 1996) aplicaron políticas para controlar la inflación, los tipos de interés y el déficit público. Esto permitió que en 1998 España cumpliera los criterios. El 1 de enero de 1999, el euro se convirtió en la moneda de España, junto con otros países de la eurozona. La peseta se sustituyó físicamente por el euro en el primer semestre de 2002.
Otros aspectos importantes tras la unión
El desarrollo de las comunidades autónomas en España ocurrió al mismo tiempo que la integración europea. En 1988, Europa dejó de ser solo un grupo económico. En 1989, se propuso la creación de un Espacio social Europeo para que todos los ciudadanos de la Comunidad pudieran participar en las elecciones locales.
Permanencia en la OTAN
La OTAN había impedido la entrada de España debido a su sistema de gobierno anterior. Sin embargo, cuando comenzó la transición española, la entrada en esta organización era mucho más fácil que en la CEE. La sociedad española no estaba muy interesada en unirse a la OTAN. Los debates se centraron en ideas políticas. Para la OTAN, España era importante por su ubicación estratégica, sus rutas comerciales y su costa. El UCD y el presidente Adolfo Suárez estaban a favor de la entrada. Pensaban que la neutralidad sería imposible en caso de conflicto y que ayudaría a modernizar las Fuerzas Armadas. También se consideró que podría proteger las ciudades de Ceuta y Melilla y facilitar la recuperación de Gibraltar. Finalmente, se vinculó la entrada en la OTAN con la integración en la CEE.
Después del intento de desestabilización de 1981, el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo priorizó la entrada en la OTAN. Felipe González, desde la oposición, se opuso y pidió un referéndum. Cuando González llegó al gobierno, las negociaciones para la CEE estaban estancadas. Solo se desbloquearon al vincularlas con el apoyo a la permanencia en la OTAN. González limitó la participación de España en la OTAN y prometió el referéndum, pensando que sería más fácil ganarlo si España ya estaba en la Comunidad Europea. En 1985, hubo otra situación de tensión política justo antes de la firma del tratado.
Para cumplir el compromiso de permanencia en la OTAN, Felipe González cambió al ministro de Exteriores y convocó el referéndum para el 12 de marzo de 1986, apoyándolo activamente. El resultado del Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN fue favorable en general, excepto en algunas provincias como las del País Vasco, Navarra, Cataluña y Las Palmas de Canarias.
Después de la entrada en la actual Unión Europea, no se han conocido públicamente más situaciones de tensión de las Fuerzas Armadas contra el gobierno civil.
Canarias
Durante las negociaciones, todos estaban de acuerdo en que el archipiélago canario debía tener un trato especial. Esto se debía a su ubicación africana y a sus características históricas, económicas y fiscales. Los negociadores españoles y de la Comunidad ya habían considerado situaciones especiales antes, como territorios de ultramar. Sin embargo, en Canarias, las opiniones sobre cómo y cuánto integrarse eran muy diferentes. La posición del gobierno de Canarias, entonces socialista, era unirse a la Comunidad pero sin Unión Aduanera y sin IVA. El 1 de diciembre de 1983, el Parlamento Canario aprobó una directriz a favor de la adhesión, pero con negociaciones específicas que protegieran ciertos sectores y aseguraran la inversión de fondos.
El 22 de junio, después de la firma del Acta, el Parlamento Canario se reunió y rechazó el acuerdo sobre Canarias. Consideraron que no respetaba lo aprobado en 1983, afectaba negativamente a la agricultura y la pesca, y no contemplaba su régimen económico y fiscal.
Esto llevó a continuar las negociaciones. A finales de 1989, el Parlamento Canario aprobó un cambio en las relaciones con la CE. En diciembre de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas decidió modificar medidas de política agrícola y pesquera, unión aduanera y régimen fiscal. También se creó un Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (POSEICAN). Estas medidas fueron debatidas y modificadas por el Parlamento de Canarias en marzo de 1991. Son medidas complementarias y compromisos financieros porque Canarias es considerada una región ultraperiférica. Por ello, tiene condiciones especiales en transporte, comunicaciones, impuestos, ayudas sociales, investigación y protección del medio ambiente. También se aprobó un Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
La lucha contra la violencia
Después de la entrada de España en la CEE, hubo un cambio en la forma de combatir la violencia de la organización ETA. La estrategia cambió tanto en España como en otros países europeos, especialmente Francia. A partir de 1986, se dejó de usar la violencia para combatir la violencia.
Desde entonces, se optó por acciones judiciales, policiales y de negociación. Francia empezó a colaborar activamente, lo que llevó a que algunos miembros de ETA tuvieran que huir. Durante este periodo, se combinaron acciones policiales (con detenciones importantes de sus líderes) con cambios en las leyes y su aplicación judicial. También hubo varios intentos de negociación. Estas acciones también se dirigieron a organizaciones relacionadas. Las negociaciones más importantes con treguas de ETA fueron tres (1989, 1998 y 2006), aunque hubo otros contactos.
Sentimiento europeo
La entrada de España en la CEE significó el fin de su aislamiento político en Europa. Los españoles, en los primeros años (1986-1991), se sentían muy europeos. Las encuestas mostraban que se sentían más europeos que los habitantes de otros países de la Comunidad. A partir de 1992, este sentimiento se normalizó, con altibajos.


En el Eurobarómetro de 2007, el 73% de los españoles encuestados pensaba que pertenecer a la Unión Europea era "algo bueno". La confianza en sus instituciones era del 57%. Sin embargo, la participación en las elecciones al Parlamento Europeo ha disminuido. En 2004, solo votó el 45,94% del censo, mientras que en 1999 fue el 63,05%. Esta caída es una tendencia general en toda la UE. Esta menor participación se explica porque las decisiones importantes parecen tomarse en el Consejo, donde están los representantes de los gobiernos, y no se ven mecanismos de control por parte de los votantes. Esta tendencia se confirmó en el Referéndum sobre la Constitución Europea en España en 2005, donde solo votó el 42,32%. En este referéndum, ganó el "sí" con el 76,73% de los votos válidos. Sin embargo, hubo un alto porcentaje de "no" en el País Vasco (33,6%), Navarra (29,2%) y Cataluña (28,07%). En estas comunidades autónomas, algunos partidos nacionalistas se oponían al texto por el dominio de los Estados en la UE frente a los "Pueblos de Europa".
En una encuesta de 1996, no había grandes diferencias en el sentimiento europeo entre los votantes de distintos partidos, excepto en un partido que mostraba menos apego.
Un estudio de 2007 analizó en profundidad los sentimientos de españoles en contacto con otros territorios europeos. Se entrevistó a antiguos estudiantes Erasmus, emigrantes que regresaron y ejecutivos de empresas europeas en España. Este estudio encontró que todos percibían que España había cambiado mucho y de forma muy positiva en las últimas décadas. Esto hizo desaparecer un "complejo de inferioridad" hacia el resto de Europa. La identificación como europeo, que casi siempre se relaciona con la UE, se mantiene junto al sentimiento español cuando se está fuera de España. Sin embargo, a la mayoría de los españoles les cuesta identificarse con los símbolos oficiales, como la bandera o el himno, relacionándolos con el pasado. En general, se rechaza el nacionalismo español. Los entrevistados tienen una visión muy positiva de la influencia de la UE en España, tanto en lo económico y la modernización como en el prestigio. El estudio encontró que los emigrantes con trabajos menos cualificados reforzaron su sentimiento español, pero no el europeo. En cambio, los ejecutivos, profesionales cualificados y estudiantes Erasmus reforzaron ambos sentimientos.
América Latina

Al principio, España quiso incluir en las negociaciones aspectos de su relación histórica con América Latina. Quería usar su posición de "país puente" en las relaciones exteriores, por ser mediterráneo, vecino del Norte de África y por sus lazos especiales con América Latina.
Antes, la CEE tenía poca relación comercial con América Latina por varias razones:
- La crisis económica mundial de los años 70 llevó a Europa a adoptar medidas para proteger su economía.
- El Convenio de Lomé y el Sistema Generalizado de Preferencias daban prioridad a las relaciones de la Comunidad con los Países ACP (África, Caribe, Pacífico), dejando de lado a otros.
- La deuda de los países latinoamericanos.
Sin embargo, España en ese momento priorizó estabilizar su nueva democracia. Por eso, en las negociaciones no fue posible defender a Latinoamérica como un área de acción preferente para la Comunidad, ni en el comercio ni en la cooperación. Los lazos entre España y los países de Latinoamérica eran más fuertes en lo político que en lo económico. Esto era diferente de la relación de otros países europeos con sus antiguas colonias. Por lo tanto, no hubo posibilidad de integrar esta relación en la negociación.
En el Acta, España solo logró que se incluyeran referencias a América Latina en dos declaraciones anexas:
- Una Declaración Común de Intenciones sobre el desarrollo y la intensificación de las relaciones con los países de América Latina, común a los diez países miembros de las Comunidades Europeas, España y Portugal.
- Una "Declaración del Reino de España sobre América Latina".
También se incluyeron algunas excepciones para productos que España importaba tradicionalmente de esos países, como el tabaco, el cacao y el café.
En este sentido, el Acta no incluía ningún compromiso para que, después de la entrada de España y Portugal, cambiaran las relaciones económicas de la Comunidad con América Latina.
Más tarde, una vez integrada en la Comunidad, España impulsó una iniciativa en el Consejo de Ministros de La Haya en 1986. Se hicieron propuestas sobre las relaciones de la Comunidad Europea con América Latina. Esto se concretó en un documento en junio de 1987 llamado Nuevas Orientaciones de la Comunidad Europea para las relaciones con América Latina.
En la década de los 90, con España y Portugal ya consolidados, las relaciones entre la UE y América Latina se intensificaron. Hubo un gran avance en las negociaciones comerciales y económicas. Se firmaron acuerdos basados en principios democráticos y de Derechos Humanos. Esto amplió la cooperación, el comercio, la inversión europea y la ayuda al desarrollo. El Tratado de la Unión Europea de 1992 y el Tratado de Asunción de 1991 (que creó el MERCOSUR) fueron clave. A partir de 1994, se ampliaron con nuevos acuerdos, como el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR (1995). La situación de Latinoamérica ganó importancia en las relaciones exteriores de la UE, aunque con cierto estancamiento en los últimos años.
Posición de los partidos políticos
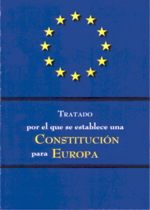

La entrada en las Comunidades Europeas tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. En la votación de 1985 en el Congreso de los Diputados, el voto fue unánime a favor. Esto no ocurrió en la adhesión de Portugal ni de Grecia, donde los partidos de izquierda se opusieron. Una de las razones fue la necesidad de fortalecer la democracia en España.
- Partidos de ámbito nacional:
* La Unión de Centro Democrático (UCD), con Adolfo Suárez como líder, buscaba un modelo político y económico como el de Europa occidental. Por eso, fue el partido que inició las negociaciones. Este partido desapareció en 1983. * El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su asociado Partido Socialista de Cataluña (PSC) apoyaban la democracia y la integración europea. El PSOE, con Felipe González como presidente desde 1982, dirigió las negociaciones finales y fue responsable del desarrollo de la integración de 1986 a 1996. Mantiene una postura a favor de una Europa unida. * Alianza Popular (AP), con Manuel Fraga, también estaba a favor de la integración. Este partido evolucionó al Partido Popular (PP), que mantuvo el europeísmo buscando fortalecer el poder de los Estados. El PP estuvo en el gobierno de 1996 a 2004, con José María Aznar, y logró que España cumpliera los criterios para el euro. * El Partido Comunista de España (PCE) también apoyaba la democracia y la integración europea. Este partido se integró en la coalición Izquierda Unida (IU), que defiende una Europa unida que priorice a los ciudadanos y tenga un fuerte componente social. * Unión Progreso y Democracia (UPyD), surgido en 2007, apoyó el nuevo Tratado de la UE.
- Partidos nacionalistas de ámbito autonómico: En general, son europeístas, pero críticos con la forma en que se ha construido la unión política.
* Galeusca, una coalición que incluye a Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), apoyó la entrada. * Europa de los Pueblos, una coalición de partidos que no tenían representación en el Congreso durante la integración. Se posicionaron en contra de la Constitución europea. * Herri Batasuna, considerado euroescéptico, tuvo una postura indefinida. Más tarde, se dividió en Batasuna (ilegalizado) y Aralar (que rechaza la violencia y apoya una Europa basada en el derecho de autodeterminación de los pueblos).
- Partidos regionalistas: También son europeístas.
* Los agrupados en Coalición Europea, como Coalición Canaria (CC), son regionalistas de centro-derecha. * Los integrados en la Federación de Partidos Regionales, también de centro-derecha. * Unión del Pueblo Navarro (UPN), de derechas, que apoyó el nuevo Tratado de Lisboa.
|


