Historia de la decadencia y caída del Imperio romano para niños
Datos para niños Historia de la decadencia y caída del Imperio romano |
||
|---|---|---|
| de Edward Gibbon | ||
Página de título de la copia de la tercera edición de John Quincy Adams (1777).
|
||
| Género | Historiografía | |
| Subgénero | récit historique (fr) | |
| Tema(s) | Decadencia del Imperio romano | |
| Edición original en inglés | ||
| Título original | The History of the Decline and Fall of the Roman Empire | |
| Editorial | Strahan & Cadell | |
| Ciudad | Londres | |
| País | Reino Unido | |
| Fecha de publicación | 1776 | |
| Texto original | ||
| Edición traducida al español | ||
| Título | Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano | |
| Traducido por | José Mor de Fuentes | |
| Fecha de publicación | 1842 | |
La Historia de la decadencia y caída del Imperio romano (en inglés original, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) es una obra histórica muy importante. Fue escrita entre 1776 y 1789 por el historiador Edward Gibbon (1737-1794) de Gran Bretaña.
En este libro, Gibbon explora la historia del Imperio romano. Comienza desde su momento de mayor esplendor en el siglo II y sigue hasta la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476. También cubre la historia del Imperio Romano de Oriente desde el siglo V hasta su fin con la caída de Constantinopla en 1453.
Gibbon sugirió que la caída del Imperio Romano se debió a grandes cambios a lo largo de cuatrocientos años. El Imperio pasó de ser una república a un gobierno con un solo líder. Entre estos cambios, Gibbon pensó que la expansión del Cristianismo fue muy importante. Según él, las ideas de paz del cristianismo debilitaron el espíritu de lucha del ejército romano. También creía que las creencias religiosas afectaron el pensamiento lógico de la cultura clásica. Esta idea, que relacionaba el cristianismo con la caída de Roma, causó mucho debate en su tiempo.
La Historia de la decadencia y caída del Imperio romano es considerada una de las obras literarias más grandes del siglo XVIII. Es también uno de los libros de historia más influyentes de todos los tiempos. Aunque algunas de sus ideas no son las que se usan hoy en día en la historia moderna, el libro de Gibbon sigue siendo útil. Se usa para encontrar información sobre ese período. Gran parte de las discusiones sobre la caída del Imperio Romano todavía se basan en las ideas que Gibbon presentó. El libro es visto como una reflexión profunda sobre lo frágil que puede ser la condición humana. Es clave para entender la literatura inglesa del siglo XVIII y las ideas de la Ilustración.
Contenido
¿Qué cuenta la obra de Gibbon?
La Historia de la decadencia y caída del Imperio romano cuenta la historia del Imperio romano desde la muerte del emperador Marco Aurelio (año 180) hasta la caída de Constantinopla (año 1453). Termina con una mirada a la ciudad de Roma en 1590. Además de describir los eventos históricos de más de mil años, el libro explora las razones por las que el Imperio Romano se disolvió. Gibbon fue uno de los primeros en ofrecer una teoría sobre por qué cayó el Imperio. Él creía que el Imperio Romano fue invadido por pueblos bárbaros porque sus ciudadanos perdieron poco a poco sus valores cívicos.
El libro es notable por cómo Gibbon usó las fuentes históricas. Fue muy detallado y preciso, algo nuevo para su época. Por eso, Gibbon es considerado el primer historiador moderno de la Antigua Roma. Su forma de trabajar, siendo objetivo y exigente con las fuentes, sirvió de ejemplo para los historiadores de los siglos XIX y XX.
La obra está escrita con un estilo elegante y formal, típico del siglo XVIII. Este estilo era muy popular en la época del escritor Samuel Johnson. De hecho, James Boswell notó en 1789 la gran influencia del estilo de Samuel Johnson en el libro de Gibbon. Su forma de escribir hizo que Gibbon fuera un modelo a seguir. La influencia de su obra va más allá de la historia y llega a la literatura. Por ejemplo, Winston Churchill dijo que, al empezar a leer el libro, quedó "inmediatamente dominado tanto por la historia como por el estilo".
En su autobiografía, Memorias de mi vida y escritos, Gibbon cuenta que escribir este libro se convirtió en su vida. Comparó la publicación de su obra con el nacimiento de un hijo. El proceso de escritura fue muy difícil. Necesitó revisar muchísimos materiales que a menudo eran difíciles de entender. Gibbon trabajaba así: "doy forma a un párrafo entero de la nada, repetirlo en voz alta, memorizarlo, pero suspender la acción de la pluma hasta que hubiera dado a la obra sus últimos toques". Él mismo notó que el estilo cambiaba entre los volúmenes. El primero era "un poco tosco", el segundo y tercero "maduraron en naturalidad y precisión", y en los últimos tres, escritos en Lausana, temía que se mezclaran expresiones del francés.
¿Cómo se publicó el libro?
Gibbon escribió la obra en dos etapas, entre 1772 y 1789. En la primera etapa (1772-1776), escribió el primer libro y reunió material para los libros dos y tres, que publicó en 1781. Estos tres libros cubren la historia del Bajo Imperio romano desde el reinado de Marco Aurelio en 180 hasta la caída de Roma en 476 y la muerte de Julio Nepote en 480.
El primer volumen fue un gran éxito. Fue elogiado por David Hume y Adam Smith. En 1777, se hicieron tres ediciones más, y se siguió reimprimiendo cada año. Su éxito se debió al estilo de Gibbon, su conocimiento y su precisión. Pero también al revuelo que causaron algunas de sus ideas. En los capítulos 15 y 16 del primer libro, Gibbon habló sobre el cristianismo temprano. Cuestionó algunas historias y exageraciones de los defensores del cristianismo. También atribuyó al cristianismo parte de la responsabilidad en la decadencia de los valores cívicos romanos.
En la segunda etapa (1783-1789), Gibbon escribió los libros cuatro, cinco y seis. En ellos, trata la historia del Imperio Romano de Oriente hasta la caída de Constantinopla en 1453. Para entonces, Gibbon ya era muy respetado, y el éxito de la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano estaba asegurado. Esta parte, que coincidía con la visión negativa de la Ilustración sobre el Imperio Bizantino y la Edad Media, causó menos controversia. Sin embargo, ha sido criticada por historiadores posteriores.
Desde su publicación, el libro de Gibbon se convirtió en un clásico. A lo largo del siglo XIX tuvo muchas ediciones. Su estatus de clásico literario era tan fuerte que en Nuestro común amigo (1864-1865), Charles Dickens hace que uno de sus personajes contrate a otro para que lo eduque leyendo el libro de Gibbon, usándolo como ejemplo de una obra de gran conocimiento y cultura.
La obra fue traducida a otros idiomas rápidamente. Luis XVI de Francia empezó a traducir el primer libro en 1776, pero se detuvo en el polémico capítulo 15. La traducción al francés de los primeros tres libros, hecha por Nicolas-Marie Leclerc de Sept-Chênes, apareció en 1777. Esta fue la base de la primera traducción al italiano en 1779. Gibbon no estaba de acuerdo con esta traducción, pues no era fiel al original y era hostil a sus ideas. Se quejó de que "daña el carácter del autor mientras propaga su nombre". Finalmente, François Guizot publicó en 1812 la primera traducción fiel y completa al francés. El historiador alemán Friedrich August Wilhelm Wenck publicó la primera traducción al alemán en 1779. Gibbon, aunque no la leyó, dijo que era "alabada por los mejores jueces". La primera traducción completa al español fue publicada en 1842 por José Mor de Fuentes.
Ideas principales del libro
El libro de Gibbon sugiere una comparación entre el Imperio romano y el Imperio Británico de su época. En el tiempo en que se publicó el libro, el Imperio Británico estaba pasando por dificultades. Gibbon analizó la disolución del Imperio Romano pensando en los debates de su tiempo en Gran Bretaña. Estos debates se centraban en criticar los problemas y la falta de honestidad en el gobierno.
Los temas principales de la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano son la virtud, la libertad y la falta de honestidad. Gibbon creía que la sociedad romana perdió su virtud después de los emperadores Antoninos, en parte por el cristianismo. La libertad se perdió con el inicio del Imperio, bajo el mando de Octaviano. La falta de honestidad surgió por la pérdida de la virtud y la libertad. Estas ideas venían de la antigua Roma y fueron recuperadas por el Renacimiento y la Ilustración. Eran muy comunes en los círculos intelectuales de la Inglaterra de la época. Esto sitúa la obra de Gibbon en el corazón de la Ilustración. El libro destaca por analizar la historia romana usando los ideales de la Ilustración, como el escepticismo y el pensamiento lógico. Esto ofreció una forma de ver la historia que no se había visto antes.
¿Cómo está organizada la obra?
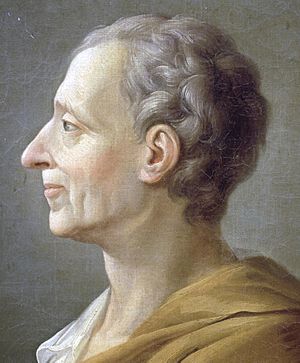
A lo largo de la obra, Gibbon presenta un estudio detallado de cómo evolucionaron la política, el ejército, la sociedad y la economía del Imperio Romano. Va desde la época Antonina hasta la caída de Constantinopla. Gibbon escribió el libro en dos fases, lo que se refleja en su estructura: la primera entre 1776 y 1781, y la segunda entre 1788 y 1789.
En la primera fase, Gibbon cubre unos 300 años. Va desde la dinastía Antonina (alrededor del año 180) hasta el final del Imperio romano de Occidente (hacia el año 480). Esta parte es la más famosa y detallada del libro.
En la segunda mitad, Gibbon estudia la historia del Imperio de Oriente. Va desde el reinado de Arcadio (395-408) hasta la caída de Constantinopla en 1453, un período de más de 1000 años. En esta parte, Gibbon se sentía menos cómodo con las fuentes griegas que con las latinas. Tenía acceso limitado a muchas fuentes medievales escritas en otros idiomas. Por eso, a menudo tuvo que resumir u omitir muchos detalles históricos.
A pesar de esto, Gibbon pensó en su obra como un todo. Insistió en que el Imperio Bizantino era una continuación legítima del Imperio Romano. A lo largo de las dos partes, Gibbon presenta una historia unificada. Ve la caída del Imperio de Occidente y la historia posterior del Imperio Bizantino como una decadencia continua e inevitable en la sociedad, la cultura y el ejército.
¿Qué influyó en Gibbon?
Gibbon argumenta que el Imperio Romano cayó debido a la decadencia de la propia sociedad romana. Esta sociedad no pudo responder a las invasiones de los pueblos bárbaros que llevaron a la caída del Imperio. La idea de Gibbon sobre la decadencia fue influenciada por las ideas culturales del siglo XVIII. Como muchos de sus contemporáneos, Gibbon admiraba los escritos clásicos. Al revisar los textos de la antigüedad tardía, Gibbon notó una falta de originalidad y un estilo pobre. Él asoció esto con una supuesta decadencia intelectual del Imperio Romano. Por ejemplo, al comparar la obra de Tácito con la de Amiano Marcelino, dice que "el lápiz tosco y poco distinguido de Amiano ha delineado sus sangrientas figuras con una precisión tediosa y repugnante".
Esta idea de decadencia cultural ya había sido señalada por otros escritores. Había llevado a muchos intelectuales a pensar que se debía a una decadencia moral de la sociedad romana. Esta idea fue expresada antes por Montesquieu en su obra Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734). Montesquieu, a su vez, seguía las ideas de Bossuet en su Discours sur l'histoire universelle (1681). Gibbon había leído las obras de Montesquieu y Bossuet. Ellos defendían que la decadencia de Roma se debía a un declive moral continuo en la sociedad romana desde el inicio del Imperio.
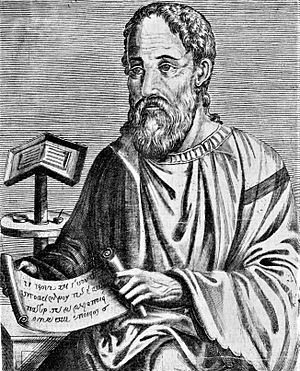
A diferencia de estas obras, Gibbon no se centra tanto en la supuesta decadencia de las artes. Él basa la mayoría de sus conclusiones en el estudio de los registros históricos y las crónicas disponibles en el siglo XVIII. Principalmente, usó las obras de historiadores y pensadores romanos de los siglos IV y V. Estas obras, de autores como Amiano Marcelino o Zósimo, se caracterizan por el pesimismo con el que veían desaparecer el orden romano. Las ideas de estos autores influyeron directamente en Gibbon, quien describió la historia del Bajo Imperio romano como un descenso gradual hacia la barbarie.
Las ideas de Gibbon sobre la decadencia también fueron muy influenciadas por las opiniones de la Ilustración sobre la Edad Media. Como la mayoría de los pensadores de la Ilustración, Gibbon estaba de acuerdo con Voltaire. Voltaire decía que la Edad Media fue una "edad oscura" dominada por la superstición y la falta de conocimiento. Creía que solo con el Renacimiento resurgieron las artes y el saber. Voltaire y otros pensadores de la Ilustración atribuían esto a la gran influencia de la Iglesia cristiana durante la Edad Media. Creían que la Iglesia había impuesto en Europa un gobierno de ignorancia y oscuridad, dominado por el clero. Gibbon, influenciado por estas ideas, se mostró crítico con la religión organizada. Analizó su influencia en la caída de Roma desde el punto de vista de que sus constantes conflictos internos llevaron al triunfo de la barbarie y la ignorancia. Por el contrario, Gibbon idealizaba el período republicano y el alto imperio como "el período más feliz de la historia de la humanidad". Atribuía esto al predominio de la moderación y la libertad en una sociedad sin ataduras de creencias estrictas.
Sus ideas sobre la Edad Media se ven sobre todo en la segunda parte de su obra, donde habla del Imperio Bizantino. Gibbon describe la historia de Bizancio como un proceso de decadencia gradual pero continua. Aunque las ideas de Gibbon sobre la decadencia podían aplicarse a la historia del Imperio de Occidente, al aplicarlas al Imperio de Oriente, Gibbon se encontró con contradicciones. Básicamente, Gibbon no pudo explicar bien por qué el Imperio de Oriente duró 1000 años más y hasta tuvo períodos de gran prosperidad. Como muchos otros escritores de la Ilustración, Gibbon no sentía simpatía por el Imperio Bizantino. Lo veía como corrupto, en declive y fuera de tiempo. Siguiendo las opiniones intelectuales de su época, Gibbon basó su pobre opinión del Imperio Bizantino en una valoración muy baja de la literatura bizantina.
En este pasaje, Gibbon muestra sus propias contradicciones. Acepta que existía mucha literatura bizantina, lo que debería haberle llevado a rechazar la idea de que Bizancio vivía en una supuesta edad oscura de ignorancia. Pero aun así, insiste en describir este período como 1000 años de decadencia. Como hizo con el Imperio Romano de Occidente, Gibbon relaciona la supuesta decadencia literaria de Bizancio con la supuesta decadencia de una sociedad bizantina sometida a la "servidumbre" impuesta por la autoridad de sus gobernantes y la oscuridad de la Iglesia. Así, aborda la historia del Imperio Romano de Oriente desde un punto de vista muy negativo. En gran parte, esto se debía a que Gibbon no tenía acceso a muchas fuentes originales. Los estudios bizantinos de su época estaban muy poco avanzados.
Finalmente, las ideas de Gibbon son un producto de su tiempo. Influenciado por sus amigos Adam Smith y David Hume y otros intelectuales como Samuel Johnson, sus ideas históricas casi siempre están motivadas por consideraciones morales. Valora a los emperadores y líderes basándose en sus virtudes y defectos, comparándolos con los éxitos o fracasos de sus decisiones. Presta mucha atención a los eventos militares y políticos. Aunque intenta evaluar las condiciones económicas y demográficas del Imperio, esto era muy difícil en el siglo XVIII por la falta de estudios técnicos. Gibbon también estaba muy interesado en aspectos culturales y etnográficos. Dedica varios capítulos a estudiar las condiciones de vida y costumbres de diferentes pueblos.
¿Cómo usó las fuentes históricas?
|
Con el más sincero pesar debo despedirme de un guía preciso y fiel, que ha escrito la historia de su propia época sin dejarse llevar por los prejuicios y las emociones que suelen afectar a los escritores de su tiempo. Amiano Marcelino, que termina su útil obra con la derrota y muerte de Valente, recomienda el tema más glorioso del siguiente reinado a la fuerza y elocuencia de la nueva generación. La generación que nacía no estaba dispuesta a seguir sus consejos ni a imitar su ejemplo, y al estudiar el reinado de Teodosio, nos vemos obligados a entender la historia parcial de Zósimo con las pistas poco claras de fragmentos y crónicas, con el estilo figurado de la poesía o los elogios, y con la ayuda incierta de los escritores religiosos que, en medio de conflictos de fe, suelen ignorar la sinceridad y la moderación. Consciente de estas dificultades, que seguirán afectando una parte considerable de la decadencia y caída del Imperio Romano, procederé con pasos inciertos y cuidadosos.
—Edward Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire, Capítulo XXVI, 112-114 "Progreso de los Hunos - Primera Parte"
|
A pesar de sus propias ideas, Gibbon intenta ofrecer una visión equilibrada de la historia de Roma. Trata con cuidado las diferentes fuentes históricas, a menudo criticándolas por no ser lo suficientemente rigurosas. Siempre que puede, prefiere usar fuentes originales como documentos o registros históricos. También prefiere recurrir a autores que fueron testigos o vivieron el período que relatan. Tiende a preferir las obras de historiadores o escritores moderados como Amiano Marcelino frente a las afirmaciones exageradas que se encuentran en las obras de defensores de ciertas ideas. Siempre es consciente de las limitaciones de sus fuentes, especialmente cuando debe usar obras de dudosa veracidad. Intenta comparar sus fuentes en todo momento, señalando contradicciones o hechos poco probables.
En temas de geografía, prefiere guiarse por trabajos de viajeros de su época que habían medido distancias o estudiado ruinas. Estas obras las prefiere a los escritos de historiadores antiguos como Amiano Marcelino, a quienes encuentra poco precisos. También es muy escéptico con las cifras de población antigua y, sobre todo, con el número de soldados en las batallas. Intenta estimarlas basándose en consideraciones militares y de población. Cuando las tiene disponibles, prefiere guiarse por pruebas arqueológicas o materiales como inscripciones, monedas y medallas, aunque los estudios de este tipo eran limitados en su época. En general, Gibbon es extremadamente riguroso y detallado.
Las fuentes que Gibbon usa, sobre todo en la primera parte de la obra, muestran un gran conocimiento de la literatura del Bajo Imperio romano. Esto incluye desde crónicas hasta documentos de la época imperial. Incluso, por primera vez en un historiador, usó monedas para entender la importancia y las decisiones de ciertos emperadores. El detalle y la cautela con las que las trata, valorando la importancia de cada documento en su contexto, hacen de Gibbon el primer historiador moderno. Además, fue uno de los primeros en usar la numismática (el estudio de las monedas) para fechar reinados, especialmente durante la Crisis del siglo III.
Gibbon intentó aplicar el mismo rigor con el que abordó la caída del Imperio de Occidente a la historia del Imperio Bizantino. Por ejemplo, insiste constantemente en comparar y valorar las fuentes. Sin embargo, en la segunda parte de su obra, Gibbon tuvo limitaciones importantes. Por un lado, no manejaba con la misma facilidad las fuentes griegas y bizantinas, y no tuvo acceso directo a muchas de ellas. Los estudios bizantinos de su época estaban muy poco avanzados.
A pesar de estas limitaciones, el historiador John Bury, quien 113 años después escribiría su History of the Later Roman Empire, usó las investigaciones de Gibbon como punto de partida para su obra. Destacó la increíble profundidad y exactitud de Gibbon. Es notable que la obra de Gibbon sea a menudo el punto de partida para las investigaciones históricas del período que trata. A diferencia de muchos historiadores de su tiempo, Gibbon no quiso conformarse con usar fuentes secundarias. Siempre intentó recurrir a fuentes originales, usándolas con tanta exactitud que muchos historiadores modernos aún citan su obra como la referencia fundamental para el Imperio Romano de Occidente. "Siempre he tratado", escribió Gibbon, "de beber de la cabecera del río; mi curiosidad, al igual que mi sentido del deber, siempre me ha impulsado a estudiar los originales".
¿Por qué cayó Roma según Gibbon?
Causas de la caída del Imperio Romano
Según Gibbon, el Imperio Romano cayó ante las invasiones de los pueblos bárbaros principalmente porque sus ciudadanos perdieron los valores cívicos romanos tradicionales. Los romanos se habrían vuelto menos fuertes, dejando la defensa del Imperio a soldados extranjeros. Estos soldados se hicieron tan numerosos y poderosos que finalmente pudieron tomar el control del Imperio. Gibbon creía que, después de la caída de la República, los romanos perdieron el deseo de llevar una vida militar, más dura y activa, como sus antepasados. Esto habría llevado a que abandonaran poco a poco sus libertades a favor de un gobierno con un solo líder. También habría causado la debilidad del ejército romano y de la Guardia Pretoriana. De hecho, Gibbon ve a la propia Guardia Pretoriana como el primer factor de la decadencia del Imperio. Esta guardia, una clase especial de soldados acampados en la propia Roma, no dejaba de interferir en el gobierno. Gibbon da muchos ejemplos de la intromisión de esta guardia, a la que llamó "las huestes pretorianas". Su "furia descontrolada fue el primer síntoma y causa principal de la decadencia del Imperio romano". Esto muestra los malos resultados de su intromisión, que incluyó varios asesinatos de emperadores y constantes demandas de mejores salarios que el tesoro no podía pagar. Todo esto habría desestabilizado el Imperio durante el siglo III.
Al profundizar en las causas de la decadencia de los valores cívicos, Gibbon encuentra un responsable en el cristianismo. Según él, el cristianismo predicaba una forma de vida que no era compatible con el mantenimiento del Imperio. Argumenta que con el auge del cristianismo surgió la creencia en una vida mejor después de la muerte. Esto hizo que los ciudadanos romanos se preocuparan menos por el presente, y perdieran su deseo de sacrificarse por el Imperio. El pacifismo cristiano habría terminado con el espíritu militar que había dominado la sociedad romana. La falta de tolerancia de los cristianos entre sí y hacia los demás habría sido una fuente constante de inestabilidad. Gibbon, como muchos otros pensadores de la Ilustración, veía la Edad Media como una época de oscuridad llena de creencias sin fundamento, dirigida por el clero. Creía que solo con la Edad de la Razón la Humanidad pudo retomar el progreso iniciado en la Edad Antigua.
Ideas y críticas
Gibbon propone principalmente una teoría de la decadencia. Él ve como causas principales de la caída del Imperio problemas internos (la decadencia de los valores cívicos de Roma). Sin embargo, su explicación también incluye causas externas (las invasiones bárbaras) como la razón final de la caída de Roma.
Según Gibbon, la decadencia de Roma surge de la propia sociedad romana. Esta sociedad fue incapaz de mantener los valores públicos que habían llevado al auge romano durante la República romana. Gibbon describe una sociedad con poco interés en los asuntos públicos. Él atribuye esto, en primer lugar, a la propia forma de gobierno del régimen imperial. Este régimen limitó la libertad de acción política y desanimó cualquier intento de oponerse a los intereses del emperador.
|
La historia de su ruina es sencilla y clara; y, en lugar de preguntarnos por qué fue destruido el Imperio Romano, deberíamos más bien sorprendernos de que hubiera durado tanto tiempo. Las legiones victoriosas, que en guerras lejanas adquirieron costumbres de extranjeros y soldados pagados, primero oprimieron la libertad de la república, y luego faltaron al respeto a la autoridad del emperador. Los emperadores, más preocupados por su seguridad personal y por mantener la paz, se vieron obligados a usar el mal método de relajar la disciplina que los hacía fuertes tanto para su gobernante como para el enemigo. La fuerza del gobierno militar se debilitó y finalmente se disolvió por las decisiones de Constantino, y el mundo romano fue cubierto por una gran cantidad de pueblos bárbaros.
—Edward Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire, Capítulo 38 "Observaciones generales sobre la caída del Imperio Romano en Occidente"
|
La decadencia de los valores cívicos se acompaña de la creciente influencia militar en el gobierno del Imperio. A partir del ascenso de Septimio Severo al trono, Gibbon describe cómo los emperadores comenzaron a depender cada vez más del apoyo de las legiones y de la guardia pretoriana para establecer su poder. Esto continuó hasta que, tras el asesinato de Alejandro Severo, las legiones tomaron por completo la autoridad de nombrar emperadores, que antes era del Senado romano. La creciente interferencia militar en el gobierno del Imperio llevó, según Gibbon, a un cambio en las élites romanas. El Senado se volvió débil, perdió prestigio y sufrió constantes purgas. También tuvo que soportar muchas cargas económicas durante la Crisis del Siglo III. Esto hizo que participar en los asuntos públicos fuera muy arriesgado para la seguridad personal de senadores y magistrados. Su influencia disminuyó a favor de militares y líderes de guerra. De hecho, según Gibbon, muchos de los líderes y emperadores del siglo III venían de familias de "orígenes humildes". Para el reinado de Diocleciano, el desprestigio de las élites romanas era tal que el emperador abandonó toda pretensión de ser un agente del Senado. Cambió la capital política del Imperio de la ciudad de Roma e instauró un gobierno caracterizado por el lujo y el poder absoluto del emperador. El resultado fue una sociedad civil "sumisa" e interesada solo en obtener favores del poder, sin grandes aspiraciones ni ganas de mejorar el estado. Finalmente, Gibbon relaciona esta pérdida de valores públicos con el triunfo del cristianismo. Él creía que el cristianismo estaba más interesado en mantener su propia influencia y en combatir sus propias discusiones sobre la fe que en el bienestar del estado. Además, promovía abiertamente el desinterés de sus creyentes por las armas y los asuntos terrenales a favor de las promesas de la salvación del alma.
Gibbon también critica las reformas administrativas y las decisiones militares de Constantino y sus sucesores. Alarmados por los constantes levantamientos militares y el poder de las legiones durante el siglo III, los últimos emperadores decidieron debilitar las legiones. Las dividieron en grupos más pequeños, redujeron el número de soldados y limitaron la profesionalización del ejército al relajar la disciplina militar. Aunque estas decisiones redujeron el número de revueltas militares que habían desestabilizado el Imperio durante el siglo III y moderaron la influencia de los militares, Gibbon defiende que a medio plazo debilitaron militarmente al Imperio. Esto, según él, propició el colapso militar frente a las tribus germánicas. Las reformas administrativas de Diocleciano y de Constantino reorganizaron el Imperio. Lo dividieron entre varios gobernantes, cortaron las provincias en diócesis más pequeñas y eliminaron los antiguos cargos romanos. En su lugar, crearon muchos cargos burocráticos intermedios nombrados directamente por las diferentes cortes imperiales. Su número se cuadruplicó durante la Tetrarquía. Gibbon habla del establecimiento de una burocracia mucho más grande y con más problemas de honestidad. Cada gobernador provincial tenía su propia corte y muchos cargos, a los que Constantino añadió los cargos religiosos. Estas reformas fueron muy costosas para las provincias y aumentaron demasiado el gasto público. Para pagar los crecientes gastos del estado, se aprobaron nuevos impuestos agrícolas, comerciales y personales. Esto contribuyó a que la gente abandonara el campo y las ciudades se empobrecieran. Además, con una corte sometida a los deseos de favoritos y personas que buscaban ascender, la falta de honestidad se extendió por todo el Imperio.
Todo esto habría llevado al abandono gradual de los asuntos públicos y militares. Con el Imperio sometido a continuas invasiones de pueblos bárbaros, estas habrían terminado por llevar al Imperio de Occidente a su colapso. Gibbon defiende que el Imperio de Oriente tenía las provincias más ricas y pobladas del Imperio. A lo largo del siglo V, fue gobernado por emperadores relativamente capaces que lograron proteger sus fronteras de las invasiones bárbaras y de los persas. En cambio, el Imperio romano de Occidente, después de la muerte de Teodosio, fue gobernado por una serie de emperadores débiles e incapaces de fortalecer el estado. Estaban más centrados en mantener su propio poder en el trono que en defender sus territorios, y tenían menos recursos para su propia defensa que Oriente.
La teoría de Gibbon no fue completamente nueva. Ideas similares sobre la pérdida de los valores cívicos ya se encontraban en las obras de Montesquieu y de Bossuet, y eran bastante aceptadas en la época. Sin embargo, Gibbon fue el primero en incluir al Cristianismo dentro de esta teoría de la decadencia, lo que causó mucha controversia. Irónicamente, la controversia no se debió tanto a que atribuyera al cristianismo parte de la responsabilidad de la caída de Roma. Gibbon fue criticado sobre todo por cuestionar la verdad histórica de los relatos de los mártires cristianos, por su visión negativa del emperador Constantino y, especialmente, por negarse a aceptar como totalmente ciertos los datos que los defensores del cristianismo ofrecían sobre el cristianismo primitivo. Se dice que en privado llamó a Eusebio de Cesarea "el peor historiador de la Historia". Por otro lado, Gibbon menciona un enfriamiento del clima europeo, al notar cómo los bárbaros del norte cruzaban el Danubio helado en invierno para invadir el imperio, algo "de lo que hoy en día jamás se ha oído". Algunos han interpretado esto como una sugerencia de que el cambio climático pudo haber influido en la caída de Roma, aunque Gibbon lo menciona como un hecho militar y no lo investiga más a fondo. Finalmente, Gibbon refleja muchas de las opiniones de la sociedad inglesa de su época, especialmente su visión pesimista del poder, su visión negativa del clero, su desprecio por el ascenso social sin mérito y las creencias muy fijas, y su valoración positiva e idealizada de la época del alto imperio.
Traducciones al español
- La primera traducción al español, hecha por el escritor y traductor José Mor de Fuentes, apareció en 1842 con el título de Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. Fue editada por la imprenta de Antonio Bergnes de las Casas y Compañía, Barcelona. Aunque Mor de Fuentes era un traductor muy talentoso, su estilo personal resulta más antiguo que el original de Gibbon. La editorial Turner la ha seguido editando hasta hace poco en varios volúmenes. Como tanto el original como la traducción ya no tienen derechos de autor, se puede descargar libremente.
- Gibbon, Edward (2006). Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Edición íntegra en cuatro volúmenes, traducción José Mor de Fuentes. Madrid: Editorial Turner.
- Tomo I. Desde los Antoninos hasta Diocleciano; Desde la renuncia de Diocleciano a la conversión de Constantino. ISBN 978-84-7506-753-7.
- Tomo II. Desde Juliano hasta la partición del Imperio; Invasores bárbaros. ISBN 978-84-7506-754-4.
- Tomo III. Invasiones de los bárbaros y revoluciones de Persia; Aparición del Islam. ISBN 978-84-7506-755-1.
- Tomo IV. El Imperio de Oriente y las cruzadas; Fin del Imperio de Oriente y coronación de Petrarca. ISBN 978-84-7506-756-8.
- Gibbon, Edward (2006). Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Edición íntegra en cuatro volúmenes, traducción José Mor de Fuentes. Madrid: Editorial Turner.
- Más de un siglo después se publicó la traducción de la edición abreviada de Dero A. Saunders con el título Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano. Traductora: Carmen Francí. Alba Editorial, Barcelona, 2000. Saunders eliminó casi todas las notas a pie de página del autor (que son una cuarta parte del texto original) y algunos capítulos que, desde el punto de vista histórico, ya no son tan relevantes. La traducción recupera el estilo de Gibbon que se había perdido en la traducción anterior.
- Finalmente, en 2012 Ediciones Atalanta publicó una edición completa (en cuanto al texto, aunque omitiendo la mayoría de las notas) en dos tomos con una nueva traducción de José Sánchez de León Menduiña. Fue reeditada en su quinta edición en 2021.
- Gibbon, Edward (2012, 2021). Decadencia y caída del Imperio Romano. Colección Memoria Mundi. Nueva traducción completa en dos tomos a cargo de José Sánchez de León Menduiña, cartoné. Vilaür: Ediciones Atalanta. ISBN 978-84-939635-7-6.
Véase también
 En inglés: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire Facts for Kids
En inglés: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire Facts for Kids



