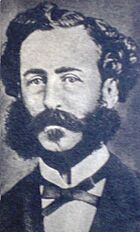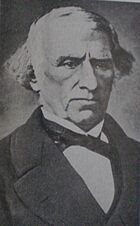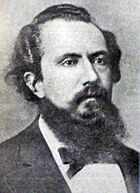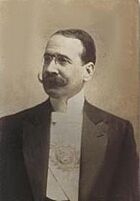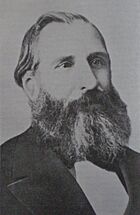Historia de la telegrafía argentina para niños
La historia de la telegrafía en Argentina comenzó con ideas de comunicación a distancia en 1815, poco después de la Revolución de Mayo. Sin embargo, su mayor desarrollo llegó con la telegrafía eléctrica, especialmente durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Argentina logró tener una conexión directa con Europa en 1910. La red telegráfica del país llegó a ser una de las más grandes del mundo en proporción a su población, con 5000 kilómetros de líneas tendidas durante el gobierno de Sarmiento.
Esta tecnología de comunicación tenía varios propósitos. Ayudaba al Estado a tener presencia en lugares de difícil acceso y a mejorar el comercio. También impulsó la construcción de caminos y vías de tren entre Argentina y Chile, que fueron muy usadas por la gente.
Contenido
- ¿Cómo empezó la telegrafía en Argentina?
- Primeros intentos: el telégrafo óptico
- El telégrafo impresor
- El telégrafo eléctrico: una revolución en la comunicación
- Primeros proyectos y desafíos en Argentina
- Los inicios de la telegrafía en el país
- El primer enlace internacional
- La presidencia de Sarmiento y la expansión telegráfica
- La presidencia de Avellaneda
- Desarrollo posterior y conexión global
- El Telégrafo en el ámbito militar
- Véase también
¿Cómo empezó la telegrafía en Argentina?
Primeros intentos: el telégrafo óptico
En 1815, un inglés llamado Santiago Spencer Wilde propuso a la Junta de Observación de las Provincias Unidas del Río de la Plata instalar telégrafos ópticos. Estos eran como los que usaba la Marina británica, basados en un sistema creado por el francés Claude Chappe en 1794.
Wilde quería conectar Buenos Aires con el Congreso de Tucumán y con el Ejército de Los Andes. Aunque lo intentó varias veces hasta 1821, su idea no se concretó. Las dificultades económicas y políticas impidieron que el proyecto avanzara.
Ese mismo año, Eduardo Kaunitz de Holmberg presentó un plan más sencillo al Cabildo de Buenos Aires. Él sugirió usar banderas de diferentes colores durante el día y globos iluminados con pólvora de colores por la noche para enviar mensajes. Los colores que proponía eran amarillo, azul, celeste, colorado y verde.
En 1823, un periódico llamado El Centinela mencionaba que en Londres, un mensaje corto y su respuesta podían enviarse en un minuto entre el Almirantazgo y el Arsenal de Portsmouth, que estaban a 24 leguas de distancia. El periódico destacaba lo útil que sería tener algo similar entre la Capital y sus fronteras.
El telégrafo impresor
El 25 de abril de 1857, el diario El Nacional de Buenos Aires publicó un artículo de Domingo Faustino Sarmiento. En él, Sarmiento elogiaba el telégrafo impresor, que permitía que las ideas "volaran" a la velocidad del pensamiento.
Sarmiento resaltaba que con este telégrafo, cualquier persona podía usarlo y leer los mensajes sin necesidad de descifrarlos. También le fascinaba la idea de que un mismo mensaje pudiera imprimirse en varias ciudades al mismo tiempo. A pesar de sus ventajas, el telégrafo impresor no fue el más usado en esa época.
El telégrafo eléctrico: una revolución en la comunicación

El futuro de la comunicación a distancia estaba en el telégrafo eléctrico. Sus primeras ideas surgieron en el siglo XVIII, pero el gran avance llegó con la invención de la pila voltaica, que proporcionó una fuente de energía eficiente. El telégrafo de Samuel Thomas von Sömmerring (1810) fue el primero en usarla.
El problema de la recepción de mensajes se resolvió con el descubrimiento de la relación entre el magnetismo y la electricidad. En 1822, Paul Schilling von Canstadt experimentó con detectores electromagnéticos y creó un código, precursor del Código Morse.
En 1836, William Fothergill Cooke vio uno de estos prototipos y, al regresar a Inglaterra, se asoció con Charles Wheatstone para instalar un telégrafo electromagnético en la línea de ferrocarril Liverpool-Manchester. Obtuvieron su primera patente en 1837.
El código que se hizo famoso en todo el mundo fue inventado por el pintor estadounidense Samuel Morse. El 24 de mayo de 1844, Morse envió el primer mensaje oficial entre Washington y Baltimore.
A partir de ese momento, el telégrafo se expandió muy rápido. En solo cuatro años (1848), casi todos los estados al este del río Mississipi tenían telégrafos. En Inglaterra, se instalaron 6500 km de red entre 1846 y 1852. En 1851, se tendió el primer cable submarino a través del Canal de la Mancha, y en 1858, un cable telegráfico unió brevemente Inglaterra con Estados Unidos.
Primeros proyectos y desafíos en Argentina
En 1853, se propuso instalar líneas telegráficas eléctricas entre los fuertes de la frontera en el Estado de Buenos Aires, pero no se hizo nada.
El 14 de octubre de 1855, el armero francés Adolphe Bertonnet hizo una demostración de un sistema de telégrafo eléctrico en la Plaza Victoria de Buenos Aires. Asistieron importantes figuras como el gobernador Pastor Obligado y sus ministros Valentín Alsina, Norberto de la Riestra y Bartolomé Mitre. A pesar del éxito de la demostración y el apoyo de Sarmiento, no se convencieron de instalar el equipo.
Sarmiento relató el evento, destacando la importancia del telégrafo para la comunicación rápida. Bertonnet volvió a intentar su proyecto en 1857 y 1858.
En la Confederación Argentina, también hubo interés en la telegrafía. Una ley de 1853 preveía la construcción de ferrocarriles, canales y telégrafos, otorgando al Estado el control de estas obras. En 1857, Jacinto Febrés de Rovira propuso líneas telegráficas entre Paraná y otras ciudades importantes como Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza, pero la propuesta fue rechazada por falta de fondos.
Los inicios de la telegrafía en el país
El 27 de agosto de 1857, al inaugurarse el Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires, también se puso en marcha la primera red telegráfica del país. Esta línea fue tendida por la compañía del ferrocarril para ayudar en sus operaciones.
En 1858, una empresa internacional propuso al Estado de Buenos Aires tender una línea que conectaría todas las regiones del mundo. A cambio, pedían terrenos, exención de impuestos y garantía de ganancias. El ministro Bartolomé Mitre consultó al Fiscal del Estado, Rufino de Elizalde, quien sospechó de fraude y recomendó rechazar la propuesta. El Asesor de Gobierno, Carlos Tejedor, también aconsejó su rechazo.
El 11 de abril de 1860, al inaugurarse el tramo Merlo-Moreno del Ferrocarril del Oeste, comenzó a funcionar la primera línea pública de Argentina. Fue tendida por el gobierno provincial paralelamente a las vías del tren, utilizando equipos de la empresa alemana Siemens & Halske.
Para 1862, el sistema telegráfico mundial cubría aproximadamente 240.000 kilómetros.
El primer enlace internacional
Las comunicaciones eléctricas llegaron al Río de La Plata entre 1864 y 1866. El 10 de diciembre de 1864, la provincia de Buenos Aires acordó con John Proudfoot y Matthew Gray la instalación de un sistema telegráfico desde Buenos Aires a Montevideo. Se tendió un cable submarino de 24 millas marinas en el Río de la Plata, entre Punta Lara y Colonia del Sacramento, y el resto fue por hilo aéreo.
La Compañía Telegráfica del Río de la Plata se encargó del proyecto, y el servicio se inauguró el 30 de noviembre de 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre. Este proyecto fue parte de una estrategia de desarrollo económico. En 1890, se instaló el sistema dúplex, que permitía enviar mensajes en ambas direcciones al mismo tiempo.
La presidencia de Sarmiento y la expansión telegráfica
Domingo Faustino Sarmiento, quien asumió la presidencia en 1868, y su ministro Dalmacio Vélez Sársfield fueron los grandes impulsores del telégrafo en Argentina. Sarmiento ya conocía esta tecnología desde sus viajes a Francia y Estados Unidos, y creía que los telégrafos "aceleran las comunicaciones urgentes hasta hacer desaparecer toda idea de distancia".
Vélez Sársfield consideraba que los telégrafos eran "útiles y baratos" en comparación con otras obras. El 7 de abril de 1869, Sarmiento firmó un contrato para construir una línea telegráfica que uniría las provincias del Litoral. Ese año, se inauguró la Telegrafía Nacional en Argentina.
El 1 de mayo de 1869, comenzó a funcionar el enlace Buenos Aires-Rosario. La Inspección General de Telégrafos se creó el 8 de octubre de ese año para administrar las líneas. También se firmó el contrato para el Telégrafo Transandino, que conectaría Argentina con Chile.
Para 1870, ya había 836 millas de líneas telegráficas funcionando y otras mil en construcción. Vélez Sársfield, para financiar la instalación de telégrafos, usó fondos destinados a caminos, argumentando que "los telégrafos también son caminos, son los caminos de la palabra".
El 13 de mayo, se inauguraron las oficinas del telégrafo en Buenos Aires. El 18 de mayo, se inauguraron simultáneamente el ferrocarril y el telégrafo que unían Córdoba con Rosario y Buenos Aires. El 1 de agosto, Sarmiento inauguró el telégrafo del Litoral.
Para 1871, la red telegráfica se expandió rápidamente, conectando Buenos Aires con varias localidades de la provincia, y luego con Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes. Ese mismo año, se concedió la construcción de la primera línea internacional terrestre que unía Villa Nueva (Córdoba) con Valparaíso (Chile), una obra enorme que cruzaba la cordillera de los Andes.
Sarmiento anunció en 1871 que la red de telégrafos nacionales ya cubría una gran parte del país y que los empleados eran jóvenes argentinos capacitados en una escuela especial. Para 1872, se aplicó una tarifa uniforme de 25 centavos por telegrama de 10 palabras, sin importar la distancia, lo que hizo el servicio más accesible.
El telégrafo y la conexión del territorio
El telégrafo, impulsado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento desde 1869, fue fundamental para conectar diferentes partes del país. Se utilizó para el transporte de carga en los ferrocarriles y para la comunicación comercial.
La expansión de la agricultura permitió que el ferrocarril se extendiera hacia la pampa húmeda, llevando cereales y carne al puerto de Buenos Aires. Con esto, la telegrafía ferroviaria también creció, siendo muy importante para los negocios de las telecomunicaciones.
Enlace con Chile
El 26 de julio de 1872, se inauguró el enlace telegráfico con Chile, con un intercambio de mensajes entre Sarmiento y el presidente chileno Federico Errázuriz Zañartu. Sarmiento expresó su entusiasmo por la obra, diciendo que ayudaría a mantener la unión entre los países y a que "los Andes no sean barrera demasiado alta".
El 28 de julio, se fundó la Escuela de Telégrafos en San Miguel de Tucumán, por iniciativa de Carlos Burton.
El 3 de octubre de 1872, se aceptó la solicitud de una nueva empresa, la Platino-Brazilian Cable Co., para la concesión de un cable. El 8 de octubre, una ley autorizó fondos para construir una segunda línea entre Buenos Aires y Córdoba, y otra de Rosario a Santa Fe.
El 10 de octubre, el telégrafo llegó a Catamarca, y el 18 del mismo mes, a Salta. Poco después, San Salvador de Jujuy y La Rioja también se conectaron a la red nacional. Para entonces, se empezó a usar un sistema dúplex que permitía enviar mensajes simultáneamente desde diferentes puntos.
Sarmiento destacó en 1872 que la red de telégrafos ya llegaba a los Andes, Salta, Corrientes y el Alto Uruguay. Mencionó que el uso del telégrafo se había vuelto muy importante y que estaba ejerciendo una gran influencia "civilizadora, moral y política" en los pueblos.
Para 1873, el número de telegrafistas había aumentado de 14 a 121. Sarmiento afirmó que la línea de telégrafos había sido completada y recorría toda la República, con 4000 millas en funcionamiento.
En 1870, el astrónomo estadounidense Benjamín Apthorp Gould, director del Observatorio Astronómico Nacional de Córdoba, usó la red telegráfica para determinar las longitudes geográficas de varias ciudades argentinas.
La Gran Aldea
El 5 de agosto de 1874, casi al final de su presidencia, Sarmiento inauguró la primera comunicación telegráfica con Europa. Esta conexión unía Buenos Aires con Montevideo, luego por tierra hasta Brasil, y de allí por cable submarino a Río de Janeiro y Pernambuco, cruzando el océano hasta Lisboa para enlazar con la red europea.
Sarmiento decretó que el día de la inauguración del cable telegráfico, que, según él, convertía a todos los pueblos en "una familia sola y un barrio", fuera feriado nacional.
La presidencia de Avellaneda
El 25 de septiembre de 1875, se inauguró una línea submarina desde Punta San Isidro a la isla Martín García.
El 7 de octubre de 1875, se aprobó la Ley de Telégrafos N° 750 1/2, que establecía que ninguna línea telegráfica podía tenderse sin permiso del Gobierno Federal, excepto las de los ferrocarriles para uso interno. Las empresas ferroviarias estaban obligadas a tender un cable paralelo para uso del gobierno. Esta ley también permitió a las provincias crear sus propias redes.
En 1876, el Telégrafo Nacional fue incorporado a la Dirección General de Correos, formando la Dirección General de Correos y Telégrafos. Esta nueva dirección funcionaba en un pequeño local en Buenos Aires y desde allí salían cinco líneas principales que conectaban el litoral, el norte del país y la frontera. En 1883, una línea llegó hasta Fuerte General Roca, en el Río Negro.
En 1878, el Ministerio del Interior informó que en solo diez años se habían logrado unir los puntos más distantes del territorio nacional por telégrafo, con 6000 km de línea telegráfica en operación.
Desarrollo posterior y conexión global
En 1882, Argentina solicitó su ingreso en la Unión Telegráfica Internacional.
A pesar de los avances, el sistema sufrió problemas de mantenimiento y fraudes en años posteriores. En 1892, hubo una "guerra de tarifas" entre compañías telegráficas estadounidenses e inglesas. Esta situación se resolvió en 1894 con la inauguración de una nueva línea entre Buenos Aires y Chile.
En 1903, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se finalizó el enlace telegráfico que unía Cabo Vírgenes en el Estrecho de Magallanes con la red nacional. Para entonces, la red telegráfica contaba con 25.000 km de recorrido, lo que la convertía en una de las más importantes del mundo en relación con su población.
Para 1909, Argentina tenía tres vías principales de comunicación internacional, todas pasando por países vecinos, lo que generaba preocupación. Por ello, el 28 de septiembre de 1909, el Congreso aprobó un contrato para tender un cable telegráfico directo entre Buenos Aires y la Isla Ascensión, evitando así el tránsito por Uruguay y Brasil. Desde Ascensión, el cable seguiría a São Vicente en Cabo Verde y de allí a Europa.
Este cable, de 3250 millas náuticas, sería el segundo más largo del mundo. La empresa Western Telegraph Company subcontrató su fabricación e instalación.
El 3 de junio de 1910, año del Centenario de la Revolución de Mayo, se inauguró el Cable Argentino a Europa Vía Ascensión. El presidente argentino José Figueroa Alcorta envió un saludo al rey Jorge V de Gran Bretaña, destacando que el cable facilitaría las comunicaciones, impulsaría el comercio y fortalecería las relaciones entre los países.
Posteriormente, hubo avances técnicos como la perforadora Gell en 1913, que mejoró la velocidad de transmisión, y el sistema Creed, que convertía los mensajes directamente en letras.
El Telégrafo en el ámbito militar
El telégrafo también tuvo un papel importante en el ámbito militar. En Sudamérica, el Imperio del Brasil realizó su primera comunicación telegráfica militar en 1852. Durante la Guerra del Paraguay, Brasil utilizó un "tren telegráfico" que acompañaba a las tropas. Paraguay también contaba con una red telegráfica desde 1864, que dependía de su Ministerio de Guerra y Marina.
Aunque Argentina y Uruguay usaron métodos más antiguos para sus comunicaciones militares al principio, muchos oficiales argentinos comprendieron el valor del telégrafo durante la guerra. Una ley de 1867 ya preveía la extensión de la red telegráfica nacional hasta los fortines del Ejército.
Durante la revolución de 1874, el control del telégrafo se volvió una prioridad. Las fuerzas gubernamentales también lo usaron para coordinar sus acciones. El embajador norteamericano Thomas Osborn afirmó que el movimiento revolucionario había sido "vencido por el ferrocarril, el telégrafo y los Remington".

La presidencia de Avellaneda, impulsada por su ministro de guerra Adolfo Alsina, incorporó el telégrafo a las comunicaciones militares. Alsina explicó que "el telégrafo sirve tanto en la paz como en la guerra, para que el gobierno esté al habla con el Ejército, y el Ejército al habla con el Gobierno".
En enero de 1876, Alsina dispuso la creación de la "Escuela Telegráfica" en el Colegio Militar. El teniente coronel de ingenieros Higinio Vallejos fue clave en el desarrollo del Telégrafo Militar.
Su uso en las campañas militares fue intenso y facilitó la logística y coordinación de las operaciones. Entre abril de 1876 y julio de 1877, las oficinas del Telégrafo Militar intercambiaron más de 52.000 telegramas. La central estaba en el Ministerio de Guerra y Marina y contaba con 11 aparatos Morse.
El 18 de junio de 1879, Avellaneda felicitó por telégrafo al comandante de la expedición, Roca, por sus logros.
El telégrafo se volvió un "valioso auxiliar de la defensa", evitando demoras y ahorrando recursos. Los telegrafistas de frontera enfrentaron grandes desafíos y privaciones.
En el proceso previo a la revolución de 1880, el control del telégrafo era fundamental para los partidos políticos, ya que era una fuente clave de información.
El 10 de abril de 1888, el presidente Miguel Juárez Celman creó una unidad de telegrafistas en el Ejército. En 1897, la Guardia Nacional ya contaba con un regimiento de ingenieros con instrucción específica en telegrafía de campaña.
En 1908, el primer reglamento para las tropas de telegrafistas de campaña prefería las líneas aéreas o tendidas sobre el suelo por su rapidez de instalación. La compañía de telegrafistas contaba con un capitán, cuatro oficiales, 22 suboficiales y 101 soldados.
En resumen, la llegada de la telegrafía eléctrica al Río de la Plata ocurrió en un momento de cambios y bajo la influencia de otras naciones. El telégrafo fue una herramienta estratégica para la comunicación y el desarrollo del país.
Del 10 al 25 de julio de 1910, año del Centenario, se realizó en Buenos Aires el Congreso Científico Internacional Americano. En la sección de Ciencias Militares, se discutieron temas relacionados con equipos de telegrafía eléctrica portátil, telegrafía óptica y telegrafía sin hilos.
Véase también
- Revista Telegráfica