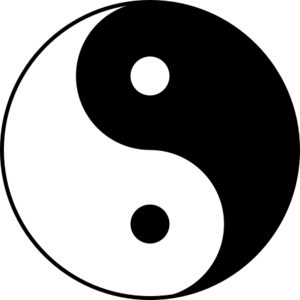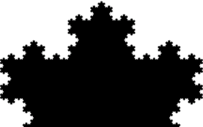Microcosmos y macrocosmos para niños
La analogía microcosmos-macrocosmos es una idea antigua que dice que hay una gran similitud entre el ser humano (el microcosmos, que significa "pequeño universo" o "pequeño orden") y el cosmos completo (el macrocosmos, que significa "gran universo" o "gran orden").
Esta idea sugiere que si entendemos cómo funciona el universo grande, podemos entender mejor al ser humano, y viceversa. El microcosmos se refiere a lo que nos afecta directamente como personas, mientras que el macrocosmos busca entender el universo en su totalidad, incluyendo el origen y la esencia de todas las cosas.
Una parte importante de esta analogía es la idea de que el universo entero podría estar vivo y tener una especie de mente o alma, llamada Anima mundi. El filósofo Platón propuso esta idea. Algunos pensadores, como los estoicos, creían que esta alma cósmica era divina, y por lo tanto, la mente o alma humana también podría ser de naturaleza divina.
Además de aplicarse a la mente, esta analogía también se usó para entender el cuerpo humano. Por ejemplo, se pensaba que las funciones de los siete planetas clásicos eran parecidas a las funciones de los órganos humanos, como el corazón, el bazo o el hígado.
Esta forma de pensar es muy antigua y se encuentra en muchas filosofías alrededor del mundo, como en la antigua Mesopotamia, el antiguo Irán o la antigua filosofía china. Sin embargo, los términos "microcosmos" y "macrocosmos" se usan más para describir cómo se desarrolló esta idea en la filosofía griega antigua y en las filosofías medievales y del Renacimiento.
Hoy en día, los términos microcosmos y macrocosmos también se usan para describir cualquier sistema pequeño que representa a uno más grande, y al revés.
Contenido
Historia de la analogía
Orígenes antiguos
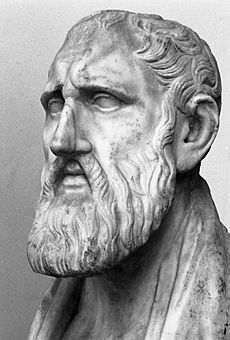
Entre los filósofos griegos antiguos y en la filosofía helenística, algunos de los que apoyaron la analogía microcosmos-macrocosmos fueron Anaximandro (alrededor del 610-546 a.C.), Platón (alrededor del 429 o 427-348 a.C.), los autores de los textos hipocráticos (finales del siglo V o principios del siglo IV a.C.) y los estoicos (desde el siglo III a.C.).
Más tarde, esta analogía fue muy importante en los trabajos de filósofos influenciados por Platón y los estoicos, como Filón de Alejandría (alrededor del 20 a.C.-50 d.C.), los autores del hermetismo griego temprano (alrededor del 100 a.C.-300 d.C.) y los neoplatónicos (desde el siglo III d.C.). La analogía también apareció en textos religiosos antiguos, como el Bundahishn (un texto zoroastrista) o el Avot de Rabí Natán (un texto rabínico temprano).
La Edad Media
En la filosofía medieval, aunque Aristóteles fue muy influyente y fue el primero en usar la palabra "microcosmos", él veía una gran diferencia entre el mundo debajo de la luna (hecho de cuatro elementos) y el mundo por encima de la luna (hecho de un quinto elemento).
Aun así, la analogía microcosmos-macrocosmos fue adoptada por muchos pensadores medievales en diferentes idiomas. En árabe se conocía como ʿālam ṣaghīr, en hebreo como olam katan y en latín como microcosmus o minor mundus.
Esta analogía fue desarrollada por alquimistas como los que escribieron bajo el nombre de Jabir ibn Hayyan (alrededor del 850-950 d.C.), por los filósofos chiitas conocidos como los Ikhwān al-Ṣafāʾ (alrededor del 900-1000), por teólogos y filósofos judíos como Isaac Israeli (alrededor del 832-932), Saadia Gaon (882/892-942), Ibn Gabirol (siglo XI) y Yehudah Halevi (alrededor del 1075-1141). También la usaron monjes como Godofredo de San Víctor (nacido en 1125), el místico andalusí Ibn Arabi (1165-1240), el cardenal alemán Nicolás de Cusa (1401-1464), y muchos otros.
El Renacimiento

Durante el Renacimiento, el resurgimiento del hermetismo y el neoplatonismo, que daban mucha importancia a la analogía microcosmos-macrocosmos, hizo que esta idea se volviera muy popular.
Algunos de los que más apoyaron esta idea en este período fueron Marsilio Ficino (1433-1499), Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535), Francesco Patrizi (1529-1597), Giordano Bruno (1548-1600) y Tommaso Campanella (1568-1639). También fue fundamental para las nuevas teorías médicas del médico suizo Paracelso (1494-1541) y sus seguidores, como Robert Fludd (1574-1637).
Andreas Vesalius (1514-1564), en su libro de anatomía De fabrica, escribió que el cuerpo humano "en muchos aspectos se corresponde admirablemente con el universo y por esa razón fue llamado el pequeño universo por los antiguos".
En el Judaísmo
La idea de la analogía entre el microcosmos y el macrocosmos se encuentra a lo largo de la historia de la filosofía judía. Según esta analogía, hay una similitud en la estructura entre el ser humano (el microcosmos; en hebreo Olam katan, que significa "pequeño universo") y el universo completo (el macrocosmos).
El filósofo judío Filón de Alejandría (alrededor del 20 a.C.-50 d.C.) desarrolló esta idea, tomándola de la antigua filosofía griega y helenística. También se encuentran ideas similares en los primeros textos rabínicos. En la Edad Media, esta analogía se convirtió en un tema importante en las obras de la mayoría de los filósofos judíos.
Textos rabínicos
En el Avot de Rabí Natán (compilado entre el 700 y el 900 d.C.), las partes del cuerpo humano se comparan con partes del mundo más grande: el cabello es como un bosque, los pulmones como el viento, los riñones como consejeros, el estómago como un molino, y así sucesivamente.
La Edad Media en el Judaísmo
La analogía microcosmos-macrocosmos era un tema común entre los filósofos judíos medievales, al igual que entre los filósofos árabes de su tiempo. Las Epístolas de los Hermanos de la Pureza, una obra enciclopédica escrita en el siglo X por un grupo anónimo de filósofos chiíes, fueron especialmente influyentes en este tema.
Estas Epístolas llegaron a la España islámica muy pronto y fueron muy importantes para filósofos judíos españoles como Bahya ibn Paquda (alrededor del 1050-1120), Yehudah Halevi (alrededor del 1075-1141), Joseph ibn Tzaddik (fallecido en 1149) y Abraham ibn Ezra (alrededor del 1090-1165).
Sin embargo, la analogía ya había sido usada por filósofos judíos anteriores. En su comentario sobre el Sefer Yetzirah ("Libro de la Creación"), Saadia Gaon (882/892-942) propuso varias analogías entre el universo, el Tabernáculo (un santuario portátil) y el ser humano. Otros autores posteriores, como Bahya ibn Paquda, Yehudah Halevi y Abraham ibn Ezra, siguieron esta idea.
Mientras que la aplicación de la analogía a la fisiología en el texto rabínico Avot de Rabí Natán era bastante sencilla, Bahya ibn Paquda y Joseph ibn Tzaddik (en su libro Séfer ha-Olam ha-Katan, "Libro del microcosmos") dieron versiones mucho más detalladas, comparando las partes humanas con los cuerpos celestes y otras partes del universo.
La analogía se conectó con la antigua idea de "conócete a ti mismo" (en griego: gnōthi seautón) por el médico y filósofo Isaac Israeli (alrededor del 832-932). Él sugirió que, al conocerse a sí mismo, el ser humano puede llegar a conocer todas las cosas. Esta idea del autoconocimiento reapareció en las obras de Joseph ibn Tzaddik, quien añadió que, de esta manera, el ser humano puede llegar a conocer a Dios. El macrocosmos también fue asociado con lo divino por Yehudah Halevi, quien veía a Dios como el espíritu, el alma, la mente y la vida que animan el universo. Según Maimónides (1138-1204), la relación entre Dios y el universo es similar a la relación entre el intelecto y el ser humano.
En la sabiduría oriental
Al igual que en la filosofía occidental, la sabiduría oriental también reconocía la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Esto se representa especialmente en el símbolo del Taijitu, donde los dos aspectos opuestos del Tao, el yin y el yang (pintados en blanco y negro), se complementan. No solo se complementan a nivel del universo grande, sino que cada uno contiene un punto del principio opuesto, repitiendo la polaridad mayor en pequeña escala, lo que se repite infinitamente.
Los taoístas, al combinar el yin y el yang en pares de trigramas, crearon un sistema de sesenta y cuatro combinaciones, descritas en el hexagrama (I-Ching), o Libro de los Cambios. Estos hexagramas representan patrones universales o arquetipos de toda la creación, que se repiten en todos los niveles, tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño.
En el Romanticismo
El Romanticismo retomó la antigua idea de que la misma complejidad que se encuentra en el macrocosmos también se encuentra en cada una de sus partes más pequeñas, es decir, en el microcosmos. Esto se hizo a través de ideas como la mónada de Leibniz y otras tradiciones.
Goethe fue clave en el resurgimiento de temas herméticos. En su estudio de la naturaleza, Goethe encontró dos fuerzas principales: una de sístole (contracción en una entidad individual, el microcosmos) y otra de diástole (expansión ilimitada, el macrocosmos). Consciente de su conexión, siempre trató de entender los fenómenos de la naturaleza a través de los sentimientos humanos y viceversa. Por ejemplo, en su Teoría de los colores, explicó el mundo a través del hombre y el hombre a través del mundo. Estableció una analogía entre el ojo y el sol, diciendo:
Wär' nicht das Auge sonnenhaft,
wie könnten wir das Licht erblicken?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
wie könnt' uns Göttliches entzücken?Johann Wolfgang von Goethe, Teoría de los colores, 1810.
A nivel filosófico, Schelling interpretó la relación entre lo grande y lo pequeño en términos de polaridad. El Uno, al actuar en un dualismo Espíritu/Naturaleza que está en toda la realidad, establece una relación dialéctica con lo múltiple que se repite en todos los niveles. Así, se replica ad infinitum la relación entre el Todo y su parte. El Uno y lo múltiple son dos polos opuestos pero complementarios, y cada uno no puede existir sin el otro. El Uno se encuentra en los muchos, y los muchos son infinitas partes del Uno.
En la Edad Contemporánea
A pesar de la separación entre la ciencia y la teología, la idea de la correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos ha vuelto a aparecer en la cosmología actual. Por ejemplo, la teoría de Bohm ha recuperado la idea de una correspondencia matemática entre ambos.
En el campo de las matemáticas, el estudio de Benoît Mandelbrot sobre los fractales ha propuesto de nuevo el modelo holístico de repetición de patrones, es decir, el mismo modelo holográfico, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Los fractales son objetos geométricos que repiten su forma de la misma manera en diferentes escalas. Esto significa que si amplías cualquier parte de un fractal, obtendrás una figura similar a la original, debido a una característica llamada autosemejanza o autosimilitud. En este sentido, debemos al sueco Helge von Koch la descripción de una de las primeras figuras fractales a principios del siglo XX.
Véase también
 En inglés: Microcosm–macrocosm analogy Facts for Kids
En inglés: Microcosm–macrocosm analogy Facts for Kids
- Hermetismo
- Pampsiquismo
- Timeo (diálogo)
- Física estoica
- Anima mundi
- Scala naturae