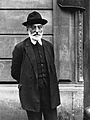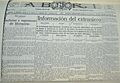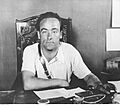Caída de la dictadura de Primo de Rivera para niños
La caída de la dictadura de Primo de Rivera ocurrió el 28 de enero de 1930. En esa fecha, el general Miguel Primo de Rivera tuvo que renunciar a su cargo ante el rey de España Alfonso XIII, quien aceptó su dimisión. Este evento marcó el fin de la dictadura de Primo de Rivera y dio paso a un nuevo gobierno.
La crisis de la dictadura comenzó a mediados de 1928. Varios factores contribuyeron a su caída. Uno fue la enfermedad del dictador, que empeoró. Otro fue que la dictadura no logró establecer un sistema de gobierno nuevo y duradero. Además, la oposición al régimen creció, incluyendo a parte del Ejército que organizó complots.
Algunos historiadores sitúan el inicio de la crisis a finales de 1927. En ese momento, se creó la Asamblea Nacional Consultiva. Esto dejó claro que Primo de Rivera no pensaba volver a la situación anterior a su golpe de Estado de 1923, a pesar de haber dicho que su gobierno sería "temporal".
Otros expertos creen que la crisis empezó en enero de 1929. En esa fecha, hubo una revuelta liderada por José Sánchez Guerra. Aunque fracasó, esta revuelta mostró que el régimen tenía menos apoyo del que aparentaba.
Contenido
¿Por qué perdió apoyos la dictadura de Primo de Rivera?
Los grupos sociales y políticos que al principio apoyaron la dictadura, conocidos como la «alianza de 1923», empezaron a retirarle su respaldo.
Los empresarios y la economía
La política económica de la dictadura, que protegía la industria nacional y controlaba la economía, afectó a algunos sectores. Por ejemplo, los agricultores que exportaban productos como aceite o naranjas se quejaban de los altos impuestos a la importación, que dificultaban sus ventas al extranjero. Los comerciantes también protestaban por los precios altos.
Las empresas pequeñas y medianas criticaban que el gobierno favorecía a las grandes compañías y monopolios. Creían que esto perjudicaba a los consumidores. También se quejaban del aumento de impuestos y de las medidas contra el fraude fiscal.
Además, a los empresarios no les gustaba la política social del régimen. Consideraban que se les obligaba a pagar más impuestos para financiarla. Los Comités Paritarios, que regulaban las relaciones laborales, también generaron descontento. Los empresarios sentían que estos comités se metían en asuntos que antes eran solo suyos, como la organización del trabajo.
El Ejército y los intentos de golpe
La unidad del Ejército, que había apoyado el golpe de Primo de Rivera, no duró mucho. La oposición de importantes sectores militares fue clave en la caída del dictador. Esto se debió, en parte, a la política militar de la dictadura, que fue un poco desordenada.
Un tema muy delicado era la forma de ascender en el Ejército. Algunos militares defendían que los ascensos fueran por antigüedad, mientras que otros preferían que fueran por méritos de guerra. Primo de Rivera tomó el control de los ascensos, premiando a los militares que lo apoyaban y castigando a los críticos. Esto generó mucho descontento.
El conflicto más grande fue con el Arma de Artillería. Este cuerpo se opuso a que se eliminara el ascenso por antigüedad. Sus protestas llegaron al rey, pero Primo de Rivera disolvió el Cuerpo de Artillería y cerró su Academia en Segovia. Aunque el rey apoyó al dictador, este conflicto dañó la relación entre ellos.
Hubo dos intentos de golpe de Estado para quitar a Primo de Rivera del poder:
- La Sanjuanada (junio de 1926): Fue un complot de generales y políticos liberales. Fracasó por la falta de decisión y objetivos claros de los conspiradores.
- El intento de golpe de enero de 1929: Ocurrió en Valencia y Ciudad Real. Los artilleros de Ciudad Real tomaron el control de la ciudad fácilmente, pero se rindieron al ver que estaban solos. Aunque fracasó, este intento mostró que Primo de Rivera no tenía el control total del Ejército.
Estos intentos de golpe, aunque fallidos, mostraron que la dictadura no era tan fuerte como parecía.
La protesta de los estudiantes universitarios
Las primeras protestas de estudiantes ocurrieron en 1925. A finales de 1926, se creó la Federación Universitaria Escolar (FUE). Esta organización lideró una gran protesta en 1929 contra la Ley Callejo. Esta ley permitía que dos centros de estudios privados de la Iglesia Católica dieran títulos universitarios.
Las protestas estudiantiles se hicieron muy fuertes en marzo de 1929. Hubo huelgas y manifestaciones en las calles. Los estudiantes se enfrentaron a la policía y mostraron su descontento con el rey y la dictadura. En algunas universidades, se gritó: «¡No somos artilleros!», en referencia al conflicto del Ejército. El gobierno cerró varias universidades y algunos profesores renunciaron en solidaridad con los estudiantes.
Finalmente, Primo de Rivera cedió. Restableció a las autoridades académicas, anuló las sanciones a los estudiantes y derogó el polémico artículo de la Ley Callejo. Esta capitulación también se debió a la presión de los empresarios y a la necesidad de asegurar el éxito de las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla.
La oposición de los intelectuales
Primo de Rivera no se esforzó por ganarse a los intelectuales. De hecho, tuvo muchos problemas con ellos. El Ateneo de Madrid, un importante centro cultural, fue cerrado en 1924 por orden del dictador, porque allí se criticaba al gobierno.
El escritor Miguel de Unamuno fue desterrado a la isla de Fuerteventura en 1924 por criticar al dictador. Luego se autoexilió en Francia y se convirtió en un símbolo de la oposición intelectual. Otros intelectuales también publicaron manifiestos contra la dictadura.
A partir de 1926, Primo de Rivera mostró un fuerte rechazo hacia los intelectuales. Esto dañó mucho sus relaciones con la élite intelectual española. Muchos intelectuales, como José Ortega y Gasset, pasaron de criticar la Monarquía a apoyar abiertamente la República.
El conflicto con la Iglesia en Cataluña
La dictadura tuvo un conflicto con la Iglesia Católica en Cataluña. Los obispos catalanes se negaron a que los sacerdotes predicaran en castellano. Primo de Rivera presionó al Vaticano para que los obligara a obedecer, incluso amenazando con crear una "Iglesia nacional". Finalmente, el Vaticano cedió y dio instrucciones sobre el uso del catalán en la iglesia.
La crisis económica y la peseta
Uno de los puntos fuertes de la dictadura era que había logrado mejorar el valor de la peseta, la moneda española. Sin embargo, esta mejora era artificial. Se debía a la especulación de capital extranjero y no a una economía sólida.
En 1928, la peseta empezó a perder valor. Esto se debió a las dudas sobre la continuidad del régimen y al gran déficit del presupuesto del Estado. El gobierno había gastado mucho en obras públicas, financiándolas con deuda, sin aumentar los ingresos.
El ministro de Hacienda intentó detener la caída de la peseta, pero no lo logró. Se negó a devaluar la moneda, considerándolo "antipatriótico". Finalmente, su política fracasó y tuvo que dimitir en enero de 1930, una semana antes que Primo de Rivera. La caída del valor de la peseta contribuyó mucho al desprestigio de la dictadura.
El aumento de la oposición
La oposición a la dictadura creció a partir de 1926. Antes, entre 1923 y 1925, la dictadura era muy popular y las fuerzas opositoras se mantuvieron ocultas. Pero cuando quedó claro que Primo de Rivera quería quedarse en el poder, la oposición se hizo más fuerte.
Los monárquicos descontentos
Los partidos políticos que gobernaban antes de la dictadura, el Partido Conservador y el Partido Liberal, casi desaparecieron. Muchos de sus líderes, que al principio esperaron a ver qué pasaba, rompieron con el rey cuando vieron que apoyaba firmemente la dictadura y no respetaba la Constitución.
Algunos, como José Sánchez Guerra, se negaron a apoyar la dictadura y defendieron la Constitución. Otros colaboraron con el régimen. Los más críticos con el rey se unieron a grupos que pedían su abdicación y la convocatoria de nuevas Cortes. Algunos incluso se hicieron republicanos, como Niceto Alcalá-Zamora.
El auge de los republicanos
Los republicanos se fortalecieron con la aparición de nuevos partidos. Manuel Azaña, un importante político, propuso un nuevo tipo de republicanismo. En 1926, se fundó la Alianza Republicana, que unió a viejos y nuevos grupos republicanos. Pedían la convocatoria de Cortes para proclamar la República.
La Alianza Republicana apoyó los intentos de golpe de Estado contra la dictadura. Su importancia fue que logró atraer a muchas personas de las clases medias y trabajadoras de las ciudades al proyecto de la República.
Los nacionalistas
Los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos también se opusieron a la dictadura.
- Nacionalistas catalanes: Organizaciones como Acció Catalana y Estat Català se opusieron. Francesc Macià, líder de Estat Català, intentó una invasión de Cataluña desde Francia en 1926, conocida como el complot de Prats de Molló. Fracasó, pero el juicio a Macià tuvo un gran impacto internacional y lo convirtió en un héroe.
- Nacionalistas vascos: El sector más radical del Partido Nacionalista Vasco también optó por la vía de la revuelta. Sus líderes fueron perseguidos y algunos se exiliaron.
- Nacionalistas gallegos: Al principio, algunos tuvieron esperanzas en la dictadura, pero cuando se les presionó para unirse al partido del régimen, se pasaron a la oposición.
Los socialistas y comunistas
La colaboración con la dictadura dividió al socialismo español. Algunos líderes, como Francisco Largo Caballero, apoyaron la participación en ciertas instituciones del régimen. Otros, como Indalecio Prieto, se opusieron.
Finalmente, los socialistas rechazaron el proyecto de nueva Constitución de la dictadura en 1929. Reclamaron una Constitución democrática, que solo veían posible con la llegada de la República. Tras la caída de la dictadura, el PSOE y la UGT se unieron al Pacto de San Sebastián, que llevó a la proclamación de la Segunda República Española.
El Partido Comunista de España se opuso a la dictadura desde el principio, pero su fuerza era limitada.
Los anarcosindicalistas
La dictadura reprimió duramente a la CNT, que fue declarada ilegal en 1924. Esto generó un debate interno. Algunos, como Joan Peiró y Ángel Pestaña, querían que la CNT actuara dentro de la legalidad. Otros, los anarquistas "puros", defendían la "acción directa" y la revolución.
Hubo intentos de invasión de España desde Francia por parte de grupos anarquistas, pero fracasaron. En 1927, se fundó la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que buscaba asegurar el carácter anarquista de la CNT y promover la acción directa.
La respuesta de la dictadura: más represión
La dictadura aumentó la represión para controlar la oposición.
- Se amplió la policía y se controló la actividad de los exiliados españoles en el extranjero.
- Se dieron más poderes al dictador para imponer castigos como destierros y deportaciones, sin posibilidad de apelación.
- Se exigió permiso para celebrar actos políticos y se impusieron multas y detenciones arbitrarias.
- El nuevo Código Penal de 1928 consideró las huelgas como delito de rebelión.
- El gobierno obtuvo control total sobre el poder judicial, pudiendo destituir a jueces sin justificación.
- Tras el intento de golpe de 1929, se creó un Tribunal Especial para juzgar delitos contra la seguridad del Estado.
- La censura de prensa se hizo más estricta, prohibiendo cualquier crítica al gobierno.
El deterioro de la relación con el rey
Las tensiones entre el rey Alfonso XIII y Primo de Rivera fueron clave para el fin del régimen. Al principio, el rey apoyó con entusiasmo la dictadura. Pero con el tiempo, su apoyo disminuyó.
El primer choque importante fue en 1927, por la creación de la Asamblea Nacional Consultiva. El rey se opuso al principio, pero finalmente firmó el decreto. Esto significaba romper con la Constitución que había jurado respetar.
A partir de 1929, el rey empezó a querer deshacerse del dictador. El fracaso del golpe de Estado de enero de 1929 le hizo ver que el régimen era débil. También se opuso a la disolución del Cuerpo de Artillería, aunque finalmente cedió. La relación entre ambos se fue haciendo más tensa. El rey se dio cuenta de que Primo de Rivera tenía cada vez menos apoyo en el Ejército y en la opinión pública.
El colapso final de la dictadura
El declive final de la dictadura comenzó en el verano de 1929. El proyecto de nueva Constitución presentado por la Asamblea Nacional Consultiva recibió muchas críticas. Primo de Rivera intentó buscar una salida negociada, pero nadie de la oposición quiso participar.
En octubre, un tribunal militar absolvió a José Sánchez Guerra por el intento de golpe de enero. El tribunal argumentó que sus acciones eran válidas porque iban contra un régimen ilegítimo. Esto enfureció a Primo de Rivera y mostró la debilidad de su gobierno.
Los últimos meses de la dictadura fueron difíciles para el dictador. Estaba abrumado por los problemas y su salud empeoraba. Intentó varios planes para una transición ordenada, pero ninguno funcionó.
El 3 de diciembre de 1929, Primo de Rivera presentó su último plan de transición en una cena. Quería un gobierno de transición y elecciones, pero el plan se filtró y generó más debate. El 7 de diciembre, en un banquete militar, los militares trataron con frialdad al dictador. El rey se dio cuenta de que Primo de Rivera había perdido el apoyo del Ejército.
El 31 de diciembre, el rey debatió el plan de Primo de Rivera, pero pidió tiempo para pensar. Esto fue una señal de que el rey le retiraba su confianza. El 21 de enero de 1930, el ministro de Hacienda dimitió por el fracaso de su política económica.
La dimisión de Primo de Rivera
El 26 de enero de 1930, Primo de Rivera hizo un último intento. Consultó a los capitanes generales del Ejército para saber si seguía contando con su confianza. Si la respuesta era negativa, dimitiría. Esta consulta fue un error, ya que ponía al Ejército en una situación incómoda y desafiaba la autoridad del rey.
El 27 de enero, Primo de Rivera recibió respuestas ambiguas de los generales. La mayoría reiteró su obediencia al rey, no al dictador. Solo unos pocos le mostraron apoyo incondicional.
Finalmente, el 28 de enero de 1930, a las diez y media de la mañana, Primo de Rivera acudió al Palacio Real y presentó su dimisión al rey. Al principio, no lo hizo público, pero por la tarde anunció que había dimitido por "razones personales y de salud". El rey encargó formar gobierno al general Dámaso Berenguer.
Tras su dimisión, Primo de Rivera salió de España y falleció poco después en París, el 16 de marzo de 1930. Se sintió frustrado y abandonado, creyendo que la gente no reconocía su trabajo por España.
El rey Alfonso XIII nombró a Dámaso Berenguer presidente del gobierno con la intención de volver a la normalidad constitucional. Sin embargo, muchos políticos esperaban un gobierno que convocara Cortes para decidir el futuro del país, algo que el rey no quería.
Galería de imágenes
-
Primo de Rivera pronuncia un discurso ante los reyes en 1927, durante la conmemoración del 25 aniversario del acceso al trono de Alfonso XIII.
-
Eduardo Aunós, ministro de Trabajo y principal impulsor de la Organización Corporativa Nacional.
-
El rey Alfonso XIII, con uniforme de capitán general, pasando revista a las tropas. Detrás el dictador Primo de Rivera y a su izquierda el general Joaquín Milans del Bosch, capitán general de Cataluña y, posteriormente, jefe de la Casa Militar del Rey.
-
Escudo de armas de la Academia de Artillería de Segovia que fue cerrada por orden de Primo de Rivera durante el conflicto que mantuvo con el Cuerpo de Artillería.
-
Eduardo Callejo de la Cuesta, ministro de Instrucción Pública, promotor de la conocida como la Ley Callejo que provocó las protestas de los estudiantes universitarios movilizados por la Federación Universitaria Escolar (FUE).
-
Cartel de la Exposición Iberoamericana de Sevilla inaugurada por el rey Alfonso XIII y por el dictador el 9 de mayo de 1929. Asegurar su éxito, así como la de Barcelona, fue uno de los motivos que llevaron a Primo de Rivera a ceder finalmente ante la rebelión estudiantil.
-
Miguel de Unamuno exiliado en París (1925).
-
Lluís Nicolau d'Olwer, líder de Acció Catalana.
-
Francesc Macià (derecha) con su abogado (izquierda) a punto de abandonar París tras el juicio por el fracasado complot de Prats de Molló.
-
Portada del 20 de julio de 1923 del diario Aberri, órgano oficial del Partido Nacionalista Vasco.
-
Francisco Largo Caballero (1927).
-
Indalecio Prieto en 1936.
-
El anarquista Juan García Oliver en 1936 cuando fue ministro de Justicia del gobierno de la Segunda República en los inicios de la guerra civil. Durante la Dictadura de Primo de Rivera defendió la «acción directa» para derribarla.
-
Ángel Pestaña, defensor de la «vía sindicalista», en 1922 junto al político liberal conde de Romanones (derecha).
-
El general Severiano Martínez Anido, ministro de la Gobernación y mano derecha de Primo de Rivera, dirigió la política represiva del régimen, aplicando los mismos métodos «resolutivos» que los que empleó durante la «guerra social» de Cataluña (1919-1923) desde su puesto de gobernador civil de Barcelona.
-
Primo de Rivera en San Sebastián en 1927.
-
El rey Alfonso XIII y el dictador Miguel Primo de Rivera. Las relaciones entre ambos se fueron deteriorando a partir de 1927.
-
Alfonso XIII junto a su madre María Cristina de Habsburgo en 1924. María Cristina aconsejó en repetidas ocasiones a su hijo sobre temas políticos. Su muerte, el 6 de febrero de 1929, supuso un duro golpe para el rey.
-
Salón del restaurante Lhardy donde se reunió Primo de Rivera con su gobierno a principios de diciembre de 1929 para acordar el plan de transición que recibiría el nombre del restaurante, situado en la Carrera de San Jerónimo de Madrid.