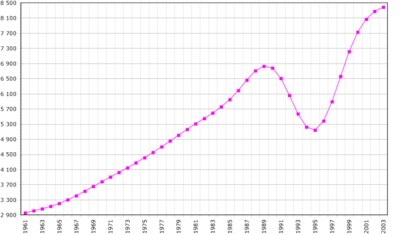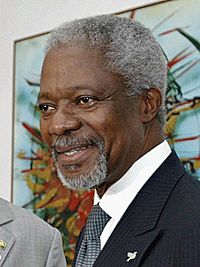Genocidio de Ruanda para niños
Datos para niños Genocidio de Ruanda |
||
|---|---|---|
Cráneos de varias víctimas del genocidio en Nyamata. |
||
| También conocido como | Genocidio Tutsi | |
| Ubicación | ||
| Fecha | 7 de abril - 15 de julio de 1994 | |
| Contexto | Segregación social, Atentado del 6 de abril de 1994, Hutu Power | |
| Perpetradores | Gobierno hutu de Ruanda | |
| Víctimas | Pueblo tutsi | |
| Cifra de víctimas | 500 000 - 1 000 000 | |
|
|
||
El genocidio de Ruanda fue un período muy triste en la historia de Ruanda, un país en África. Ocurrió entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994. Durante esos meses, el gobierno, dominado por el grupo hutu, intentó eliminar a la población tutsi. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas, lo que representó aproximadamente el 70% de los tutsis en el país.
Los ataques violentos comenzaron después de que el avión del presidente ruandés, Juvénal Habyarimana (de etnia hutu), fuera derribado el 6 de abril de 1994. La responsabilidad de este ataque es un tema de debate. Algunas teorías señalan al grupo rebelde tutsi, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), mientras que otras apuntan a extremistas hutus que no querían negociar la paz.
Inmediatamente después del derribo del avión, los hutus más radicales tomaron el control. Asesinaron a la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y comenzaron las masacres. Cientos de miles de tutsis y hutus moderados fueron asesinados en los siguientes tres meses. El 15 de julio, el FPR tomó la capital, Kigali, lo que obligó al gobierno hutu radical a huir del país hacia Zaire (hoy República Democrática del Congo). Millones de hutus también se desplazaron.
Contenido
El Genocidio de Ruanda: Una Tragedia Histórica
Antes del Conflicto: Historia y Divisiones
En Ruanda, desde el siglo XIX, el gobierno colonial belga estableció un sistema social que dividió a la población. Utilizaron una antigua distinción dentro del pueblo banyarruanda (al que pertenece casi toda la población) para crear grupos sociales, aunque no había grandes diferencias étnicas o de idioma entre ellos. La minoría tutsi (aproximadamente 15%) fue puesta como el grupo dominante, y la mayoría hutu (aproximadamente 85%) como el grupo subordinado. Esta situación, en un contexto colonial, hizo que las diferencias y el resentimiento social crecieran en Ruanda.
Antes de la independencia, Bélgica y la minoría tutsi controlaban el país. Pero en 1961, Ruanda se independizó y se convirtió en una república, lo que permitió que la mayoría hutu tuviera más poder hasta 1994. Después del genocidio, en 1994, estas divisiones sociales fueron eliminadas oficialmente.
El papel de las naciones occidentales, las Naciones Unidas y la Iglesia católica ha sido cuestionado. Se les critica por haber permitido un sistema colonial que fomentó la división y por no haber actuado con suficiente fuerza durante las masacres. También se ha acusado al Frente Patriótico Ruandés (FPR) de haber contribuido a la violencia y de no haber hecho lo suficiente para evitar el genocidio.
Origen de los Grupos Sociales en Ruanda
Hace miles de años, entre el 8000 y 3000 a. C., los twa o batwa, un grupo de cazadores-recolectores, llegaron a las montañas boscosas de Ruanda. Más tarde, entre el 700 a. C. y el 1500 d. C., grupos bantú llegaron y comenzaron a cultivar la tierra. Hay diferentes ideas sobre cómo surgieron los grupos hutu y tutsi. Una teoría dice que los hutus llegaron primero y los tutsis después, como un grupo diferente. Otra teoría sugiere que las diferencias entre hutu y tutsi no eran raciales, sino de roles sociales: los tutsis se dedicaban a la ganadería y los hutus a la agricultura. Los tres grupos (hutu, tutsi y twa) hablan el mismo idioma.
Aunque los tutsis tenían más poder, las diferencias económicas no eran tan grandes al principio. Una persona hutu podía mejorar su posición social si tenía suficientes propiedades. Sin embargo, ya existía una relación de dependencia dominada por los tutsis, que eran una minoría.
Con el tiempo, la población se unió en clanes y luego en reinos. Hacia el siglo XIX, los reyes tutsis habían logrado un gran control. En ese siglo, se creó una estructura social que se hizo más fuerte con la llegada de los colonizadores europeos, primero Alemania (1897-1916) y luego Bélgica. La administración belga, basándose en la idea de que los tutsis eran más parecidos a los europeos, estableció un sistema estricto de clasificación.
En 1934, Bélgica introdujo un carné de identidad que indicaba la etnia de cada persona, dando a los tutsis un estatus social más alto y mejores puestos en el gobierno colonial. Esto hizo que las diferencias sociales fueran permanentes.
La Influencia Colonial y la Tensión Creciente
La colonización belga fortaleció el sistema social a favor de los tutsis. Sin embargo, cuando la administración belga sintió que las demandas de los tutsis eran excesivas, cambiaron su apoyo hacia la mayoría hutu. La rivalidad entre los dos grupos se hizo más fuerte con la creación de partidos políticos basados en la etnia, lo que aumentó la división. Los misioneros europeos también tuvieron un papel al legitimar este sistema social.
Durante el colonialismo, se introdujo la religión cristiana y se promovió el individualismo, dividiendo a la sociedad en clases. Esto buscaba eliminar las uniones entre los ruandeses para introducir el sistema capitalista.
Ruanda Después de la Independencia: Conflictos y Cambios
En 1958, un grupo hutu pidió cambios sociales. La corte real tutsi respondió que la relación entre ellos siempre había sido de dependencia, no de hermandad. Sin embargo, figuras como el obispo Perraudin apoyaron la emancipación hutu, diciendo que las instituciones de un país deben asegurar los mismos derechos para todos.
Este fue un momento clave. Los hutus comenzaron a buscar una mejor distribución de la riqueza. Un incidente en 1959 provocó una revuelta popular, donde los hutus quemaron propiedades tutsis y asesinaron a algunos de sus dueños. La administración belga registró enfrentamientos durante dos años, con muchas muertes. La violencia llevó al exilio de unos 150.000 tutsis.
En 1961, Ruanda, liderada por la población hutu, se independizó de Bélgica. La ONU supervisó un referéndum donde el 80% votó en contra de la monarquía tutsi. Esto llevó a la creación de una república y al exilio de miles de tutsis que apoyaban la monarquía. Estos exiliados, años más tarde, formarían el Frente Patriótico Ruandés (FPR).
Grégoire Kayibanda fue el primer presidente de Ruanda independiente. Al principio, el país mostró progreso económico y social. A pesar de las diferencias históricas, hutus y tutsis lograron convivir. Sin embargo, los tutsis exiliados organizaron ataques contra el gobierno ruandés desde países vecinos. El resentimiento entre los grupos creció.
En 1972, hubo masacres en el vecino Burundi, donde 350.000 hutus fueron asesinados por tutsis. Esto intensificó el sentimiento anti-tutsi en Ruanda. La población hutu exigió al presidente Kayibanda que actuara con firmeza. La insatisfacción con su respuesta y la corrupción llevaron a un golpe de Estado en julio de 1973, liderado por el general Habyarimana, de origen hutu.
El gobierno de Habyarimana, aunque llegó al poder de forma no democrática, gestionó bien el país hasta mediados de los años 80, con apoyo de Francia. Intentó una reconciliación nacional. El Banco Mundial incluso consideró a Ruanda un modelo de desarrollo en África subsahariana en los 80. Sin embargo, la tensión entre los grupos persistió. El FPR, formado por tutsis exiliados, se infiltró en Ruanda y reclutó jóvenes tutsis para entrenarlos.
Factores económicos, como la caída del precio del café (el principal producto de exportación de Ruanda), y la corrupción interna, causaron nuevas tensiones a finales de los 80. La mala situación económica y la queja de los tutsis exiliados de que no se les permitía regresar al país fueron las principales causas de la guerra de Ruanda.
En 1989, el precio mundial del café bajó un 50%, lo que redujo los ingresos de Ruanda en un 40%. Esto llevó a una crisis profunda, con hambruna, devaluación de la moneda y aumento de precios, mientras el gasto militar crecía.
En 1979, los tutsis refugiados en Uganda formaron la Alianza Ruandesa para la Unidad Nacional (que luego se convirtió en el FPR). Su objetivo era derrocar al gobierno ruandés y permitir el regreso de los exiliados. En octubre de 1990, el FPR atacó Ruanda. Tres años después, debido a la crisis y la presión internacional, el presidente Habyarimana firmó los Acuerdos de Arusha, que pusieron fin a la guerra civil y crearon un gobierno de transición con hutus y tutsis.
La Propaganda del Odio
Los mensajes de odio fueron una herramienta poderosa para incitar a la violencia contra los tutsis. Un ejemplo fue la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), una estación de radio fundada en 1993. Aunque al principio ponía música, pronto se convirtió en un medio para difundir el odio contra los tutsis.
El Desarrollo del Genocidio
En abril de 1994, el asesinato del presidente Juvénal Habyarimana y el avance del Frente Patriótico Ruandés desataron una ola de masacres contra los tutsis. Esto obligó a muchas personas a huir a campos de refugiados en países vecinos, especialmente en Zaire. En agosto de 1995, tropas zaireñas intentaron devolver a estos desplazados a Ruanda. Más de 800.000 personas fueron asesinadas.
Es importante entender que el genocidio no fue solo un conflicto entre hutus y tutsis. Una parte radical de los hutus planeó la eliminación masiva tanto de tutsis como de hutus moderados que se oponían al régimen. Por lo tanto, el genocidio tuvo un carácter tanto étnico como político. También hubo víctimas hutus a manos del FPR.
Aunque hubo informes de asesinatos por parte del FPR, está claro que los tutsis fueron el objetivo principal: el 75% de su población fue eliminada durante el genocidio.
Un misionero español, el padre Joaquín Vallmajó, que decidió quedarse en Ruanda y desapareció en abril de 1994, describió la situación como una "guerra absurda" causada por "politicastros corruptos" que buscaban el poder a cualquier precio, sacrificando al pueblo. Él señaló que tanto el gobierno como el FPR eran problemáticos.
El 6 de abril de 1994 es una fecha trágica para la historia de Ruanda y de la humanidad. El asesinato del presidente Habyarimana intensificó el conflicto, que se extendió por todo el país.
Cronología de los Acontecimientos
Después de la muerte de Habyarimana, la noche del 6 de abril, se formó un comité de crisis con altos mandos del ejército.
El 7 de abril, la primera ministra Agathe Uwlingiyimana y 10 soldados belgas de las fuerzas de la ONU que la protegían fueron asesinados por la guardia presidencial. Esto llevó a la retirada de los cascos azules de la ONU, dejando a la población civil sin protección. Esta situación fue aprovechada por los hutus radicales para iniciar el genocidio.
El 8 de abril, el comité de crisis nombró un gobierno interino. Théodore Sindikubwabo fue nombrado presidente interino y Jean Kambanda primer ministro. Aunque todos los partidos estaban representados, la mayoría de los miembros eran de facciones extremistas. El gobierno se trasladó de Kigali a Gitarama el 12 de abril, huyendo del avance del FPR.
Ese mismo día, el Frente Patriótico Ruandés atacó cerca de Kigali para proteger a las víctimas tutsis y rescatar a sus soldados.
Las brigadas del FPR, formadas por jóvenes tutsis, fueron el primer objetivo de las milicias Interahamwe. Sin embargo, pronto todos los tutsis se convirtieron en enemigos, así como los hutus que los protegían o se negaban a participar en los asesinatos. A pesar del peligro, muchas familias hutus escondieron a vecinos y conocidos tutsis en sus casas.
El 11 de abril, la Cruz Roja Internacional estimó que decenas de miles de ruandeses habían sido asesinados en pocos días. La misión de paz de la ONU, UNAMIR, no actuó. El 14 de abril, el contingente belga se retiró. El general Roméo Dallaire, al mando, quiso proteger a la población civil, pero recibió órdenes directas de la ONU de no intervenir en combates.
Lejos de Kigali, el 17 de abril, en la población de Kibuye, comenzaron los asesinatos masivos de tutsis. Durante los siguientes tres meses, casi 250.000 personas murieron o desaparecieron. Miles fueron asesinados en la iglesia de Kibuye en una sola masacre. Los asesinos a menudo reunían a un gran número de víctimas en edificios o lugares cerrados con pocas salidas para matarlos.
El nivel de violencia en Ruanda era extremo. En las zonas rurales, se reunía a la gente en estadios o iglesias para matarlos. En las ciudades, había un sistema para identificar a las personas que debían ser eliminadas. En Kigali, los asesinos usaban controles de carretera para revisar los carnés de identidad, que indicaban la etnia de cada ruandés (hutu, tutsi o twa). Los políticos que planearon el genocidio dejaron claro que el objetivo era eliminar a los tutsis y a cualquiera que los apoyara o tuviera opiniones "moderadas".
Mientras tanto, en Nueva York, el 20 de abril, Butros Butros-Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, pidió un "refuerzo inmediato y masivo de UNAMIR para detener los combates y las masacres". Sin embargo, al día siguiente, el Consejo de Seguridad votó por unanimidad reducir la misión UNAMIR de 2.539 a 270 soldados. Para el 20 de abril, la misión ya se había reducido a 1.515 efectivos debido a la retirada belga. Esto dejó a 2.000 personas sin protección en la Escuela Técnica Oficial (ETO), donde fueron asesinadas días después. El 25 de abril, las fuerzas de la ONU habían bajado a 503 soldados. A pesar de esto, el general Dallaire logró proteger a unos 25.000 ciudadanos durante varias semanas.
El 21 de abril, la Cruz Roja Internacional advirtió que el número de asesinados no era de decenas de miles, sino de cientos de miles. El 30 de abril, el FPR atacó masivamente desde el noroeste, provocando la huida de al menos 250.000 refugiados hutus a Tanzania en un solo día.
El 2 de mayo, Kofi Annan, entonces Coordinador de las Operaciones de las Fuerzas de Paz de la ONU, expresó su preocupación por la falta de acción y la necesidad de un refuerzo bien equipado.
Al día siguiente, el presidente Bill Clinton de Estados Unidos firmó una directiva que imponía restricciones al apoyo estadounidense a futuras misiones de paz de la ONU. Ante esto, el 4 de mayo, Boutros Ghali usó por primera vez el término "Genocidio" para describir lo que ocurría en Ruanda. Esto puso a Bill Clinton y otros líderes internacionales en una situación difícil, ya que la legislación internacional exigía una intervención militar inmediata en caso de genocidio. El gobierno estadounidense ordenó a sus miembros evitar la palabra "genocidio" y usar en su lugar "actos de genocidio".
Durante los días siguientes, líderes estadounidenses se justificaron por no intervenir. Madeleine Albright, representante de Estados Unidos ante la ONU, dijo que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas habían "perdido el barco" y que la situación era peor de lo esperado.
El 13 de mayo, el secretario general de la ONU anunció una votación para restaurar la misión UNAMIR. Sin embargo, Madeleine Albright la retrasó cuatro días. Cuando finalmente se aprobó, los tutsis atacaron por el norte. Se enviaron 5.500 soldados a Ruanda, pero la misión militar se retrasó por desacuerdos sobre quién pagaría. El 19 de mayo, la Cruz Roja calculó medio millón de ruandeses asesinados. Ningún líder político internacional había usado aún la palabra "genocidio".
A principios de junio, el FPR dio un ultimátum a los extranjeros para que abandonaran el país.
Las semanas pasaron y la misión UNAMIR no estaba operativa. El genocidio continuó. El 22 de junio, el Consejo de Seguridad autorizó a Francia a establecer el orden y crear una zona segura en el suroeste del país, en la llamada operación Turquesa. Sin embargo, sus 2.500 soldados no pudieron evitar más muertes de tutsis.
Finalmente, el 15 de julio, el Frente Patriótico Ruandés tomó Kigali, obligando al gobierno hutu radical a huir hacia Zaire, seguido por al menos dos millones de hutus que crearon el campo de refugiados más grande de la historia en Goma. Esta fecha se considera el final del genocidio. Sin embargo, en los campos de refugiados, las enfermedades y más asesinatos cobraron la vida de miles de personas.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones estimaron que la mayoría de los asesinatos, que costaron la vida a 800.000 ruandeses, ocurrieron durante los 100 días de abril, mayo, junio y julio de 1994. Una comisión de expertos de la ONU concluyó que hubo "indicios evidentes de que se han perpetrado actos de genocidio contra el grupo tutsi por parte de elementos hutus, de manera concertada, planificada, sistemática y metódica".
En 1994, las milicias hutus, llamadas Interahamwe (que significa "golpeemos juntos"), fueron entrenadas y equipadas por el ejército ruandés. La Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) las animaba a la confrontación con los tutsis, difundiendo mensajes que resaltaban las diferencias y llamando a la "caza del tutsi".
Según la reportera británica Linda Melvern, el genocidio fue bien planeado. La milicia ruandesa tenía treinta mil hombres, organizados en todo el país. Se distribuyeron armas como machetes, azadas y cuchillos de forma masiva. Se cree que se gastaron 134 millones de dólares en la preparación del genocidio, de los cuales 4,6 millones fueron solo para machetes, lo que permitió que uno de cada tres hombres hutus tuviera uno nuevo.
El primer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, reveló que el genocidio se discutió abiertamente en reuniones de gabinete. Una ministra incluso dijo que estaba "personalmente a favor de conseguir librarse de todos los tutsis... sin tutsis todos los problemas de Ruanda desaparecerían".
Las Víctimas del Genocidio
Nunca se sabrá con exactitud cuántas personas murieron. Las estimaciones varían entre 500.000 y 1.000.000. Si fueron 800.000, esto equivaldría al 11% de la población total y al 80% de los tutsis que vivían en el país. Además, el genocidio y el conflicto civil provocaron el exilio de dos millones de ruandeses al entonces Zaire, 480.000 a Tanzania, 200.000 a Burundi y 10.000 a Uganda, junto con más de un millón de desplazados dentro del propio país.
El Papel de la Religión
Ruanda es un país mayoritariamente cristiano. En 1991, el 62,6% de la población se declaraba católica. A pesar de la gran presencia religiosa, muchas personas participaron en el genocidio.
Cuando comenzaron las masacres en 1994, muchos tutsis y hutus disidentes buscaron refugio en las iglesias. Sin embargo, esto facilitó la labor de las patrullas de la muerte del gobierno y el ejército, que sabían dónde encontrarlos.
En 1996, el papa Juan Pablo II admitió que muchos sacerdotes, religiosos y monjas participaron activamente en las masacres. Dijo que "todos los miembros de la Iglesia que pecaron durante el genocidio deben tener el coraje de hacerle frente a las consecuencias de los actos cometidos contra Dios y la humanidad". Sin embargo, añadió que la Iglesia como institución no podía ser responsabilizada por las faltas de sus miembros.
Algunos ejemplos de participación incluyen al sacerdote Wenceslas Munyeshyaka, acusado de haber entregado listas de civiles a las milicias. El exsacerdote Athanase Seromba fue condenado a quince años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda por su papel en la muerte de dos mil tutsis. Se le acusó de atraer a los tutsis a la iglesia, donde creían que estarían seguros, y luego ordenar excavadoras para aplastarlos y milicias para matar a los supervivientes.
También fueron condenados el pastor adventista Elizaphan Ntakirutimana y su hijo Gerard por su complicidad. El pastor bautista François Bazaramba fue condenado a cadena perpetua en Finlandia por ordenar o instigar asesinatos. El pastor pentecostal Jean Bosco Uwinkindi también fue acusado de cooperar con milicias anti-tutsi.
En Bélgica, dos monjas, Gertrude Mukangango y María Kisito Mukabutera, fueron sentenciadas por su participación en el genocidio. Se les acusó de entregar a miles de personas que buscaban refugio en su convento y de suministrar combustible a las milicias para incendiar un garaje con 500 personas dentro.
Algunos obispos anglicanos también fueron acusados de traicionar a los tutsis que buscaban protección. Por ejemplo, el obispo Samuel Musabyimana fue acusado de devolver a la mayoría de los tutsis a las milicias. Otros obispos, como Augustin Nshamihigo y Jonathan Ruhumuliza, actuaron como portavoces del gobierno genocida, culpando al FPR por la masacre.
El obispo católico de Gikongoro, Monseñor Augustin Misago, fue acusado de solicitar que se llevara a los sacerdotes tutsis del país y de colaborar con la policía en la masacre de niños tutsis. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos en el año 2000.
Cientos de miembros de estas iglesias han sido acusados de diversos delitos relacionados con el genocidio y permanecen en las prisiones de Ruanda.
Héroes y Mártires
A pesar de la oscuridad, también hubo personas que se convirtieron en mártires por defender a las víctimas. Entre ellos, sacerdotes católicos como Fr. Georges Gashugi, Fr. Vjeko Curic y Sor. Felicitas Niyitegeka, así como muchos miembros del Camino Neocatecumenal que se negaron a participar en los asesinatos o a entregar a sus hermanos.
Los musulmanes defendieron con éxito sus barrios, negándose a entregar a sus hermanos tutsis. No hubo masacres en ninguna mezquita, a diferencia de los templos cristianos, y ningún musulmán fue condenado por complicidad en el genocidio. También hubo víctimas entre los Testigos de Jehová, alrededor de 400, que murieron por negarse a matar o por ocultar a sus hermanos y vecinos tutsis. Fueron perseguidos por el régimen por negarse a portar armas y participar en ceremonias de adoctrinamiento. Lamentablemente, estos casos de resistencia fueron una excepción.
Reacciones Internacionales
Mientras ocurría la tragedia, el mundo parecía no intervenir para detener el conflicto.
El Papel de Francia
Francia, Bélgica y Alemania tenían importantes intereses en la zona desde el siglo XIX. El general Roméo Dallaire describió cómo estos países, especialmente Francia, ayudaban a los hutus y no compartían información con la ONU.
A pesar de las críticas, Francia llevó a cabo la Operación Turquesa, enviando 2.500 soldados para pacificar parte del territorio y garantizar la seguridad y la llegada de ayuda internacional. Sin embargo, se ha criticado a Francia por haber apoyado militar y logísticamente al gobierno de Habyarimana durante años. También se le acusa de permitir que miembros de las milicias hutus se refugiaran en "zonas seguras" fronterizas, evitando ser capturados por el FPR y controlando la ayuda humanitaria.
Esto sugiere que Francia actuó para mantener su influencia en África, compitiendo con otros países, y para evitar que se le acusara de apoyar un régimen que cometía genocidio. El exteniente coronel francés Guillaume Ancel ha afirmado que Francia facilitó armas a los hutus bajo la cobertura de la Operación Turquesa. El actual gobierno de Ruanda también ha señalado que Francia apoyó la entrega de armas a las milicias hutus y protegió a sus líderes.
La Postura de Estados Unidos
Durante el genocidio, ningún gobernante estadounidense usó la palabra "genocidio" para describir lo que ocurría, ya que admitirlo los habría obligado a intervenir militarmente. En su lugar, usaron la expresión "actos de genocidio". Las continuas diferencias entre Estados Unidos y el Secretario General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, también influyeron en la falta de acción.
Otro aspecto importante es el interés de Estados Unidos en influir en la región. El Secretario de Comercio de Estados Unidos, en 1996, dijo: "La era del dominio económico y de la hegemonía comercial de Europa sobre África ha terminado. África nos interesa".
Durante la guerra de Ruanda (1990-1994), soldados del FPR que atacaron desde Uganda habían recibido formación militar en Estados Unidos, lo que sugiere un apoyo estadounidense a los tutsis y a Uganda. Uganda recibió una gran cantidad de ayuda de Estados Unidos, que también era su principal proveedor de armas. Esto indica que Estados Unidos quería aumentar la influencia de Uganda en la región de los Grandes Lagos.
La misión de la ONU MONOUR, que buscaba controlar la frontera entre Uganda y Ruanda, fue obstaculizada por Estados Unidos y Gran Bretaña. La misión UNAMIR, liderada por el general Dallaire, también fue bloqueada por estadounidenses y británicos durante cuatro meses, lo que retrasó su despliegue y aumentó las tensiones.
La primera embajada en abandonar Ruanda fue la estadounidense (7 de abril de 1994). Durante el genocidio, Estados Unidos puso obstáculos a la ONU para actuar con decisión. Incluso en 1996, Estados Unidos bloqueó una resolución del Consejo de Seguridad para desplegar una fuerza multinacional para proteger a los refugiados en el ex-Zaire.
Un miembro de la Administración Clinton justificó la asistencia masiva de Estados Unidos al gobierno ruandés diciendo que "era necesario establecer un régimen militar muy potente en la región de los Grandes Lagos para imponer soluciones militares a los conflictos".
Otros Países y Empresas
Existen documentos que prueban que el exministro de asuntos exteriores de Egipto y el exsecretario de la ONU estuvieron implicados en la venta ilegal de armas a Ruanda. China también proveyó al país africano de una gran cantidad de machetes, armas usadas en los asesinatos.
Las compañías mineras también tuvieron un papel. El subsuelo del Congo (vecino de Ruanda) contiene grandes yacimientos de oro y otros metales valiosos. Este hecho podría haber influido en el comportamiento de algunos países occidentales, que podrían haber priorizado el control de estos recursos naturales sobre la protección de vidas humanas.
La Expansión del Conflicto
El genocidio ruandés tuvo graves consecuencias para la región de los Grandes Lagos. Poco después, la crisis se extendió a los vecinos Zaire, Burundi y Uganda. Zaire fue el más afectado, ya que su gobierno corrupto había permitido que los extremistas hutus operaran libremente entre la población de refugiados.
En octubre de 1996, el apoyo a los militantes hutus llevó a un levantamiento del grupo tutsi Banyamulenge en el este de Zaire (apoyado por Ruanda), lo que marcó el comienzo de la Primera Guerra del Congo. La llegada de millones de refugiados se convirtió en el caldo de cultivo para la Primera y la Segunda Guerra del Congo, que dejaron un trágico saldo de 3,8 millones de muertos y muchos exiliados.
Juicios y Castigos
El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda para perseguir a los líderes e instigadores del genocidio, considerándolo un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional.
Al mismo tiempo, los tribunales ruandeses iniciaron cientos de procesos contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, más de 700 personas han sido condenadas por cargos de genocidio.
Casos Importantes
- Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de Taba, fue arrestado en 1995. En 1998, fue declarado culpable de genocidio, incitación a cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. Fue sentenciado a prisión de por vida. Su caso fue un hito mundial al ser la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer que ciertos actos de violencia grave, como parte de un plan para impedir nacimientos dentro de un grupo, constituían un acto de genocidio.
- Theoneste Bagosora fue encontrado culpable por un tribunal de la ONU y condenado a cadena perpetua. Se le acusó de comandar las tropas y milicias hutu Interahamwe, responsables de las masacres. También fue considerado responsable del asesinato de la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y de diez soldados belgas.
- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha sentenciado a 32 personas desde 1997. El cantante ruandés Simon Bikindi fue condenado a 15 años de prisión por incitar a los hutus a matar a los tutsis en un discurso.
Filmografía
- Hotel Rwanda, dirigida por Terry George.
- Disparando a perros, dirigida por Michael Caton-Jones.
- Sometimes in April, dirigida por Raoul Peck.
- 100 Days, dirigida por Nick Hughes.
- Flores de Ruanda, dirigida por David Muñoz.
- Shake Hands with the Devil: The Journey of Roméo Dallaire, dirigida por Peter Raymont.
- El día que Dios se fue de viaje (Le jour où Dieu est parti en voyage), dirigida por Philippe Van Leeuw.
- Los 100 días que no conmovieron al mundo. Documental (Argentina), dirigida por Vanessa Ragone.
- Los pájaros cantan en Kigali, dirigida por Joanna Kos-Krauze y Kristof Krauze.
- Árboles de paz, dirigida por Alanna Brown.
Véase también
 En inglés: Rwandan genocide Facts for Kids
En inglés: Rwandan genocide Facts for Kids
- Genocidio congoleño
- Gran crisis de refugiados de los Grandes Lagos
- Resolución 2029 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Enlaces externos