Economía de España durante el período de autarquía para niños
La economía de España durante la autarquía se refiere a un periodo en la historia de España, desde el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta 1959. Durante estos años, el país experimentó una época de grandes dificultades económicas. Hubo una profunda depresión económica que hizo que la vida de las personas fuera muy difícil, con mucha escasez y el crecimiento del mercado negro. Fue uno de los momentos más complicados para el bienestar de la población en los últimos 200 años.
La política económica de España en este tiempo se basó en la autarquía, que significa que un país intenta producir todo lo que necesita por sí mismo, sin depender mucho de otros países. Esto ocurrió en un momento en que España estaba muy aislada del resto del mundo.
La etapa económica de España bajo el gobierno de Francisco Franco se puede dividir en dos partes. La primera, de 1939 a 1959, fue la de la autarquía y el aislamiento. La segunda, desde 1959 hasta 1975 (cuando falleció Francisco Franco), se caracterizó por una mayor apertura al comercio exterior y un crecimiento económico más fuerte.
Algunos expertos consideran que la primera etapa de autarquía terminó a mediados de los años 50. A partir de entonces y hasta 1959, la producción empezó a recuperarse y el aislamiento económico no fue tan extremo, aunque seguían existiendo problemas económicos y el gobierno intervenía mucho en la economía.
La primera fase de autarquía, especialmente en los años 40, se caracterizó por una gran caída en la producción, la falta de todo tipo de productos y la interrupción del avance y la modernización que se habían iniciado antes de la guerra. A nivel internacional, muchos países europeos adoptaron políticas de protección económica durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra. Además, España sufrió un aislamiento internacional por razones políticas. Estos factores, junto con los daños de la Guerra Civil, afectaron mucho a la economía española. Sin embargo, los malos resultados de este periodo se explican principalmente por la política económica del gobierno, que buscaba la autarquía y una intervención extrema en la economía. El gobierno español de la época siguió ideas económicas de países como Alemania e Italia de los años treinta. El Estado tomó un papel muy activo, controlando la economía, haciendo grandes inversiones en la industria con dinero que causaba inflación, regulando estrictamente el trabajo, controlando los precios y manteniendo el valor de la peseta (la moneda de entonces) muy alto, lo que dificultaba el comercio exterior.
Contenido
¿Cómo era la economía antes de la autarquía?
Para entender este periodo, es importante saber que desde finales del siglo XIX, España ya mostraba una tendencia a proteger su producción nacional frente al comercio con otros países.
Gobiernos anteriores, como el de Antonio Cánovas del Castillo, impulsaron un periodo de protección y poco interés en el comercio internacional. Cánovas decía que la economía debía servir a la patria, produciendo y consumiendo dentro del país.
En 1891, se estableció el "arancel Cánovas", que ponía impuestos altos (entre el 40% y el 46%) a los productos importados de cereales y textiles. Esta tendencia proteccionista no fue exclusiva de España, ya que también se extendía por gran parte de Europa. Sin embargo, en España, el deseo de ser autosuficiente y la facilidad con la que el Estado intervenía en la economía fueron muy marcados.
Una ley de 1907, sobre contratos del Estado, establecía que solo se debían comprar productos nacionales para los suministros públicos, lo que apoyaba la industria del país.
El "arancel Cambó" de 1922 fue otro ejemplo de esta política proteccionista. También durante el gobierno de Miguel Primo de Rivera se promovió un nacionalismo económico. Sin embargo, con la llegada de la Segunda República Española en 1931, se eliminaron muchas de estas leyes industriales anteriores.
¿Cómo estaba España al final de la Guerra Civil?

Al terminar la Guerra Civil, España era un país muy afectado por tres años de conflicto. Se habían perdido muchos recursos valiosos para un país que ya era menos desarrollado que otros en Europa. Esto se vio en:
- Grandes pérdidas materiales: La producción agrícola bajó un 20%, el número de caballos un 26% y el de vacas un 10%. La producción industrial disminuyó un 30%.
- Reservas agotadas: Las reservas de oro y dinero extranjero se acabaron.
- Infraestructuras dañadas: Las vías de tren, por ejemplo, sufrieron mucho, aunque menos que en otros países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. En España se perdió el 34% de las locomotoras, mientras que en Francia fue el 76% y en Italia el 50%.
- Pérdidas humanas: Se estima que entre el 1.1% y el 1.5% de la población falleció, similar a las pérdidas de Italia y Francia en la guerra mundial. Además, muchas personas tuvieron que abandonar el país (unas 200.000) o fueron encarceladas (unas 300.000), lo que afectó gravemente a la fuerza de trabajo disponible.
Como resultado de la guerra, el nivel de ingresos de las personas cayó y no se recuperó hasta mediados de los años cincuenta. El consumo disminuyó drásticamente y los productos básicos se racionaron hasta 1952. La vida diaria de los españoles estuvo marcada por la falta de alimentos, la escasez de energía y las enfermedades.
La economía tardó mucho en recuperarse. El crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) en los años cuarenta fue muy bajo, y el ingreso por persona no volvió a ser como en 1935 hasta 1953. Este retraso hizo que España se alejara aún más del resto de Europa. En el último siglo y medio, España no había sufrido un empobrecimiento tan grande como el de 1936 a 1950.
Esta situación de España contrastaba mucho con la de otros países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En el resto del continente, la economía se recuperó mucho más rápido. En 1950, los países que habían participado en esa guerra, que fue más larga y profunda que la española, ya habían superado sus niveles de ingresos anteriores al conflicto. Los países neutrales como Suecia, Portugal y Suiza duplicaron su producción industrial en 1950. El racionamiento de productos básicos en Europa duró unos tres años, mientras que en España se mantuvo durante más de doce años.
¿Qué significaba la autarquía para el gobierno?
Para el gobierno de la época, la autarquía no era solo una solución temporal a la escasez de la posguerra, sino una política de Estado. Se veía como una necesidad patriótica, basada en la creencia de que España era un país rico en minerales y otros recursos, y que así se evitarían las deudas con el exterior. El gobierno, con Francisco Franco a la cabeza, tenía sus propias ideas sobre cómo debía funcionar la economía española para lograr el desarrollo del país. Franco llegó a decir que la experiencia de la guerra debía influir en todas las teorías económicas.
Según Juan Antonio Suanzes, una figura importante en la economía de ese tiempo, la autarquía era el conjunto de medios que garantizaban a un país su existencia, honor y libertad, permitiéndole desarrollarse y satisfacer sus necesidades.
Para los líderes del gobierno, la libertad económica había llevado al atraso y a los conflictos. Creían que un país fuerte, política y militarmente, debía tener una autoridad fuerte que regulara la economía. El desarrollo se lograría buscando la máxima autosuficiencia. Además, pensaban que lo importante era producir y alcanzar los objetivos, sin importar el costo o la eficiencia económica.
¿Cómo era la política económica de autarquía?
Al terminar la Guerra Civil, la economía española dependía mucho de la importación de energía, materias primas y maquinaria. Por ello, se habría necesitado una política que asegurara esos suministros del exterior. Sin embargo, las medidas adoptadas por los primeros gobiernos de la época agravaron estos problemas, impidiendo que España pudiera exportar lo suficiente para conseguir los productos necesarios para que la industria se recuperara.
La intervención del Estado impidió que los recursos se usaran de la mejor manera. Después de la guerra, la economía estuvo muy controlada por el Estado, una intervención típica de tiempos de guerra que se extendió hasta los años cincuenta. En 1951, comenzaron algunas medidas muy pequeñas para liberar la economía.
Esta intervención se manifestó en dos áreas principales:
- Control de precios y racionamiento: Se controlaron los precios y se racionaron los productos básicos. Se crearon muchos organismos reguladores, con una visión militar de cómo debía funcionar la economía, donde los mercados podían ser "disciplinados".
- Creación del INI: Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), que convirtió al Estado español en un gran empresario.
La agricultura en la autarquía
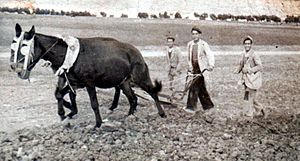
El sector agrícola sufrió mucho durante los años cuarenta, con una caída drástica en la producción, la disponibilidad de alimentos y el consumo. Este periodo es recordado como los "años del hambre".
La agricultura fue uno de los sectores más intervenidos por el Estado. En el caso del trigo, por ejemplo, el Servicio Nacional del Trigo controlaba todo: fijaba las zonas de cultivo, compraba el cereal a precios fijos y controlaba la producción, venta y consumo. Para asegurar el abastecimiento de productos básicos y evitar el hambre, se impuso el racionamiento mediante cartillas. Los agricultores estaban obligados a vender toda su producción al Estado a un precio fijo, y el Estado, a su vez, la vendía a los consumidores a un precio controlado.
El Estado, al ser el único comprador, adquiría la producción a precios bajos, lo que desanimaba a los agricultores a producir más. Esto llevó a que los agricultores cultivaran otros productos no controlados y más rentables. Esta situación, junto con el racionamiento, provocó la aparición del mercado negro o estraperlo. Los agricultores ocultaban parte de su producción para venderla fuera del mercado oficial con grandes ganancias. Todo esto, sumado a las malas cosechas y las sequías de esos años, causó una gran escasez de cereales. Por ejemplo, el precio del pan en el mercado negro de Bilbao llegó a ser un 800% más caro que el precio oficial en diciembre de 1943.
Mientras la población pasaba hambre y se le pedía sacrificio por la autosuficiencia, se exportaban productos agrícolas a Alemania como pago por su ayuda en la Guerra Civil. La falta de productos comenzó justo después de la guerra y empeoró durante los años cuarenta. Solo los acuerdos con Argentina de 1946 ayudaron un poco a aliviar la situación. A pesar de todo, las políticas de este periodo permitieron que los grandes propietarios agrícolas acumularan capital, que luego se usaría para financiar la industria y el desarrollo agrícola en los años cincuenta.
La política de fijación de precios eliminó los incentivos para aumentar la producción. Los historiadores coinciden en que la causa principal de esta crisis agraria fue el tipo de gobierno y su relación con otras potencias, con una política económica que buscaba la industrialización y la intervención en el propio sector agrícola. Los más beneficiados fueron los grandes propietarios, que se enriquecieron con el mercado negro.
La industria y el INI
Los efectos directos de la Guerra Civil en la industria española no fueron excesivos. En 1940, la producción industrial había bajado un 14% respecto a 1935, pero su recuperación fue muy lenta. En 1950, aún no se había recuperado el nivel de producción de 1935. Este periodo de posguerra supuso un largo parón en la industrialización de España, a diferencia de lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países se recuperaron más rápidamente. Por ejemplo, Alemania recuperó su producción anterior a la guerra en cuatro años, Francia en seis, Italia en cuatro y el Reino Unido en dos. Este retraso fue más evidente en la industria de consumo, como la alimentaria, que no recuperó sus niveles previos a la guerra hasta los años sesenta. Sin embargo, la industria pesada creció mucho gracias al apoyo del Estado. Este fracaso industrial es más llamativo si se tiene en cuenta que una de las prioridades del gobierno era industrializar el país.
La política industrial del gobierno fue muy intervencionista, con medidas como:
- Autorización previa para inversiones: Cualquier inversión industrial necesitaba una autorización previa del Ministerio de Industria para instalar, ampliar o trasladar fábricas, y también para obtener materias primas.
- Protección a industrias de interés nacional: Se concedieron privilegios a las "industrias de interés nacional", como reducción de impuestos, posibilidad de expropiar terrenos para estas empresas, garantía de un rendimiento mínimo del 4% del capital invertido, reducción o exención de impuestos de aduanas y la posibilidad de declarar sus productos de uso obligatorio para la industria nacional.
- Nacionalización industrial: Se buscaba que el Estado controlara al máximo la inversión extranjera.
- Creación del INI: Se fundó el Instituto Nacional de Industria para impulsar y financiar la creación y recuperación de las industrias.
La Hacienda Pública
La intervención del Estado en la economía no significó un gran aumento del gasto público, que se concentró en defensa y seguridad.
En el primer gobierno de la posguerra, José Larraz López intentó mantener un presupuesto equilibrado, pero se enfrentó a los deseos de Franco de hacer grandes obras públicas. Sin embargo, entre 1940 y 1946, el déficit del presupuesto fue alto debido a los gastos de la Guerra Civil. Estos déficits se financiaron pidiendo dinero al Banco de España y emitiendo deuda pública, lo que causó una inflación constante en los años cuarenta.
A partir de los años cincuenta, se aplicó una política fiscal más estricta, con presupuestos equilibrados entre 1952 y 1957, gracias a los ministros Joaquín Benjumea Burín y Francisco Gómez de Llano.
En cuanto a los ingresos públicos, se creó la Contribución de Usos y Consumos y se subieron las tarifas de casi todos los impuestos. Esta contribución fue muy importante, pasando de recaudar el 8.9% de los ingresos del Estado en la Segunda República a un promedio del 24% en este periodo. El impuesto sobre el lujo, por ejemplo, representaba el 20% de la recaudación de esta contribución.
Política monetaria
La financiación de los déficits públicos en los primeros años cuarenta se hizo mediante emisiones directas al Banco de España y emisión de deuda, lo que provocó inflación en los años cuarenta. La acumulación de deuda generó una gran cantidad de dinero en el sistema bancario, lo que sentó las bases para el aumento de precios en los años cincuenta.
Política exterior
El comercio con otros países disminuyó drásticamente después de la Guerra Civil. En 1941, el volumen de las exportaciones era menos del 30% del que había en 1929. Las importaciones en los años cuarenta se mantuvieron alrededor del 45% de las de 1929. Desde mediados del siglo XIX, el peso del comercio exterior nunca había sido tan bajo en España.
Una de las preocupaciones del ministro de industria, Juan Antonio Suanzes, era reducir el déficit en la balanza de pagos (la diferencia entre lo que un país exporta e importa), disminuyendo las importaciones y fomentando las exportaciones. Esto chocaba con la política del gobierno, que por orgullo nacional, quería mantener el valor de la peseta muy alto, lo que precisamente dificultaba las exportaciones y favorecía las importaciones.
Para controlar las importaciones, se establecieron licencias de importación. Suanzes decía en 1950 que sin estos permisos, en una semana se produciría una catástrofe económica, ya que el país se llenaría de productos no esenciales y se paralizarían actividades importantes.
En cuanto a los tipos de cambio, entre 1939 y 1948 se mantuvo un tipo de cambio único y fijo para la peseta. En 1948, se adoptó un sistema de cambios múltiples, donde el valor de la peseta variaba según el tipo de producto que se comerciaba con el exterior.
Política educativa
Durante estos años, el gasto en educación disminuyó, y junto con la caída de los ingresos, esto provocó una bajada en los niveles de escolarización. Los niveles de escolarización primaria alcanzados durante la Segunda República no se recuperaron hasta veinticinco años después de la guerra.
¿Por qué fracasó la autarquía?
El historiador económico Carlos Barciela ha señalado que la primera década del gobierno de Franco, caracterizada por la autarquía, fue un fracaso total en su intento de convertir a España en una potencia. El nivel de ingresos del país y por persona de 1935 no se recuperó hasta bien entrados los años cincuenta. El consumo de la población, incluso de productos básicos, cayó de forma dramática, y el hambre afectó a millones de españoles. Sin embargo, esta mala situación económica no afectó a todos por igual: mientras que los salarios de los trabajadores bajaron mucho, los beneficios de los grandes propietarios agrícolas, las empresas y los bancos aumentaron. Barciela concluye que la evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica.
Según Barciela, "La evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica. No hay posible comparación entre la crisis de posguerra en los países europeos y la que sufrió España. En nuestro país, la crisis fue más larga y más profunda. La caída de la producción y la escasez se tradujeron en una caída dramática del nivel del consumo de los españoles. Los productos de primera necesidad quedaron sometidos a un riguroso racionamiento y pronto surgió un amplio mercado negro; las cartillas de racionamiento para productos básicos no desaparecieron hasta 1952. La falta de consumo, el hambre, la escasez de carbón, el frío en los hogares, los cortes de luz, la falta de agua corriente y las enfermedades fueron los rasgos que dominaron la vida cotidiana. Lejos quedaban las grandes promesas y los lemas del gobierno: 'Ni un español sin pan, ni un hogar sin lumbre'. A esto hay que añadir unas condiciones laborales muy difíciles... Se eliminó la libertad de asociación de trabajadores y se declaró la huelga como un delito. Por el contrario, los empresarios mantuvieron cierta autonomía y, de hecho, fueron ellos quienes tomaron el control de las organizaciones de trabajadores."
Barciela, basándose en el trabajo de Jordi Catalán, afirma que "ni los años de la guerra ni la exclusión de España del Plan Marshall pueden explicar la magnitud de la crisis". Por lo tanto, hay que "referirse a las propias decisiones políticas y de política económica del régimen". La defensa de la autarquía era un error desde el punto de vista económico. Para un país pequeño como España, intentar desarrollarse basándose solo en su mercado interno y sus propios recursos mostraba una clara ignorancia de los principios económicos más básicos. Igualmente absurda resultaba la pretensión de intervenir de manera total, y hasta en sus mínimos detalles, en la actividad económica. Todo esto, en definitiva, se tradujo en una muy mala asignación de los recursos económicos, concluye Barciela.
¿Cuándo terminó la autarquía?

Tradicionalmente, se considera que el Plan de Estabilización de 1959 marcó el fin de la autarquía, aunque su final no fue repentino. La apertura de la economía española fue un proceso continuo que ya tenía antecedentes en la década de 1950, especialmente a partir de 1957 con la formación de un gobierno con nuevos ministros. El plan de estabilización supuso un cambio importante en la política económica que había dominado durante los veinte años anteriores. Sin embargo, durante la época de crecimiento de los años sesenta y también en los setenta, se mantuvieron muchos elementos de protección e intervención en la economía española, que no desaparecieron por completo hasta que España se unió a la Comunidad Europea en 1986 y a la Unión Monetaria en 1998.
Durante los años cuarenta, Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, se distanciaron rápidamente hasta un claro enfrentamiento. Una parte fundamental de la Guerra Fría fue la expansión de la influencia soviética en el Este de Europa y la contención por parte de Estados Unidos y sus aliados en el resto del continente. En 1953, España firmó con Estados Unidos los Acuerdos de Defensa Mutua y Ayuda Económica. Estos acuerdos permitieron la apertura de bases militares estadounidenses en España a cambio de ayuda financiera (conocida como "ayuda americana"). Hasta 1963, esta ayuda fue de 1523 millones de dólares, una cantidad menor que la recibida por otros países europeos a través del Plan Marshall, y con fuertes condiciones económicas y comerciales. Este acuerdo significó la entrada de dinero extranjero en un país que lo necesitaba mucho y un aumento de la capacidad financiera para la industrialización, lo que mejoró las expectativas de las empresas y el crecimiento de la inversión en los años cincuenta.
En esta década, la situación mejoró con el crecimiento de la producción. Sin embargo, comenzaron a aparecer graves desequilibrios en la balanza de pagos y en las relaciones comerciales y financieras públicas, lo que terminó por frenar el proceso de mejora económica de los años cincuenta y llevó a la creación del Plan de Estabilización en 1959.
El fracaso del modelo autárquico llevó a un cambio en la política económica. Se liberalizaron parcialmente los precios, el comercio y el movimiento de bienes. En 1952, terminó el racionamiento de alimentos. Estas medidas mejoraron la economía, pero hasta 1954 no se superó el ingreso por habitante de 1935.
Galería de imágenes
-
Franco junto al dirigente alemán Heinrich Himmler, durante la visita que el dirigente alemán realizó a Madrid, en 1940. La Alemania junto a la Italia fueron dos de las fuentes de inspiración de la política económica autárquica española, durante los años cuarenta.
Véase también
- Historia económica de España
- Economía de España
- Primer franquismo
- Cronología del franquismo
- España en la Segunda Guerra Mundial
- Seguro Obligatorio de Enfermedad




