David Malet Armstrong para niños
Datos para niños David Malet Armstrong |
||
|---|---|---|
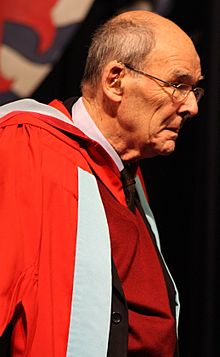 David Malet Armstrong en 2007
|
||
| Información personal | ||
| Nacimiento | 8 de julio de 1926 Melbourne (Australia) |
|
| Fallecimiento | 13 de mayo de 2014 Sídney (Australia) |
|
| Nacionalidad | Australiana | |
| Educación | ||
| Educación | doctor en Filosofía | |
| Educado en | Universidad de Sídney | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Filósofo y profesor universitario | |
| Área | Metafísica, filosofía de la mente y epistemología | |
| Empleador | Universidad de Sídney | |
| Miembro de | Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias | |
| Distinciones |
|
|
David Malet Armstrong (nacido el 8 de julio de 1926 y fallecido el 13 de mayo de 2014), también conocido como D. M. Armstrong, fue un importante filósofo de Australia. Es reconocido por sus ideas sobre la metafísica (el estudio de la realidad y lo que existe) y la filosofía de la mente (el estudio de la mente y cómo funciona).
Armstrong defendió ideas como que la realidad se basa en hechos, que la mente puede entenderse como un proceso físico, que el conocimiento viene de lo que está fuera de nosotros y que las leyes de la naturaleza son necesarias. En 2008, fue nombrado Miembro Honorario Extranjero de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.
El filósofo Keith Campbell mencionó que las ideas de Armstrong en metafísica y epistemología (el estudio del conocimiento) ayudaron a definir los temas y debates en la filosofía. El trabajo de Armstrong siempre buscó crear una filosofía que fuera sencilla, completa y que encajara con los descubrimientos de las ciencias naturales.
Contenido
Vida y carrera de David Armstrong
David Armstrong estudió en la Universidad de Sídney y luego obtuvo un título en la Universidad de Oxford y un doctorado en la Universidad de Melbourne. Comenzó su carrera enseñando en el Birkbeck College en Londres entre 1954 y 1955.
Después, enseñó en la Universidad de Melbourne desde 1956 hasta 1963. En 1964, se convirtió en Profesor Challis de Filosofía en la Universidad de Sídney, donde trabajó hasta su jubilación en 1991. Durante su carrera, fue profesor invitado en varias universidades importantes como Yale, Stanford, Universidad de Notre Dame y la Universidad de Texas en Austin.
En 1974, el departamento de Filosofía de la Universidad de Sídney se dividió en dos. Armstrong se unió a uno de ellos, mientras que el otro exploró diferentes enfoques. Los dos departamentos se unieron de nuevo en el año 2000. Para celebrar el 50 aniversario de su nombramiento como Profesor Challis, la revista Quadrant publicó un homenaje a su trabajo.
Ideas filosóficas de Armstrong
La filosofía de Armstrong se basa en el naturalismo, que significa que cree que todo lo que existe es parte del mundo físico. En su libro Boceto para una metafísica sistemática, Armstrong explica que su sistema filosófico parte de la idea de que "todo lo que existe es el mundo del espacio y el tiempo, el mundo físico". Él justificaba esto diciendo que el mundo físico "parece existir de forma obvia", mientras que otras cosas "parecen mucho más hipotéticas". Esta idea principal lo llevó a rechazar la existencia de objetos abstractos, como las formas platónicas.
Armstrong fue influenciado por otros filósofos como John Anderson, David Lewis y J. J. C. Smart. También colaboró con C. B. Martin en una colección de ensayos sobre las obras de John Locke y George Berkeley.
Aunque su filosofía era muy organizada, Armstrong no se enfocó en temas sociales o éticos, ni en la filosofía del lenguaje. Una vez dijo que su lema era "Pon la semántica lo último", lo que significa que no creía que el significado de las palabras fuera la base para entender la realidad.
Metafísica: ¿Qué es la realidad?
Universales: ¿Qué son las propiedades?
En metafísica, Armstrong defendía la idea de que existen los universales. Los universales son propiedades o cualidades que pueden estar presentes en muchas cosas diferentes, como el color rojo o la forma redonda. Sin embargo, él no creía en los universales platónicos, que son ideas perfectas que existen fuera de nuestro mundo. Para Armstrong, los universales son como las partículas fundamentales que la ciencia estudia. Él llamó a su filosofía una forma de realismo científico.
Los universales de Armstrong son "escasos", lo que significa que no todas las características tienen un universal asociado, solo aquellas que son consideradas básicas por la investigación científica. Por ejemplo, la masa sería un universal. Armstrong explicó que algunas propiedades que usamos en el día a día, como "ser un juego", no son universales básicos, sino que dependen de otros universales más fundamentales que nos da la física.
La teoría de Armstrong también incluye las relaciones (como "ser más grande que") de la misma manera que las propiedades simples. Él creía que las relaciones complejas que parecen cambiar no son realmente universales, sino que se pueden reducir a propiedades más básicas.
Armstrong no estaba de acuerdo con las teorías nominalistas, que dicen que las propiedades son solo nombres o clases de cosas. Él argumentaba que si las propiedades fueran solo clases, no podríamos distinguir entre "ser azul" y "estar mojado" si todas las cosas azules también estuvieran mojadas. Él usó una analogía: decir que los electrones son electrones porque son parte de la clase de electrones es como poner el carro delante del caballo. Son parte de la clase de electrones porque son electrones.
Según Armstrong, los objetos tienen una estructura: están hechos de partes, que a su vez están hechas de moléculas, átomos y partículas subatómicas. Negar la existencia de propiedades y relaciones en la realidad, como hacen algunos nominalistas, no explica esta estructura.
Armstrong consideraba que su visión de los universales era un "territorio relativamente inexplorado", pero señaló que filósofos como Platón (en sus últimas obras), Aristóteles y los Realistas Escolásticos ya habían explorado ideas similares, aunque con menos conocimiento científico.
Estados de las cosas: La base de la realidad
Una idea central en la filosofía de Armstrong es la de los "estados de las cosas" (que Russell llamaba "hechos"). En su libro, Armstrong afirma que los estados de las cosas son "las estructuras fundamentales de la realidad". Un estado de las cosas es cuando una cosa particular tiene una propiedad universal. Por ejemplo, "este átomo es de un elemento químico particular" sería un estado de cosas. Para Armstrong, las cosas particulares deben tener al menos una propiedad universal.
Armstrong argumenta que los estados de las cosas son importantes porque son más que la suma de sus partes. Si una cosa particular 'a' tiene una relación 'R' con otra cosa particular 'b' (por ejemplo, 'a' es más grande que 'b'), entonces la relación R(a, b) es diferente de R(b, a). Podría ser que R(a, b) exista en el mundo, pero R(b, a) no. Sin los estados de las cosas, no podríamos explicar por qué una afirmación es verdadera y otra falsa.
Leyes de la naturaleza: ¿Cómo funcionan?
La teoría de los universales de Armstrong le sirvió para entender las leyes de la naturaleza. Él, junto con Michael Tooley y Fred Dretske, propuso que las leyes de la naturaleza son relaciones entre universales. Por ejemplo, la ley de que "todos los cuervos son negros" no significa que cada cuervo individual sea negro, sino que hay una relación necesaria entre el universal "cuervo" y el universal "negrura".
Esta idea es "realista" porque acepta que las leyes de la naturaleza son una característica real del mundo, no solo una forma de hablar sobre él. Armstrong identificó las leyes como algo que ocurre entre universales, no solo entre cosas particulares. Esto ayuda a explicar cómo las leyes de la naturaleza funcionan incluso en situaciones hipotéticas.
Stephen Mumford usó el ejemplo de un pájaro extinto llamado moa. Si todos los moas murieron jóvenes por un virus, pero no por su genética, y uno podría haber vivido más si no hubiera sido comido por un depredador, la teoría de Armstrong explica que esto no sería una ley de la naturaleza. Una ley de la naturaleza implica una conexión más profunda entre las propiedades universales.
Disposiciones: ¿Qué pueden hacer las cosas?
Armstrong no estaba de acuerdo con el "disposicionalismo", que es la idea de que las propiedades de las cosas (como la fragilidad de un vaso) tienen un poder inherente para causar ciertos efectos. Él creía que la capacidad de un vaso para romperse al caer no es una propiedad separada, sino que es parte de la naturaleza de las propiedades que ya tiene el vaso.
La verdad y sus "hacedores"
Sobre la verdad, Armstrong creía que cada verdad tiene un "hacedor de la verdad", es decir, algo en el mundo que hace que esa verdad sea cierta. Sin embargo, no siempre hay una relación uno a uno entre una verdad y su hacedor. Por ejemplo, si una pared está pintada de verde, esa pared verde es el "hacedor de la verdad" para la afirmación de que "la pared no está pintada de blanco" y "la pared no está pintada de rojo", y así sucesivamente.
La dificultad de explicar los "hacedores de la verdad" para eventos pasados fue una de las razones por las que Armstrong rechazó el "presentismo", la idea de que solo existe el presente.
Filosofía de la mente: ¿Cómo funciona la mente?
Armstrong era un fisicalista y funcionalista estricto de la mente. Esto significa que creía que los procesos mentales son causados por efectos físicos y que "el ser humano no es más que un mecanismo físico-químico". En su libro A Materialist Theory of the Mind (1968), intentó explicar de forma sistemática que la mente puede reducirse a procesos materiales. Stephen Mumford dijo que este libro fue una obra fundamental en la filosofía.
Teoría de la identidad: Mente y cerebro
Basándose en el trabajo de Ullin Place y J. J. C. Smart, Armstrong desarrolló su teoría de la identidad. Esta teoría afirma que los estados mentales (como sentir dolor o pensar) son en realidad estados físicos del cerebro y del sistema nervioso. Al igual que Gilbert Ryle, Armstrong creía que los fenómenos mentales estaban conectados lógicamente con el comportamiento. Él clasificaba ciertas experiencias, como el dolor, como un proceso neurofisiológico, es decir, algo que ocurre en el cerebro y los nervios.
Armstrong no apoyaba el conductismo (que dice que la mente es solo comportamiento observable). En su lugar, defendió la "teoría del estado central", que identifica los estados mentales con el estado del sistema nervioso central. En Una teoría materialista de la mente, aceptó que la conciencia existe, pero afirmó que podía explicarse como un fenómeno físico.
Epistemología: ¿Cómo sabemos lo que sabemos?
La visión de Armstrong sobre el conocimiento es que sabemos algo cuando tenemos una creencia verdadera y justificada, y esa creencia se formó de una manera confiable. Esto significa que la creencia fue causada por algo en el mundo externo. Por eso, a su teoría se le llama "externalismo". Armstrong usó la analogía de un termómetro: así como un termómetro cambia para reflejar la temperatura, nuestras creencias deben formarse de manera confiable para que tengamos conocimiento. La conexión entre el conocimiento y el mundo externo es, para Armstrong, una relación de ley de la naturaleza. Sus ideas son similares a las de Alvin Goldman y Robert Nozick.
Creencias: ¿Qué papel juegan?
Sobre la relación entre las creencias y el conocimiento, Armstrong defendía que si una persona sabe algo, también lo cree. Él rechazó argumentos que decían que se puede tener conocimiento sin creer, basándose en el uso común de la palabra "creencia". Por ejemplo, si alguien dice "creo que el tren ya salió", esto implica que no lo sabe con certeza.
Armstrong también argumentó que las creencias contradictorias muestran la conexión entre creencias y conocimiento. Puso el ejemplo de una mujer que sabe que su esposo murió, pero no puede creerlo. Ella cree y no cree al mismo tiempo, pero una de sus creencias está justificada y es verdadera.
Armstrong también respondió a un ejemplo de Colin Radford sobre un estudiante que sabe la respuesta a una pregunta de historia pero no confía en ella. Armstrong dijo que el estudiante sí cree la respuesta y la sabe, pero no sabe que la sabe. Armstrong rechazó el "Principio KK", que dice que para saber algo, uno debe saber que lo sabe. Este rechazo encaja con su idea más amplia de que el conocimiento viene de factores externos.
Galería de imágenes
Véase también
 En inglés: David Malet Armstrong Facts for Kids
En inglés: David Malet Armstrong Facts for Kids


