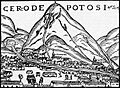Mita para niños
La mita (del quechua mit'a) fue un sistema de trabajo obligatorio que se usó en la región de los Andes. Existió tanto en la época del Imperio incaico como después, durante la colonización española de América. En el Perú, incluso en la segunda mitad del siglo XX, se mantuvo como una forma de impuesto para las comunidades indígenas, cuando no había suficiente dinero.
La mita era muy importante porque le daba al Estado la mano de obra necesaria para construir y mantener caminos y puentes. Era un sistema de trabajo para el beneficio de la comunidad y el desarrollo de la civilización. Con la mita se construían centros administrativos, templos, acueductos, casas y puentes. Así, las comunidades pagaban sus impuestos no con dinero o bienes, sino con su trabajo, y a cambio estaban libres de otros tributos.
La mita no fue inventada por los incas. Otros estados anteriores, como Moche, Sicán y Chimú, ya la utilizaban. En Europa también existió un sistema similar llamado corvea.
Contenido
La Mita en el Imperio Inca: ¿Cómo Funcionaba?
En el Imperio Inca, la mita se usaba para construir grandes obras públicas. Por ejemplo, se edificaban templos, acueductos, fortalezas y caminos. Era una obligación para los hombres de todos los pueblos. A cambio de su trabajo, recibían una compensación basada en el sistema de reciprocidad incaico. También se hacían ofrendas a los dioses, como el sol, la lluvia y el agua.
La Mita Durante la Época Española: Cambios y Desafíos
¿Cómo se Adaptó la Mita en la Colonia?
El virrey Francisco de Toledo adaptó la mita incaica durante la época española. La convirtió en una especie de impuesto de trabajo. Una séptima parte de los hombres adultos casados de cada comunidad indígena, con edades entre 18 y 50 años, debían trabajar un año de cada seis. Estos trabajadores eran enviados principalmente a las minas de Potosí.
Para que la mita fuera más fácil de organizar, el virrey Toledo creó "reducciones" o pueblos para los nativos. Un corregidor estaba a cargo de estos pueblos y elegía a las personas que debían cumplir con esta obligación.
La Organización del Trabajo en las Minas
Al principio, Toledo estableció que 16 distritos, desde Potosí hasta el Cuzco, debían enviar una séptima parte de sus hombres adultos para un año de servicio en las minas. Nadie trabajaría más de una vez cada seis años. Esto sumaba un total de 13,500 hombres, divididos en tres grupos de más de 4,000 cada uno. Estos grupos rotaban: trabajaban tres semanas y tenían tres semanas libres, asegurando así una fuerza de trabajo constante.
Los trabajadores de la mita, llamados "mitayos", recibían un pequeño salario de los mineros. Sus comunidades debían darles alimento y mantener a sus familias mientras estaban ausentes. De esta manera, la Corona española proporcionaba a los dueños de las minas una gran parte de la mano de obra a un costo muy bajo, lo que impulsó la producción de plata.
¿Por Qué Era Importante la Mita Minera?
La mita se implementó para reducir los costos de la minería de plata en Potosí. Era un sistema de trabajo obligatorio, similar a un servicio público. Continuó durante el período bajo el gobierno español, ayudando a desarrollar una economía de mercado con productos y servicios para España. Cada grupo indígena aportaba un número específico de trabajadores durante varios meses al año. Estos trabajadores eran trasladados desde sus hogares a las zonas donde se les necesitaba para diferentes actividades.
La mita establecía cuotas de trabajo que la población nativa debía cumplir, según lo asignado por el corregidor. Esto era tanto para el servicio del encomendero (persona a cargo de un grupo de indígenas) como para los dueños de tierras. Se sorteaba periódicamente a la población indígena de un lugar para que trabajara por un tiempo determinado para la clase española, a cambio de un salario controlado por las autoridades. Los dueños de encomiendas descontaban del salario la cantidad que las personas debían pagar como tributo, y el resto se les entregaba. La mita minera duraba diez meses al año y no podía exceder un tercio de la población que pagaba tributos. A cambio del trabajo y los tributos, el encomendero tenía la obligación de enseñar la religión católica a las personas a su cargo.
El trabajo forzado ejercía una gran presión sobre la población, especialmente en las minas como la de Potosí. Esto llevó a la Corona española a traer personas africanas a la fuerza al virreinato para trabajar en condiciones difíciles.
¿Cómo Reaccionaron las Comunidades Indígenas?
Las opiniones sobre cómo las comunidades indígenas enfrentaron la mita son variadas. Por un lado, se describe un ambiente de opresión y explotación debido a la dureza del trabajo. Pero también hay indicios de que algunas comunidades intentaron darle un sentido a la mita, viéndola como una tradición heredada de sus creencias antiguas. En la Cosmovisión andina, valores como la valentía, el orgullo y el deber eran importantes, y esto se reflejaba en el culto a los cerros y sus profundidades sagradas. Algunos veían el trabajo en la mita minera como una forma de continuar esa tradición, donde los españoles eran como "capitanes" que luchaban contra las vetas de plata en un lugar sagrado como el Cerro Rico.
También hubo una gran migración de personas. Los indígenas dejaban sus hogares en el campo para concentrarse en pueblos fundados al estilo de las ciudades españolas. Durante la visita del virrey Melchor de Navarra y Rocafull, se registró que la mayoría de la población indígena en Charcas era considerada "forastera" o "yanacona" (personas que no vivían en sus comunidades de origen). Las autoridades sabían de este fenómeno, pero a menudo se sentían incapaces de detenerlo. Esto se debía a que algunas comunidades indígenas se unían a la mita por conveniencia, aprovechando cierto poder de negociación como trabajadores del campo. Luego, podían escapar e irse a otros pueblos buscando mejores oportunidades, evitando así la presión de algunas autoridades coloniales y la obligación de la mita.
El Fin de la Mita y sus Consecuencias
La mita fue eliminada en 1812 por las Cortes de Cádiz durante la guerra de independencia española. Sin embargo, sus efectos aún se sienten hoy en día. Las zonas que históricamente estuvieron sujetas a la mita colonial tienen un nivel educativo más bajo que el promedio nacional en países como Bolivia, Perú y Ecuador. Además, estas zonas están menos conectadas por caminos y carreteras.
Los datos de los censos agrícolas muestran que los habitantes de estas áreas tienen una mayor probabilidad de practicar la agricultura de subsistencia (cultivar solo para su propio consumo). Esto se explica porque las haciendas (grandes fincas), que tenían mano de obra local, estaban prohibidas en los distritos de la mita. Esto se hizo para que el Estado tuviera acceso a la poca mano de obra disponible para la mita, sin competencia. En contraste, la aristocracia agraria de las haciendas, que tenía influencia política, se aseguraba de que las carreteras conectaran sus propiedades, ya que los caminos mejoraban la participación en el mercado y las ganancias.
La Mita en el Perú Moderno: Cooperación Popular
La única vez que un Estado moderno aplicó una versión de la mita como política de gobierno en Latinoamérica fue en Perú. Esto ocurrió durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), con la creación de una institución llamada Cooperación Popular. También la República de Corea (Corea del Sur) adoptó un sistema similar.
Cooperación Popular se basaba en la antigua tradición de la mit'a, que es la filosofía del trabajo comunitario para lograr un bien común. Los resultados fueron muy buenos en esos casi diez años. En Perú se construyó más infraestructura que en casi toda la época republicana (desde 1821 hasta 1963). Esto incluyó cientos de kilómetros de carreteras, acueductos, obras comunales y municipales.
En 1964, el gobierno de Corea del Sur, al ver los excelentes resultados en Perú, envió una misión para estudiar la metodología y organización de Cooperación Popular. Permanecieron varios meses en Perú y, a su regreso, aplicaron una versión moderna de la mit'a a sus sistemas de producción, incluyendo la industria. Los resultados en Corea fueron aún más impresionantes que en Perú, debido a un enfoque de desarrollo diferente.
¿Cómo Funcionaba Cooperación Popular?
Cooperación Popular fue la institución creada por el partido Acción Popular en sus gobiernos. El principio era simple: como el Estado tenía pocos recursos económicos, las obras públicas que realizara esta institución debían contar con la "cofinanciación" de los beneficiarios. Esta cofinanciación era principalmente en mano de obra.
En cualquier obra estatal, se calcula que entre el 60% y el 70% del costo corresponde a la compra de materiales, y el resto a servicios (mano de obra). Aplicando el principio de la antigua mit'a, el gobierno cubría los gastos de los materiales (60% a 70%), y los beneficiarios aportaban la mano de obra (30% a 40%). Esto permitía al Estado peruano ahorrar entre el 30% y el 40% en efectivo por cada obra pública, dinero que se invertía en más materiales para otras obras. Por otro lado, los beneficiarios no aportaban dinero, sino su fuerza de trabajo comunal.
Con este sistema, se construyeron cientos de kilómetros de carreteras comunales, represas, canales de riego, se añadieron nuevas tierras para la agricultura, pequeñas centrales hidroeléctricas e infraestructura comunal y municipal. Gracias a la mit'a ancestral, Perú pudo mejorar su infraestructura a bajo costo, y Corea superó su atraso, convirtiéndose hoy en una potencia en Asia.
Galería de imágenes
-
Cerro Rico de Potosí. Grabado en madera.
Véase también
 En inglés: Mit'a Facts for Kids
En inglés: Mit'a Facts for Kids
- Mink'a o faena (trabajo comunitario)
- Tequio (trabajo comunitario)
- Encomienda
- Ayni
- Yanacona
- Resguardo indígena
- Mita de Potosi
- Mita minera