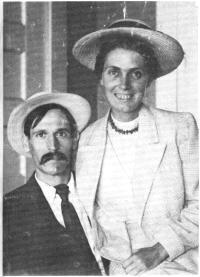México bárbaro para niños
Contenido
- México Bárbaro: Un Reportaje sobre la Época de Porfirio Díaz
- Contenido Principal del Reportaje
- Los Trabajadores Forzados de Yucatán
- La Situación del Pueblo Yaqui
- El Camino del Exilio
- Los Trabajadores Forzados de Valle Nacional
- El Valle de la Muerte
- Los Campesinos y los Pobres de la Ciudad
- El Sistema de Porfirio Díaz
- Elementos de Control del Sistema de Díaz
- La Eliminación de los Partidos de Oposición
- La Octava Elección de Díaz
- Cuatro Huelgas Mexicanas
- Críticas y Comprobaciones
- La Relación de Díaz con la Prensa Estadounidense
- Los Socios Estadounidenses de Díaz
- La Persecución Estadounidense de los Opositores de Díaz
- La Personalidad de Díaz
- El Pueblo Mexicano
- Véase también
- Galería de imágenes
México Bárbaro: Un Reportaje sobre la Época de Porfirio Díaz
México Bárbaro es el título de una serie de artículos que el periodista estadounidense John Kenneth Turner publicó en la revista The American Magazine entre octubre y diciembre de 1909. El propósito de estos escritos era mostrar las difíciles condiciones de vida y el trabajo forzado que existían en México durante el gobierno de Porfirio Díaz, especialmente en lugares como Yucatán y Valle Nacional. También buscaba denunciar la persecución que sufrían los mexicanos que se oponían a Díaz.
Este importante reportaje se publicó como libro en Estados Unidos en 1910. Desde entonces, ha tenido varias ediciones tanto en México como en Estados Unidos. Se considera una obra clave para entender cómo era la sociedad mexicana antes de la Revolución mexicana, durante el periodo conocido como el Porfiriato.
Contenido Principal del Reportaje
México Bárbaro es un reportaje detallado sobre la situación política y social de México al final del largo gobierno de Porfirio Díaz. John Kenneth Turner viajó por el país, realizó entrevistas e investigaciones, y se hizo pasar por un empresario estadounidense. Así, pudo mostrar cómo el gobierno de la época sometía a gran parte de la población indígena y mestiza.
Las personas obligadas a trabajar sufrían maltratos físicos, jornadas laborales muy largas sin descanso, y condiciones de vivienda y alimentación muy precarias que a menudo les causaban enfermedades graves o la muerte. Eran engañados para ser "contratados" y luego retenidos contra su voluntad. También se mencionan los abusos de poder del gobierno para quitarles sus tierras.
El relato se centra en los años 1908 y 1909, justo antes de la Revolución mexicana. Describe cómo vivían los pueblos indígenas y campesinos, como los mayas y los yaquis. Se hace un énfasis especial en los yaquis, quienes fueron perseguidos y muchos de ellos trasladados a Yucatán.
El reportaje explica cómo los "reyes del henequén" en Yucatán, un grupo de hacendados muy poderosos, endeudaban a las personas a través de las "tienda de raya" o con otros engaños. Así, las obligaban a trabajar para "pagar" una deuda que nunca terminaba. El autor señala que, aunque la práctica de obligar a trabajar a las personas sin libertad estaba legalmente prohibida en México desde 1810, seguía ocurriendo.
Los Trabajadores Forzados de Yucatán
En el primer capítulo, J. K. Turner describe la situación política del país bajo el gobierno de Díaz. También expone el sistema de trabajo forzado en las haciendas de henequén en Yucatán y Quintana Roo. Muestra cómo dueños de haciendas y funcionarios públicos se beneficiaban de esta situación. Además, presenta testimonios de personas que vivían en estas condiciones, confirmando la dura realidad.
A pesar de que México tenía leyes y una Constitución, la ilegalidad era común, empezando por el propio gobierno. No había libertad política, ni libertad de palabra, ni prensa libre, ni elecciones libres, ni un sistema judicial independiente. El gobierno de Porfirio Díaz controlaba todo con un ejército, y los puestos políticos y las tierras se vendían.
La gente era pobre porque no tenía derechos. El sistema de "peonaje" se había convertido en una forma de trabajo forzado. A principios de 1908, Turner viajó a Yucatán, haciéndose pasar por un inversionista, para investigar si realmente existía esta situación.
Los dueños de las haciendas de henequén vivían en grandes palacios y tenían mucho poder. Controlaban la política del estado y tenían a miles de personas trabajando para ellos: 8 mil indios yaquis traídos de Sonora, 3 mil chinos (coreanos) y entre 100 mil y 125 mil indígenas mayas. El precio de una persona era de 400 dólares, aunque los hacendados solo pagaban 65. Un presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán explicó que no lo llamaban "trabajo forzado", sino "servicio forzoso por deudas". Bastaba con que alguien se endeudara para que fuera obligado a trabajar de por vida, junto con su familia.
Las personas obligadas a trabajar nunca recibían dinero. Estaban mal alimentadas, recibían maltratos físicos y trabajaban desde muy temprano en la mañana hasta el atardecer. Eran encerradas en lugares que parecían prisiones. A las mujeres las obligaban a casarse con hombres de la misma hacienda, y no había escuelas para los niños. Si se enfermaban, debían seguir trabajando, y rara vez recibían atención médica.
La Situación del Pueblo Yaqui
La difícil situación del pueblo yaqui comenzó con conflictos y continuó con su traslado forzado y el trabajo sin libertad. Los yaquis siempre fueron un pueblo agrícola, que descubrió y explotó minas, construyó sistemas de riego y edificó ciudades. Eran conocidos por ser trabajadores honestos y pacíficos. Los españoles no pudieron someterlos por completo, y después de muchos años de conflicto, se llegó a un acuerdo de paz que les cedió parte de su territorio con títulos de propiedad. Estos acuerdos fueron respetados por muchos años hasta la llegada de Díaz al poder.
Los yaquis tomaron las armas contra el gobierno de Díaz para defender sus tierras. El gobierno de Sonora quería sus tierras y vio una oportunidad de negocio. Se enviaron personas para marcar las tierras y decir que el gobierno las regalaría a extranjeros. Se confiscaron sus ahorros y se incendiaron sus casas. Desde entonces, los yaquis se vieron obligados a luchar, y el gobierno mantuvo un ejército en su territorio. Finalmente, en 1894, sus tierras fueron tomadas por decreto federal y entregadas a un general. El gobierno fue acusado de actos violentos y de ofrecer recompensas por la muerte de yaquis.
Muchos yaquis se rindieron, sus líderes fueron ejecutados y a los que se rindieron se les dio un territorio desértico. Algunos yaquis se fueron a trabajar en minas o ferrocarriles, y otros se mezclaron con pueblos cercanos. A los yaquis pacíficos los capturaban y los enviaban a Yucatán para trabajar en las haciendas de henequén.
Unos pocos miles de yaquis continuaron luchando en las montañas, pero siempre bajo la amenaza de ser asesinados por militares del gobierno. El traslado forzado de yaquis a Yucatán y otras partes de México comenzó a ser masivo alrededor de 1905. Las familias yaquis eran separadas en el camino: los esposos de las esposas y los niños de sus madres.
El Camino del Exilio
Los yaquis que eran llevados a Yucatán abordaban un barco de guerra del gobierno en el puerto de Guaymas, Sonora, hasta el Puerto de San Blas. Viajaban amontonados en condiciones insalubres. Muchos morían en el camino por hambre o enfermedad y tenían que caminar largas distancias a pie.
Los yaquis trasladados eran enviados a las fincas de henequén en las mismas condiciones que los mayas. Eran tratados como objetos, comprados y vendidos, no recibían salario, y se les alimentaba con frijoles, tortillas y pescado en mal estado. A veces eran maltratados físicamente hasta la muerte. A los hombres los encerraban por la noche y a las mujeres las obligaban a casarse con hombres de la finca. Si intentaban escapar, eran perseguidos y devueltos por la policía. Las familias separadas no podían reunirse. Una vez que estaban en manos del dueño, el gobierno no se preocupaba por ellos. Si los yaquis lograban sobrevivir el primer año de trabajo forzado, generalmente se adaptaban, pero al menos dos tercios de ellos morían en los primeros doce meses.
Los Trabajadores Forzados de Valle Nacional
Valle Nacional era considerado el peor lugar de trabajo forzado en México. Allí, casi todos los trabajadores morían en los primeros ocho meses. Al sexto o séptimo mes, empezaban a fallecer rápidamente, y no valía la pena mantenerlos con vida. Solo los dejaban ir cuando ya no podían trabajar, como "cadáveres vivientes" que apenas podían avanzar.
Las condiciones extremas de Valle Nacional se debían a su ubicación geográfica: un valle profundo y estrecho, rodeado de montañas casi inaccesibles en Oaxaca. La estación de tren más cercana era El Hule, y no había otras rutas de entrada o salida. En la entrada del valle había cuatro pueblos con policía para capturar a los trabajadores que intentaban escapar, ofreciendo recompensas por su devolución.
Valle Nacional era una región productora de tabaco, con unas 30 grandes haciendas, la mayoría propiedad de españoles.
Los trabajadores forzados de Valle Nacional no eran indígenas, sino mestizos mexicanos, algunos de ellos artesanos y artistas. La mayoría eran ciudadanos pacíficos y respetuosos de la ley. Sin embargo, ninguno llegó a Valle por voluntad propia, y todos querían irse si pudieran.
Valle Nacional se había convertido en sinónimo de horror para los trabajadores de México. Nadie quería ir allí. Los contratos de trabajo eran un engaño. El dinero adelantado por los hacendados y los costos de transporte se consideraban una deuda que el trabajador debía pagar. Así, los dueños de las haciendas engañaban a los contratados, y una vez que llegaban, ya estaban endeudados.
El hacendado compraba al trabajador por una cantidad determinada. Lo hacía trabajar a su antojo, lo alimentaba o lo dejaba con hambre, lo vigilaba con guardias armados, lo maltrataba físicamente, no le daba dinero y, en ocasiones, le causaba la muerte, sin que el trabajador tuviera a quién recurrir.
Había dos formas de llevar a la gente a Valle Nacional:
- A través de un jefe político (funcionario público) que, en lugar de enviar a pequeños delincuentes a la cárcel, los vendía como trabajadores forzados y se quedaba con el dinero. Por eso, arrestaba a todas las personas que podía.
- Mediante un "agente de empleos" o "enganchador". Estos abrían oficinas, ofrecían altos salarios y buenas condiciones. Las personas ingenuas recibían un adelanto, eran encerradas y luego enviadas a Valle con el pretexto de una deuda. En resumen, eran secuestrados, se les hacía firmar un contrato engañoso.
Otro método era el secuestro directo. Cientos de personas que habían bebido demasiado eran recogidas en la Ciudad de México. También secuestraban niños; los registros de la Ciudad de México indicaron que en 1908, 360 niños de seis a doce años desaparecieron de las calles, y algunos fueron encontrados después en Valle Nacional.
Todos los trabajadores forzados de Valle Nacional pasaban por Tuxtepec, donde un jefe político los contaba y exigía un porcentaje del precio de compra.
Los contratos de los trabajadores solían decir que el patrón debía proporcionarles servicios médicos, alimentación y salarios. Sin embargo, varios patrones se jactaban de nunca dar dinero a los trabajadores. Si estos morían, los dueños arrojaban los cuerpos a los caimanes de las ciénagas cercanas para ahorrarse los gastos de entierro.
Los trabajadores eran vigilados día y noche. Eran encerrados en dormitorios que parecían cárceles, con ventanas con rejas de hierro y pisos de tierra. En estos lugares dormían hombres, mujeres y niños, cuyo número variaba entre 70 y 400. Trabajaban desde las 3 o 4 de la mañana hasta el atardecer. Una quinta parte de los trabajadores eran mujeres y una tercera parte niños menores de 15 años. Estos últimos trabajaban en los campos con los hombres, costaban menos y eran útiles en algunas tareas. A veces se veían niños de seis años plantando tabaco. Las mujeres también trabajaban en el campo, especialmente en la recolección, pero principalmente en labores domésticas para los dueños.
En Valle Nacional, la mayoría de los trabajadores fallecían muy pronto, entre uno y doce meses, con la mayor mortalidad entre el sexto y octavo mes.
El Valle de la Muerte
Valle Nacional, por su belleza, fue llamado Valle Real por los primeros españoles. Después de la independencia, su nombre cambió a Valle Nacional. Treinta y cinco años antes, esas tierras pertenecían a los indígenas chinantecos, un pueblo pacífico. Cuando Díaz llegó al poder, no protegió a los nativos, y en pocos años, los indígenas perdieron sus tierras.
Antonio Pla, gerente general de Balsa Hermanos, supervisaba 12 grandes haciendas. El movimiento anual de trabajadores forzados era de 15 mil, y Pla aseguraba que, aunque los trabajadores murieran, las autoridades no intervendrían.
Félix Díaz, pariente del presidente Díaz y un "enganchador" muy activo, era un ejemplo claro de cómo las autoridades estaban involucradas en el manejo y venta de personas, y en la explotación de gran parte de la población mexicana.
Los Campesinos y los Pobres de la Ciudad
El sistema de trabajo forzado en México no habría sido posible sin la participación del gobierno. Cientos de funcionarios de los estados y del gobierno federal se dedicaban a reunir, transportar, vender, vigilar y perseguir a las personas. Este sistema se encontraba en casi todos los estados del país, especialmente en las costas del sur. Existía en las plantaciones de henequén de Campeche, en las industrias madereras y fruteras de Chiapas y Tabasco, y en las plantaciones de hule, café, caña de azúcar, tabaco y frutas de Veracruz, Oaxaca y Morelos. En al menos 10 de los 32 estados de México, la mayoría de los trabajadores estaban bajo este sistema. Aunque las condiciones variaban, el sistema general era el mismo: trabajo contra la voluntad del trabajador, sin salario, con poca comida y maltrato físico. Cada año, unas 100 mil personas eran engañadas o capturadas y enviadas a estas "tierras calientes" donde muchos fallecían.
Una deuda, real o inventada, era lo que ataba al trabajador a su dueño. Las deudas se transmitían de generación en generación, aunque la Constitución no permitía retener a una persona por deudas. Se estima que unos 5 millones de personas, un tercio de la población, vivían en este estado de peonaje. Al menos el 80% de todos los trabajadores de haciendas y plantaciones en México eran obligados a trabajar o estaban sujetos a la tierra como peones. El otro 20% eran considerados trabajadores libres, que vivían con dificultad tratando de evitar ser capturados por los "enganchadores". La pobreza económica en México no solo afectaba a los 750 mil trabajadores forzados y los 5 millones de peones, sino a todas las personas que trabajaban. Había 150 mil trabajadores de minas, 30 mil en fábricas de algodón, 250 mil sirvientes domésticos, 40 mil soldados y 2 mil policías en la Ciudad de México, todos con salarios muy bajos.
En cuanto a la vestimenta y la vivienda, el mexicano común vivía en condiciones que no se veían en ninguna ciudad considerada civilizada. Al menos 25 mil personas pasaban las noches en albergues tan precarios que solo eran peores las cárceles-dormitorios de los trabajadores forzados. Más de 200 mil personas en la capital dormían en la calle.
México tiene dos millones de kilómetros cuadrados, es un país rico en recursos y no está superpoblado. No hay razón natural o geográfica para que su gente no fuera próspera y feliz, pero era un pueblo con hambre y en la miseria.
El Sistema de Porfirio Díaz
El trabajo forzado y el peonaje en México, la pobreza y la falta de educación de la gente, se debían al sistema del general Porfirio Díaz. En tiempos de los españoles, el peón tenía al menos su pequeña parcela y su humilde casa, pero con Díaz no tenía nada.
El general Porfirio Díaz, sin una razón válida más allá de su ambición personal, inició una serie de conflictos para controlar el gobierno del país. Aunque prometió respetar las instituciones progresistas de Juárez y Lerdo, creó un sistema donde él era la figura central y dominante, y su voluntad era la Constitución y la Ley. Díaz era el principal apoyo del sistema de trabajo forzado, ya que muchos intereses comerciales obtenían grandes ganancias de este sistema. Entre estos intereses, los estadounidenses tenían un papel importante y eran una fuerza clave para que el trabajo forzado continuara en México.
El Presidente Benito Juárez es reconocido como un patriota que impulsó la libertad política y el progreso en el país. Pero el general Porfirio Díaz, a pesar de los logros de Juárez, promovió rebeliones para tomar el poder. Díaz lideró tres rebeliones armadas contra el gobierno pacífico y constitucional. Durante 9 años, actuó como un rebelde, apoyado por personas descontentas con la política de Juárez. El pueblo demostró varias veces que no quería a Díaz como jefe de gobierno, pues se presentó como candidato presidencial tres veces sin éxito.
Contra la voluntad del pueblo, Díaz gobernó por más de 34 años, excepto por un periodo de 5 años (1880-1884) en que cedió el poder a su amigo Manuel González, con el acuerdo de que se lo devolvería.
Como Díaz gobernaba contra la voluntad de su pueblo, les quitó sus libertades. Con la fuerza militar y la policía, controló las elecciones, la prensa y la libertad de expresión, haciendo del gobierno popular una farsa. Al distribuir puestos públicos entre sus generales, les permitió actuar con mucha libertad, asegurando el control del ejército. Al hacer acuerdos con líderes de la Iglesia católica y permitir que se dijera que la Iglesia recuperaría su fuerza, obtuvo el apoyo silencioso del clero. Al prometer pagar las deudas extranjeras y dar facilidades a ciudadanos de otros países, especialmente estadounidenses, hizo la paz con el resto del mundo. Creó un sistema que se mantenía con el sufrimiento del pueblo. El mayor beneficio para Díaz y su familia fue la toma de tierras del pueblo. El robo de tierras fue el primer paso para someter de nuevo a los mexicanos al trabajo forzado. Sus tierras quedaron en manos de miembros del gobierno y de extranjeros como William Randolph Hearst, Harrison Gray Otis, E. H. Harriman, las familias Rockefeller y Guggenheim, y muchos ingleses.
Uno de los principales métodos para quitar las tierras al pueblo fue una ley de registro de propiedad impulsada por Díaz, que permitía a cualquiera reclamar terrenos si el poseedor no tenía un título registrado. Así, gobernadores, vicepresidentes, jefes militares y familiares de Díaz se apoderaron de las propiedades del pueblo.
Díaz impulsaba la inversión extranjera porque significaba el apoyo de gobiernos de otros países. Estas asociaciones hicieron que su gobierno tuviera apoyo internacional. La seguridad de una posible intervención extranjera a su favor fue una de las razones poderosas que impidió al pueblo mexicano usar las armas para derrocar a Díaz.
En resumen, al distribuir cuidadosamente los puestos públicos, los contratos y los privilegios, Díaz atrajo a los hombres y los intereses más poderosos para que formaran parte clave de su sistema.
Elementos de Control del Sistema de Díaz
En 1876, Díaz tomó la capital mexicana con sus fuerzas y se declaró Presidente provisional. Poco después, convocó a una supuesta elección y se declaró Presidente constitucional. Desde entonces, Díaz fue presidente más de ocho veces y nunca tuvo oponentes en las elecciones.
El presidente, el gobernador y el jefe político eran los tres tipos de funcionarios que representaban todo el poder; en México, el único poder era el Ejecutivo. Los otros dos poderes solo existían de nombre, y no había elecciones populares en el país.
Díaz mantenía la mayor parte del Ejército cerca de las grandes ciudades para controlar cualquier intento de levantamiento. Llamaba a filas a los trabajadores que se atrevían a hacer huelga, a los periodistas que criticaban al gobierno, a los agricultores que se negaban a pagar impuestos muy altos, y a cualquier ciudadano que pudiera pagar por su libertad.
En el Ejército, los hombres eran más prisioneros que soldados; la paga y la comida eran muy malas, y ningún soldado estaba fuera de la vista de un oficial. Se estimaba que el 98% de los soldados eran forzados.
Existían varios tipos de policía para controlar a la población. Los rurales eran policías a caballo, a menudo elegidos entre personas con antecedentes criminales, que usaban su energía para robar y matar en nombre del gobierno. Había rurales federales y rurales estatales.
También existía una policía secreta muy numerosa encargada de espiar y detectar movimientos de oposición. La "acordada" era una organización secreta de personas que eliminaban discretamente a los enemigos personales del gobernador, a políticos sospechosos, a personas acusadas de delitos.
La "ley fuga" era una forma de asesinato que se originó en un decreto del General Díaz que autorizaba a la policía a disparar a cualquier prisionero que intentara escapar mientras estaba bajo custodia. Se afirma que miles de vidas se perdieron de esta manera durante los 34 años de su gobierno.
Existían varias prisiones, siendo Belén la peor. Belén era un antiguo convento con capacidad para 500 prisioneros, pero en realidad albergaba a más de cinco mil personas que recibían muy mala alimentación y vivían en condiciones inhumanas. La Penitenciaría era una cárcel en buenas condiciones porque fue construida para ser mostrada. San Juan de Ulúa era una prisión política. A ningún prisionero político se le permitía comunicarse con el exterior, y una vez que cruzaban el puerto de Veracruz en un pequeño bote, desaparecían dentro de los muros grises.
Entre los funcionarios que causaban daño en México, el jefe político era el más notable. Estaba al mando de la policía local y de los rurales; dirigía la "acordada" y daba órdenes a las tropas regulares.
La Eliminación de los Partidos de Oposición
El Ejército, los rurales, la policía común y la policía secreta dedicaban el 80% de su tiempo a reprimir los movimientos democráticos populares.
El movimiento del Partido Liberal fue el único al que Díaz permitió organizarse un poco. Este partido surgió en 1900. Después de un discurso de un obispo que sugería el resurgimiento de la Iglesia Católica, se formaron 125 clubes liberales, se fundaron unos 50 periódicos y se convocó a una reunión en San Luis Potosí en enero de 1901.
Con métodos policiales, la mayoría de los clubes liberales fueron destruidos y los periódicos dejaron de circular porque sus directores fueron encarcelados y sus imprentas destruidas o confiscadas.
Algunos líderes que aún conservaban la vida y la libertad huyeron a Estados Unidos, donde establecieron su centro de operaciones. Se organizó una junta para dirigir el partido y se publicaron periódicos. Solo después de que agentes del gobierno mexicano los persiguieran y los hostigaran con acusaciones falsas que llevaron a su detención, estos líderes perdieron la esperanza de lograr algo por medios pacíficos para su país y decidieron organizar una fuerza armada para derrocar al gobernante de México.
El Partido Liberal intentó dos levantamientos que fracasaron por varios motivos: la eficacia del gobierno para infiltrar espías, los métodos severos de represión y la participación del gobierno de Estados Unidos, ya que los levantamientos debían dirigirse desde el lado estadounidense.
El levantamiento de junio de 1908, conocido como la Rebelión de las Vacas, impactó profundamente a México. Los liberales decían tener 46 grupos militares listos para levantarse en México, pero la lucha la hicieron los mexicanos refugiados que cruzaron la frontera. El gobierno mexicano conocía sus planes y arrestó a los miembros del grupo antes de la fecha fijada.
Para junio de 1910, todos los líderes liberales estaban encarcelados en Estados Unidos o escondidos. Ningún mexicano se atrevía a apoyar abiertamente al Partido Liberal por temor a ser encarcelado bajo la acusación de estar relacionado con alguna rebelión.
La Octava Elección de Díaz
A finales de 1876, Díaz tomó el control del país por la fuerza y se proclamó Presidente. En 1880, cedió el gobierno a su amigo Manuel González, quien reinstaló a Díaz en 1884. Después, Díaz fue reelegido cada 4 años hasta 1904, cuando el periodo presidencial se extendió a 6 años, y fue elegido por séptima vez. Finalmente, el 10 de julio de 1910, Díaz fue elegido Presidente de México por octava vez.
En marzo de 1908, a través de James Creelman y de la revista Pearson's Magazine, Díaz anunció al mundo: 1º que no aceptaría un nuevo periodo como presidente; y 2º que le gustaría transferir el poder a una organización democrática.
Esta declaración parecía contradictoria, por lo que personas inteligentes del grupo progresista se unieron para planear un movimiento que, sin oponerse directamente a Díaz, pudiera abrir un camino hacia la democracia. Así se organizaron varios clubes que formaron un organismo central llamado Club Central Democrático. Tan pronto como la popularidad del Partido Demócrata se hizo evidente, Díaz actuó para destruirlo. El primer intento abierto contra dicho partido fue detener la propaganda a favor de Reyes, enviando a una docena de oficiales que habían mostrado simpatía por su candidatura a lugares remotos del país. Diputados y un senador fueron de los primeros en perder sus puestos. También fueron expulsados muchos estudiantes de diversas escuelas en la Ciudad de México y Jalisco por apoyar la candidatura de Reyes. Siguieron muchos arrestos y ejecuciones de miembros del movimiento demócrata en todo el país. Eran acusados de sedición, pero nunca se presentaron pruebas. En este movimiento no hubo intentos de levantamiento armado ni de violación de leyes. Lo más notable de esa represión fue el trato que recibió el candidato del partido Demócrata, Bernardo Reyes, gobernador del estado de Nuevo León. Reyes nunca aceptó su postulación y la rechazó cuatro veces. Además, durante los meses en que él y sus amigos sufrieron, nunca dijo una palabra que pudiera ofender a Díaz. Como candidato, Reyes no satisfacía completamente el ideal de los líderes, pero fue elegido porque se creía que podría dirigir el movimiento. Reyes era una figura con fuerza militar y se necesitaba a alguien así para atraer al pueblo, que tenía mucho miedo.
Reyes prefirió no dirigir el movimiento y, tras rechazar la candidatura cuatro veces, se retiró a su residencia de campo a esperar que pasara la situación sin hacer el menor movimiento que pudiera ofender al gobierno.
Díaz impuso una multa de 330 mil dólares a los socios financieros de Reyes, y Reyes fue capturado para que presentara su renuncia. Finalmente, se le envió fuera del país con una supuesta misión militar en Europa, pero en realidad fue desterrado de su patria.
Todos estos actos, en lugar de intimidar al pueblo, solo sirvieron para que el pueblo expresara con más fuerza sus demandas. El partido de oposición encontró un nuevo líder en Francisco I. Madero, un distinguido ciudadano de Coahuila, miembro de una de las familias más antiguas y respetadas de México. Madero viajó por todo el país para dar discursos en reuniones públicas, no hacía propaganda de su candidatura, sino que se limitaba a difundir los principios del gobierno popular.
En abril de 1910, Madero fue designado candidato a la Presidencia. Madero fue encarcelado, pero en cuanto salió, siguió dando discursos con la misma táctica de criticar ligeramente al gobierno y de no fomentar alteraciones de la paz.
En la Ciudad de México se realizó una manifestación tan grande que ni el mismo Díaz habría podido organizar a su favor. Quienes participaron sabían que arriesgaban su vida y su libertad, pero la multitud fue tan grande que el gobierno se vio forzado a admitir que esa manifestación había sido un triunfo para los "maderistas", como se llamaba a los demócratas. La prensa de Díaz se burló de Madero y su programa.
Poco después, todos los miembros de los clubes antirreeleccionistas fueron arrestados y los periódicos progresistas que quedaban fueron cerrados. El 6 de junio de 1910, Madero fue detenido en secreto durante la noche y encerrado en la penitenciaría de Monterrey, pero la noticia se empezó a difundir. A Madero se le acusó de insultos a la nación; se le trasladó a San Luis Potosí y permaneció incomunicado hasta después de las "elecciones".
El día de las "elecciones" había soldados y rurales en cada ciudad, pueblo o rancho, llevando a cabo una farsa de elecciones. Los soldados vigilaban las casillas y cualquier persona que se atreviera a votar por candidatos de oposición se arriesgaba a ser encarcelado, a la confiscación de sus propiedades e incluso a morir.
Cuatro Huelgas Mexicanas
En el gobierno de Díaz no había leyes laborales que protegieran a los trabajadores; no había normas efectivas contra el trabajo infantil; no había procedimientos para que los trabajadores pudieran cobrar compensaciones por daños, heridas o muertes en minas o con máquinas. Los trabajadores no tenían derechos que los patrones estuvieran obligados a respetar. Además, existía la opresión del gobierno al servicio del patrón para obligar a los trabajadores a aceptar sus condiciones.
Los 6 mil trabajadores de la fábrica de Río Blanco no estaban conformes con pasar 13 horas diarias en una atmósfera asfixiante por salarios de 50 a 75 centavos al día, y mucho menos con la forma de pago mediante vales útiles en la tienda de la compañía, mucho más cara que cualquier tienda normal.
Díaz era accionista de la fábrica de Río Blanco, y tan pronto como los trabajadores intentaron organizarse para declararse en huelga, los trabajadores sospechosos de haberse unido al sindicato fueron encarcelados.
En Puebla, el estado vecino, se declararon en huelga en las fábricas textiles. Río Blanco ya se preparaba para la huelga, pero dadas las circunstancias, decidieron esperar un tiempo para reunir recursos y apoyar a sus compañeros de Puebla. En cuanto la empresa se enteró de dónde venía el apoyo para los huelguistas poblanos, cerró la fábrica de Río Blanco y dejó sin trabajo a los obreros, quienes rápidamente formaron una ofensiva, declararon la huelga y presentaron sus demandas. Sin embargo, los seis mil trabajadores y sus familias comenzaron a pasar hambre y se dirigieron a Díaz para pedir su ayuda.
Díaz simuló investigar y dio su veredicto, pero los trabajadores volvieron a trabajar en las mismas condiciones.
Los huelguistas habían pasado hambre y a su regreso exigieron alimentos, que les fueron negados. Fue entonces cuando Margarita Martínez animó al pueblo a tomar los alimentos por la fuerza. La gente saqueó la tienda, la incendió y luego prendió fuego a la fábrica. Los soldados aparecieron de inmediato y dispararon contra la multitud. Fue un evento muy violento donde se cree que murieron entre 200 y 800 personas.
Los trabajadores sindicalizados recibían mejor paga. Existían varios sindicatos: la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros con 10 mil miembros; el sindicato de mecánicos, con 500 miembros; el sindicato de calderos con 1500; el de carpinteros con 1500; el de herreros con 800 miembros; y el Sindicato de Obreros del Acero y fundiciones de Chihuahua, con 500 miembros.
Ocurrieron varias huelgas de estos trabajadores. En 1905 fueron los cigarreros, poco después los mecánicos; la huelga de la Gran Liga de Trabajadores Ferrocarrileros que ocurrió en la primavera de 1908 y la huelga de Tizapán, cuyos huelguistas morían de hambre al igual que en Valle Nacional.
Críticas y Comprobaciones
Cuando el autor de este libro, Kenneth Turner, publicó los artículos en The American Magazine, muchas revistas, periódicos, editores y personas particulares de Estados Unidos salieron en defensa de Díaz. Otros escritores como Herman Whitaker también confirmaron en sus artículos los relatos del autor. Evidentemente, varios estadounidenses, dueños de haciendas en México, defendieron el sistema de Díaz y trataron de justificarlo con argumentos falsos. Entre ellos George S. Gould, Guillermo Hall, el señor Thompson (dueño de haciendas de henequén), los publicistas William Randolph Hearst y Otheman Stevens, entre otros.
Los grandes inversionistas estadounidenses apoyaban a Díaz porque esperaban que mantuviera la mano de obra mexicana siempre barata, y que esto les ayudara a debilitar las organizaciones de trabajadores en Estados Unidos, ya sea trasladando parte de su capital a México o importando trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
La Relación de Díaz con la Prensa Estadounidense
Existía una extraña resistencia en los poderosos periodistas estadounidenses para publicar cualquier cosa que perjudicara a Porfirio Díaz, y también un notable deseo de publicar lo que lo elogiara. De repente, los artículos del autor dejaron de aparecer en la revista y la investigación se detuvo; en su lugar, publicaron artículos más suaves.
Díaz controlaba todas las fuentes de noticias y los medios para transmitirlas. Los periódicos eran reprimidos o apoyados según la voluntad del gobierno. Las verdaderas noticias de México no cruzaban las fronteras, y los libros que describían la realidad en México eran suprimidos o comprados, incluso si se publicaban en Estados Unidos.
Cuando ocurrieron las persecuciones en 1907 en Los Ángeles, California, contra Magón, Villareal, Rivera, Sarabia, De Lara, Modesto Díaz, Arizmendi, Ulibarri y otros mexicanos opositores a Díaz, se advirtió claramente a los periódicos que debían ser muy cuidadosos. Los periódicos de la ciudad podrían haber ayudado a esos hombres en 24 horas, pero no lo hicieron porque los propietarios de los periódicos tenían intereses en México.
Mientras que en Estados Unidos había intereses en conflicto en el reparto de su propio país, en la explotación de México, los grandes inversionistas estaban unidos. Esta es la razón principal por la que los periódicos estadounidenses se unían para alabar a Díaz. A través de la propiedad o casi propiedad de revistas, periódicos y editoriales, y mediante la distribución de dinero para anuncios y propaganda, los grandes inversionistas pudieron ocultar la verdad y mantener la versión favorable sobre el México de Díaz.
Los Socios Estadounidenses de Díaz
Estados Unidos era socio en el sistema de trabajo forzado que existía en México. El poder policial de este país se usó de manera muy efectiva para destruir el movimiento de los mexicanos que buscaba eliminar el trabajo forzado, y para mantener en el poder al principal promotor de este sistema: Porfirio Díaz.
Este apoyo se debía a que había 900 millones de dólares de capital estadounidense invertido en México, y este dinero era un argumento decisivo contra cualquier crítica al Presidente Díaz. Por lo tanto, no es de extrañar que en México existiera un creciente sentimiento antiestadounidense. La asociación del capital estadounidense con Díaz había afectado al país como entidad nacional.
La empresa M. Guggenheim Sons poseía todas las grandes fundiciones y propiedades mineras de México. La Standard Oil Co. controlaba el 90% del comercio de combustible. American Sugar Trust tenía el monopolio del negocio del azúcar. La Inter-Continental Rubber Co. poseía millones de hectáreas de tierras productoras de hule en México. La compañía Wells-Fargo Express mantenía un monopolio del negocio de transportes exprés. E. N. Brown, presidente de Ferrocarriles Nacionales de México, era miembro del consejo directivo del Banco Nacional de México, a través del cual se realizaban todas las negociaciones financieras del gobierno mexicano. Los herederos de Harriman eran dueños de un millón de hectáreas de terrenos petrolíferos en la región de Tampico, y varios otros estadounidenses tenían propiedades agrícolas por millones de hectáreas.
La razón por la cual Díaz entregó el país en manos de los estadounidenses era que estos tenían más dinero para pagar privilegios especiales. Los estadounidenses también usaban el sistema de trabajo forzado: compraban, explotaban, encerraban, maltrataban físicamente y causaban la muerte a los trabajadores, exactamente igual que otros empresarios de México.
Estados Unidos intervendría con un ejército para mantener a Díaz o a un sucesor que continuara con la asociación especial con el capital estadounidense.
El sistema de trabajo forzado que generaba ganancias podía mantenerse mejor bajo la bandera mexicana, y México podía ser mantenido para Estados Unidos como una especie de "colonia" de trabajo forzado. No había necesidad de anexarlo, pues una vez anexado, el pueblo estadounidense podría protestar. El Presidente estadounidense Taft y el procurador general Wickersham, a petición del capital americano, ya habían puesto al gobierno de Estados Unidos al servicio de Díaz para ayudarle a detener un levantamiento incipiente.
La Persecución Estadounidense de los Opositores de Díaz
Entre 1905 y 1910, cientos de mexicanos refugiados fueron encarcelados en los estados fronterizos de Estados Unidos, y hubo muchos intentos de regresarlos a México para que el gobierno de Díaz les aplicara sus propios métodos. Asimismo, cualquier mexicano en Estados Unidos al que se le pudiera comprobar que era miembro del Partido Liberal, corría el riesgo de ser extraditado por acusaciones de delitos. Entre los muchos mexicanos detenidos en 1906, varios fueron deportados en grupo por los funcionarios de migración, aunque no existía un pretexto legal para deportar a nadie por ser refugiado.
En casi todas las ciudades estadounidenses cercanas a la frontera, los cónsules actuaban como espías, perseguidores y sobornadores. Tenían mucho dinero que gastaban libremente para contratar personas para hacer daño y detectives, y para sobornar a funcionarios estadounidenses. En diversas ocasiones, suprimieron periódicos y encarcelaron a sus directores, así como disolvieron clubes políticos.
Ricardo Flores Magón, presidente del Partido Liberal, vivió en Estados Unidos durante seis años y medio, y casi todo ese tiempo lo dedicó a tratar de escapar de la muerte, y más de la mitad lo pasó en prisiones estadounidenses, sin otro motivo que el de oponerse a Díaz. Flores Magón y sus compañeros enfrentaron cargos diferentes: resistencia a la autoridad, difamación y conspiración para violar leyes de neutralidad; este último cargo era el más utilizado por el gobierno para acusar a los opositores de Díaz.
La persecución general de refugiados políticos mexicanos continuó sin cesar hasta junio de 1910, cuando la situación se hizo tan grande que el asunto llegó al Congreso estadounidense. Flores Magón, Villareal y Rivera iban a ser procesados por otros cargos, pero el 3 de agosto fueron puestos en libertad sin ser arrestados de nuevo.
La Personalidad de Díaz
El poder de Díaz había deslumbrado a las personas y las había intimidado hasta el punto de que no se atrevían a ver la realidad detrás de su imagen. Su buena fama en el extranjero se debía a tres cosas: 1º que Díaz había creado "el México moderno", 2º que había traído tranquilidad a México y, por lo tanto, debía ser considerado un "príncipe de la paz", y 3º que era un modelo de virtudes en su vida personal.
La realidad era que México no era moderno ni en la industria, ni en la educación pública, ni en su forma de gobierno. Su sistema de gobierno era muy antiguo.
Antes de que Díaz llegara al poder supremo, había sido soldado profesional y luchó en la Guerra de Tres Años que liberó al país de la influencia de la Iglesia Católica. Díaz luchó durante 20 años del lado de México y del patriotismo. Benito Juárez lo fue ascendiendo de puesto poco a poco, hasta que, al caer Maximiliano, Díaz alcanzó el rango de mayor-general. Después de ese evento, reinó la paz en México gracias a Juárez; sin embargo, el ambicioso Díaz conspiró y encendió una rebelión tras otra con el propósito de conquistar el poder supremo de la nación. Juárez se enteró del complot y envió al general Escobedo para controlar la situación. Cuando Juárez murió en julio de 1872, Díaz era un fugitivo de la justicia.
Tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo, su sucesor, mantuvieron una paz política que no favorecía a los militares. En consecuencia, los jefes militares se unieron a Díaz en su rebelión porque sentían que perdían poder.
Si a Díaz se le puede considerar inteligente, era una inteligencia usada para fines negativos. La limpieza personal, la moderación y la virtud en su vida personal no determinan en lo más mínimo la reputación de un hombre como gobernante. Díaz tenía habilidades personales como genio para la organización, un agudo juicio de la naturaleza humana y laboriosidad; pero estas virtudes eran utilizadas para hacer el mal y podían sumarse a sus defectos. Nunca aprendió inglés ni ninguna lengua extranjera. Nunca leía excepto recortes de prensa y libros sobre sí mismo; nunca estudiaba excepto el arte de mantenerse en el poder. No le interesaba la música, ni el arte, ni la literatura, ni el teatro. Había sido severo, áspero, incluso brutal en el trato con sus enemigos. La crueldad era parte de su herencia; su padre era domador de caballos y conocido por ese rasgo. Era cruel y vengativo, y su nación sufrió mucho por esa causa. Sin embargo, afirman que no era valiente, sino cobarde y rastrero. Cuando ocurrió el levantamiento de Las Vacas, Díaz se enfermó de repente, como síntoma de un miedo intenso. La hipocresía lo caracterizaba, bebía mucho y se embriagaba. Tanto su vanidad como su falta de refinamiento y gusto se evidenciaban en lo común y ridículo de los elogios que premiaba y con los que se complacía. Era el hombre más rico de México, pero mantenía sus negocios financieros tan ocultos que poca gente podía calcular la cantidad de sus bienes. Al casarse con Carmelita, Díaz logró varios objetivos; ella era ahijada de Lerdo de Tejada y esto suavizó la relación con los amigos de Lerdo, ganó el apoyo de su suegro y se aseguró el apoyo de la Iglesia.
Cualquier deseo que tuviera para el bienestar de su país quedaba opacado por su ambición personal de mantenerse en el poder toda la vida.
El Pueblo Mexicano
Según la opinión de los estadounidenses amigos de Díaz, la pereza era el principal defecto del mexicano. Sin embargo, habían aceptado que cuando recibían alimento y recuperaban su fuerza, eran muy buenos trabajadores.
Se les consideraba muy religiosos, pero si los gobernantes del país hubieran sido más inteligentes y hubieran dado al pueblo una idea de progreso fuera de la Iglesia, la influencia del sacerdote habría sido menos intensa.
El país estaba muy atrasado en el uso de maquinaria moderna, y por eso se acusaba al mexicano de no ser progresista. Pero no era el trabajador común, sino el dueño, quien decidía la cantidad de maquinaria que debía usarse en el país. Como en México la vida humana era más barata que la maquinaria, era más económico tener un trabajador que un caballo.
Se acusaba al pueblo mexicano de ser ignorante, como si esto fuera un crimen. También decían que era feliz, pero una persona sin libertad no puede ser feliz. Afirmaban que el carácter hispanoamericano era incapaz de ejercer la democracia, y por lo mismo necesitaba la mano de un gobernante fuerte. Pero esta afirmación correspondía a intereses opresores que impedían el desarrollo democrático y libre de la nación.
El mexicano es una mezcla de razas (48% mestiza), en parte indígena (38%) y en parte española (19%). Es un pueblo versátil pero con pasiones intensas y energía variable. En sus logros modernos, estaba por detrás de los países de Europa occidental.
En la actualidad, los países hispanoamericanos todavía están gobernados por líderes fuertes, debido al apoyo que les dan los gobiernos extranjeros que se oponen a los movimientos democráticos, incluso con la fuerza de las armas. Díaz no es el único líder fuerte apoyado por Estados Unidos a petición de los grandes inversionistas. Así, por dondequiera que se mire, se comprueba que los defectos y problemas de México estaban en el sistema de Díaz.
Véase también
- Lázaro Gutiérrez de Lara
- racismo en México
- Revolución mexicana en Yucatán
Galería de imágenes